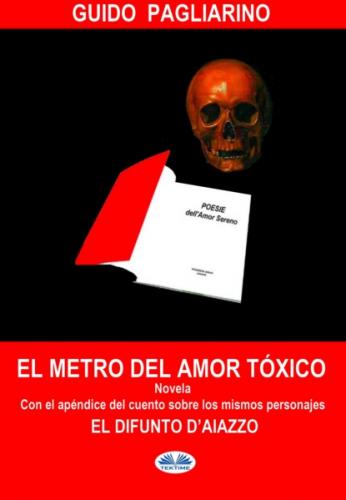El Metro Del Amor Tóxico. Guido Pagliarino
Pocos meses después del asesinato frustrado de Marradi, mi amigo, que se había casado en el mes de mayo anterior con una mujer bastante joven, una chica de dieciocho años hija de una colega a la que había conocido en el baile anual de debutantes, fue víctima de un grave percance conyugal. Se guardó su dolor en su interior durante mucho tiempo hasta que, un día de la primavera de 1958 en el que debía sentirse especialmente incómodo, porque era el segundo aniversario de su matrimonio, se sinceró conmigo, «mi amigo poeta preferido»: Hacía un año que su jovencísima esposa había conocido a un rico importador estadounidense que estaba en Génova por asuntos de negocios y se había fugado con él a Nueva York, consiguiendo en América la anulación de matrimonio y volviéndose a casar poco después con su amante, como le había comunicado a Vittorio por vía epistolar el abogado de la pareja, por encargo de ella. En Italia todavía no existía el divorcio, por lo que Vittorio seguía casado con la «traidora», pero una vez me dijo, ya cuando ambos prestábamos servicio en Turín, que, aunque hubiera existido el divorcio, como católico practicante (pronunció en tono solemne la última palabra) no se lo habría aceptado, de habérselo pedido. «A pesar de todo», añadió, «por desgracia», él tenía «vocación de pareja». En todo caso, a pesar de su proclamado catolicismo, no estuvo solo mucho tiempo, como entendí enseguida.
Esa tarde en la cena en su casa, un apartamento en via Cernaia, delante de la comisaría homónima de los carabineros y no muy lejos de la comisaría de corso Vinzaglio nos sirvió y, como era normal, tras traer los platos, se sentó entre nosotros una mujer morena de veintinueve años, Carmen, exuberante, simpática y fornida, aunque también analfabeta y con pocas luces, sabía realizar para mi amigo, además de las funciones de asistenta, otras más íntimas. En el ya lejano 1959, con ocasión de la primera invitación a cenar de Vittorio tras nuestro traslado de Génova a Turín, me la había presentado solo bajo la primera función y ella, esa vez, no se sentó con nosotros, pero por el trato confiado que también mostraba me lo sospeché.
—La guagliona14 es de mi Nápoles —, me confió ya esa vez mi amigo, aunque con cierta vergüenza, mientras Carmen estaba en la cocina preparando el café.
—Es una huérfana sin ’na15 lira, que me han mandado papá y mammà16 como fámula: tal vez ya te lo dije cuando llegó —Asentí—. Francamente, estaba cansado de pizzerías y también de estar… solo. Es muy joven… sí, casi de la edad de mi mujer. Ya tengo cuarenta años. Y además ya sabes como son las cosas, que después de un poco… ya estamos… bueno, ya me entiendes. El problema es… que todavía es menor de edad,17 pero para ti tiene su edad —No había podido contener una sonrisa avergonzada y luego dijo—: Vale, ya sé que hago mal, que como católico debería ser casto e incluso que tal vez me esté aprovechando un poco demasiado de esta guagliona, aunque me parece que está bastante contenta con mi afecto y también mi… buen, ya entiendes a qué me refiero. No lo sé, espero que en todo caso el Cielo tenga compasión y perdón.
—Eso espero —respondí mecánicamente sin percatarme de que estaba alimentando sus dudas, que le asaltarían durante años. Me las manifestaría al fin con ocasión de un penoso acontecimiento del que hablaré más adelante. Añadí—: Es verdad que, para vosotros, los católicos, es una vida llena de problemas, para mí ya hay tantas en la vida que, al menos las religiosas, siempre las he dejado a un lado.
—¿No crees en nada? —me interrogó, poniéndose más serio.
—Bueno, hubo un momento en que era completamente ateo. Ahora… no lo sé —respondí vacilante—. A veces… pero al final creo en lo que veo, y en la poesía.
—… ¿Y qué te ordena la poesía? —me apremió—, la musa… ¿cómo se llamaba? ¡Ah, sí! Calíope.
—No, Erato, dado que escribo poesía lírica: Calíope era la musa de la poesía épica.
—... E va bbuo’,18 la musa en general, no importan los detalles, guaglio’.19 No, era solo para decirte que la poesía es como la amistad, me refiero a la verdadera: viene de Dios. De hecho, es una de las señales de la amistad divina.
No se habló más de esa relación Dios-poesía durante años, hasta la última invitación en que, a mitad de la cena, Vittorio me dijo:
—¿Sabes? El premio literario te llega del Cielo, como tu poesía. ¿Recuerdas lo que te dije hace muchos años? Dios es la verdadera y única Musa.
—¿También para los que son como yo?
—¡Se entiende que sí! Pero solo si son puros de corazón y dime, ¿sabes por qué lo verbos no hacen ganar dinero?
—Sé lo que dirían los soldados de monsieur de La Palice20 : «Porque tienen pocos lectores».
—Uh, ¿y chista 'ccà21 ha de esse 'na22 respuesta? No, no lo ganan porque son cosa del Espíritu Santo. Y también te digo que la poesía bella viene a los poetas que tienen el Espíritu: puede que seas también un republicano histórico, no un creyente, pero eres un idealista.
Bueno, me quedé por un momento estupefacto: por la venta de los veinte sonetos a aquel potentado seis meses antes, no había escrito de hecho ni siquiera un verso.
«… Pero no», concluí para mí esa vez, «¡pura casualidad!»
Tuve la suerte de que, a diferencia de mi amigo, me mantenía delgado y ágil como solía y sentía en el cuerpo la misma fuerza que cuando era más joven, porque en otro caso esa tarde no lo cuento.
Solo faltaban dos días para irme a Nueva York. Hacia las tres de la tarde salí hacia la Gazzetta del Popolo para escribir un artículo para la tercera página. En esos tiempos en que no había Internet, aunque para las revistas se podía usar el correo, para los periódicos, debido a los tiempos más rápidos de publicación, hacía falta acercarse físicamente a la sede; solo los corresponsales en el extranjero tenían el privilegio de dictar telefónicamente el artículo y, algunas veces, también el reportero si la noticia era urgente. Yo, como los demás articulistas, debía entregar físicamente la pieza escrita en casa o redactarla en la sede y yo habitualmente lo escribía en la redacción. Había colaborado antes, siempre como externo pagado por unidad, con uno de los periódicos italianos más importantes, ligur, pero con una edición turinesa, propiedad del financiero Angelo Tartaglia Fioretti, jefe de un enorme grupo económico, pero después de que, aprovechando mi situación de articulista independiente, sin avisar a nadie, empecé a colaborar con el otro periódico, que estaba en contra de los conglomerados económicos y a favor de economía social cristiana, la publicación de Tartaglia Fioretti había dejado de publicar mis escritos. Al preguntarles el porqué, la respuesta fue «exceso de costes». Ni siquiera me dijeron: «Tienes que elegir». Sencillamente me rechazaron, como si fuera un caballo caprichoso de su propiedad al que, sin necesidad de excusas, se deja de montar. Me molestó, tanto más porque había sido el proprio Tartaglia Fioretti el que me había comprado, un par de meses antes, esas veinte poesías para hacerla pasar por suyas ante su amante. Finalmente entendí que, también en esa ocasión, me trató como una cosa que se puede adquirir y tirar cuando se quiera.
El trayecto no era largo desde mi casa en via Giulio: una parte de esa misma calle, luego de pasar por via della Consolata, via del Carmine y unos pocos metros de corso Valdocco, donde el periódico tenía su sede, pero ese día, en la esquina entre el corso y la via del Carmine, ya muy cerca de la mitad del cruce que estaba pasando con el semáforo en verde, un furgón estacionado arrancó de repente dirigiéndose directamente hacía mí. Lanzándome en plancha lo evité, justo a tiempo, limitando los daños a unas manos raspadas y mientras el vehículo huía, conseguí verle la matrícula. Después de escribir mi artículo en el periódico, todavía un poco en shock y pensando que podría tener algún enemigo, me fui a la cercana comisaría a ver a Vittorio. Tal y como pensaba, el furgón había sido robado. En mi denuncia, mi amigo hizo anotar también la agresión anterior, que ya con seguridad no se podía considerar un intento de robo. ¿Podía haber sido