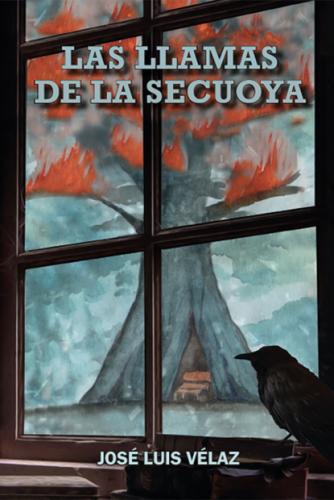Las llamas de la secuoya. José Luis Velaz
con una forzada sonrisa, cerrando la puerta de la habitación.
Antonio pensó que tanto el médico como la enfermera serían humanoides. Hacía décadas que venían ocupando la mayor parte de las plazas de personal sanitario en clínicas y hospitales pues habían demostrado ser muy idóneos para ello, luego le sobrevino la imagen de aquella misteriosa mujer y dudó de que pudiera volver a contactar con ella.
Al día siguiente le dieron el alta y a pesar de las gestiones para obtener algún conocimiento sobre la mujer que le había llevado al hospital, no obtuvo ninguna satisfacción.
Al llegar a su apartamento, antes de abrir la puerta, tuvo un presentimiento, o quizá no fuera tal sino que los detalles le inducían a pensar que algo extraño había sucedido: marcas de pisadas, el felpudo desplazado, un olor… Colocó el dedo índice en la pequeña pantalla y la puerta se abrió. Todo se hallaba movido. En general solía tenerlo ciertamente desordenado, pero los cajones y armarios al menos acostumbraba a conservarlos en su sitio, con la ropa apilada, y ahora se hallaba todo desparramado por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo en los rincones más recónditos. Al fondo, desde otra habitación, le llegó el sonido suave de un dulce gemido de su compañero y entonces vio que venía hacia él, silencioso, con unos ojos que resplandecían entre el negro pelaje y la cola ligeramente levantada:
—¡Atila! Oh… ¿Qué ha sucedido?
El meloso gatito se acercó maullando hacia él. Lo acarició y luego levantó la vista mirando el salvaje aspecto en el que habían dejado su apartamento. ¿Quién o quiénes podrían haber sido? ¿Cómo habrían podido acceder burlando el sistema de seguridad? No tenía enemigos, o al menos eso pensaba. Procuraba no meterse en líos. En una pantalla introdujo unas claves para ver lo que habían captado las cámaras del interior. Curiosamente no se veía ningún movimiento. El mobiliario estaba como lo dejó, sin embargo, entre las 18:03 y las 18:47 del día anterior desaparece la imagen y es suplida por un barrido, luego vuelve la visibilidad con todo revuelto.
En ese instante recordó algo, dejó a Atila y fue asustado y precipitado directamente al cuarto de baño. Allí, tras el inodoro metió la mano, dio unos toquecitos con el pulgar en un punto concreto, como si se tratara de una clave en morse y finalmente pudo levantar una baldosa. Sopló con relajada satisfacción al palpar la cajita de madera de teca. La sacó. Dentro se hallaba lo que buscaba: el papiro enrollado, el trozo de pergamino que conformaba un cuadrado de veinte centímetros de lado, y un collar de bronce tallado en oro con determinadas inscripciones en latín. Además, un sobre contenía tres tarjetas con direcciones; numeradas del 1 al 3.
Había llegado el momento, pensó. No lo podía demorar más. Retuvo mentalmente el domicilio de la tarjeta número 1, a nombre de un tal Sylnius; introdujo la cajita en su mochila y salió precipitadamente a la calle.
3
Se dirigió hacia una parada cercana de autobús. Al doblar la embocadura por la que afluía a la avenida de la parada vio que pasaba el 44, el bus rojo que necesitaba coger. Echó a correr, tenía que cruzar al otro lado pero la circulación terrestre de vehículos era demasiado densa. Justo cuando se acercaba a la parte trasera del autobús doble articulado, este se incorporaba para salir. Lo llamó desesperadamente. Casi consigue agarrarse al saliente de la puerta. Se quedó mirando cómo partía, jurando. Los ojos de la gente de la parte posterior del bus, que iba repleto, contemplaban la escena con apatía. No podía echar tampoco la culpa a ningún conductor. No lo había, eran vehículos autónomos. Todavía estaba observando cómo se alejaba cuando una enorme explosión hacía saltar por los aires el autobús articulado. Fue tal la liberación de energía de la presión, acompañada de un potente estruendo, que Antonio sintió que el suelo se movía con el mismo efecto que el causado por un terremoto. El ruido de la explosión enmudeció los gritos de pánico y al color rojo de los múltiples segmentos de la carrocería del autobús, se unió el de la sangre de los humanos que iban en su interior así como la de los que se encontraban en un radio de más de doscientos metros. Algún edificio colindante se vino abajo.
Antonio se llevó las manos a la cabeza. ¡Se había salvado por haber perdido el bus por centímetros! Las ambulancias aéreas comenzaban a llegar a la zona que había quedado devastada. Salió a una calle paralela y se puso a caminar hacia donde se dirigía. Observó su dispositivo móvil: tenía cinco kilómetros de distancia. Comenzó a andar guiado por el navegador. Tenía tiempo, no obstante pensó que si veía pasar un taxi lo cogería.
Cuando aún no había llegado a mitad del recorrido se encontró en medio de dos grupos de manifestantes que habían comenzado a pegarse, a lanzarse piedras y como la trifulca subía gradualmente de tono, comenzaron a oírse disparos, gritos, carreras, algunos cuerpos quedaban tendidos en el asfalto. Antonio tuvo que tirarse al suelo protegido por un vehículo calcinado que yacía aparcado. En cuanto pudo se lanzó a la carrera hacia un lugar más seguro procurando evitar el altercado. Poco después, en una bocacalle, vio que pasaba un taxi libre. Le hizo señal de que parara, pero siguió de largo. Continuó andando hasta que por fin llegó al Mars II Club.
Por fuera tenía aspecto de ser un verdadero antro. Fuertemente vigilado por gorilas, con la cabeza rasurada en su totalidad y tatuada con la testa de una pantera negra de ojos brillantes y agresivos colmillos en la parte superior del cráneo, con rifles automáticos, situados en todos los recovecos alrededor del local. Se dirigió a la taquilla blindada. Era necesario sacar un billete para entrar que dentro podía canjear por una consumición. En la misma entrada, un hombre que parecía ser el encargado de la vigilancia, rifle en bandolera, le dijo que levantara los brazos y tras un gesto otro lo cacheó minuciosamente, luego le pasaron, rodeando su cuerpo, un detector especial y para terminar tuvo que atravesar por el arco de un escáner. Una vez dentro se dirigió a la barra donde servían hombres en bañador y mujeres en toples. Por los grandes bafles retumbaba la segunda parte de Another Brick in the Wall de Pink Floyd y las imágenes del vídeo se reproducían entre las rústicas piedras que conformaban las paredes en una especie de caverna. Preguntó por la persona que buscaba. El barman lo miró sorprendido, con atención: «¿De parte de quién?», —dijo con sequedad—. Antonio se identificó y aquel se dirigió a otro, vestido con traje y pajarita, que se encontraba al fondo de la barra, y entonces pudo ver cómo este al escuchar lo que el barman le transmitía dirigía su vista hacía él, con cara de pocos amigos, y luego llamaba por un teléfono sin dejar de mirarle mientras hablaba.
—Quiere seguirme, por favor.
Una sonriente señorita, también vestida, se había acercado por detrás. Antonio la siguió hasta un garito escondido en un sótano al que había que acceder por un laberinto y traspasar distintas puertas blindadas con sus respectivas claves digitales.
Un hombre alto con una larga cabellera blanca, como el platino, que sobrepasaba los hombros del traje oscuro se le quedó mirando fijamente. Era una mirada que impresionaba. Antonio estimó, recordando comentarios de su padre, que rondaría los noventa años. Sobre el dorso de su mano izquierda destacaba la imponente cabeza de una agresiva pantera negra. De pronto el hombre sonrió y exclamó:
—¡Crossmann! ¡Claro! No puedes ser otro. Parece que estoy viendo a tu padre. Tienes su misma cara. ¿Cómo es tu nombre de pila?
—Antonio, señor.
—Bien, Antonio. Puedes llamarme Sylnius. Me alegra mucho verte. Ven, vamos a sentarnos junto a mi mesa de despacho o mejor aún, vamos a subir arriba, a un reservado. Estaremos tranquilos y podremos tomar algo —dijo el hombre de grave timbre y voz pausada apoyando su mano sobre el hombro de Antonio.
Pero justo entonces, un corpulento hombre de color se acercó al misterioso personaje diciéndole algo que Antonio no pudo llegar a escuchar.
—¡Vaya! Lo siento Antonio, debes disculparme un momento. Espérame tomándote algo. Ahora te acompaña al reservado uno de mis escoltas. Estoy contigo enseguida.
Al salir del despacho una mujer a la que conducían dos hombres, con la cara manchada de modo burdo por el rímel y el pintalabios corridos, se quedó mirándolo con ojos que destellaban odio. Antonio pudo percatarse de que iba esposada.
El escolta lo acomodó en un reservado