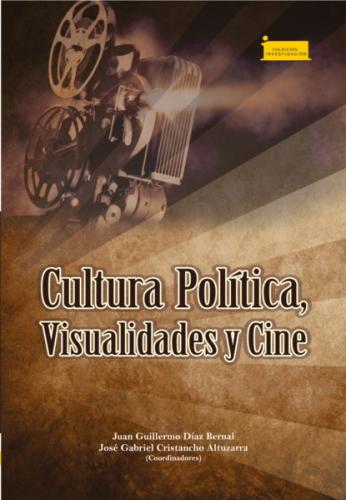Cultura política, visualidades y cine. Óscar Pulido Cortés
post-revolucionario: el triunfo final del camino inglés. Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea, (17), 45-65. https://doi.org/10.5944/etfv.17.2005.3121
Locke, J. (1997). Ensayo sobre el gobierno civil. Madrid: Espasa.
Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Bogotá: Convenio Andrés Bello.
Marx, K. y Engels, F. (2011). Manifiesto del partido comunista. México: Centro de Estudios Socialistas Carlos Marx.
Mejía, O. e Hincapié, D. (2018). De la justicia como virtud a la justicia política y constitucional. Un recorrido sobre las teorías de la justicia. En J. Cristancho (coord.). La justicia como objeto de combate: Perspectivas filosóficas sobre la desigualdad y el conflicto armado en Colombia. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Mouffe, C. (1991). Hegemonía e ideología en Gramsci. En H. Suárez (Ed.), Antonio Gramsci y la realidad colombiana (pp. 167-227). Bogotá́: Foro Nacional por Colombia.
Mouffe, C. (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical. Barcelona, Paidós.
Nietzsche, F. (1996). Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid: Tecnós.
Nietzsche, F. (2012). Más allá del bien y del mal. Madrid: Alianza.
Ortí, A. (1989). Transición postfranquista a la monarquía parlamentaria y relaciones de clase: del desencanto programado a la socialtecnocracia transnacional. Política y sociedad, (2), 7-20.
Paramio, L. (2010). La socialdemocracia. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Riveros, A. y Cristancho, J. (2018). Aportes de las ciencias sociales a la comprensión de la desigualdad y el conflicto armado en Colombia. En J. Cristancho (coord.). La justicia como objeto de combate: Perspectivas filosóficas sobre la desigualdad y el conflicto armado en Colombia. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Sennet, R. (2001). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
Smith, A. (2011). La riqueza de las naciones. Madrid: Alianza.
Stuart-Mill, J. (1984). El utilitarismo. Madrid: Alianza Editorial.
1 Capítulo derivado del proyecto de investigación Creación, cultura política y educación con código SGI 2722, financiado por la Dirección de Investigaciones de la UPTC.
2 Doctor en Educación, docente investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, investigador GIFSE y Educación y Cultura política.
3 Lo justo y lo injusto no solo es un asunto político, sino también ético; es cierto que, desde la modernidad la filosofía política pretendió desanclar las concepciones de la vida buena de las concepciones de justicia para garantizar organización social en los Estados modernos laicos no confesionales (Mejía e Hincapié, 2018); sin embargo, el concepto de lo justo solapa la concepción/imaginario de lo que está bien y lo que está mal. Nietzsche (1996; 2012) es quien inicia a explicitar esta situación y las relaciones entre verdad, moral y poder.
4 Si bien podría pensarse que puede haber otros tipos de Estado como el Estado social (o de bienestar) y el Estado neoliberal, en este trabajo consideramos que estos modelos son otras expresiones del Estado liberal, ya que parten de sus mismos principios, pero hacen énfasis en aspectos específicos: el Estado social busca corregir la desigualdad y garantizar los derechos sociales para posibilitar el consumo (Del Rosal, 2016; Paramio, 2010); el Estado neoliberal enfatiza en la reducción del gasto público, la privatización y la flexibilización para hacer más fluida la globalización (Harvey, 2007).
5 En este trabajo “se entiende por explotación no solamente la relación asimétrica entre un empleador que paga malos salarios y se aprovecha de sus trabajadores o la extracción de materia prima o aprovechamiento de recursos naturales; la explotación es la acción y la producción de situar o disponer a cualquier ser para que produzca plusvalía económica o simbólica” (Cristancho, 2020, pp. 159).
6 “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuandoquiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad” (Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776. El subrayado es mío).
7 “La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras, franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. (…) La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. (…). En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desarrollo de cada uno será la condición del libre desarrollo de todos”. (Marx y Engels, 2011, pp. 30, 31, 59).
8 “¡Cuánto se indigna nuestra burguesía al escuchar a un vagabundo cualquiera decir que le da lo mismo ser alemán o no serlo, y que se siente igualmente bien en todas partes con tal de tener para su sustento! Lamentan entonces esta falta de «orgullo nacional», y vituperan con acritud semejante modo de pensar. ¿Cuántos, no obstante, se habrán preguntado por qué tienen ellos «mejores» sentimientos? ¿Cuántos son los que entienden que los recuerdos sobre la grandeza de la Patria y de la Nación en todas las manifestaciones de la vida artística y cultural son los que inspiran el legítimo orgullo de poder formar parte de un pueblo tan capaz?” (Hitler, 2013, p. 26).
9 En muchas partes del mundo, pero en particular en América Latina, las tensiones se dieron entre la tradición liberal, la tradición republicana y la tradición iusnaturalista católica (que es lo que alimenta el conservadurismo), durante todo el siglo XIX, y que se expresó en las guerras civiles y conflictos internos. De igual manera, al interior de cada teoría hay matices, ya que, por ejemplo, el contractualismo de Hobbes (2006) es distinto del de Locke (1997). Coronel y Cadahia (2018) sugieren que existen dos tipos de republicanismo: el oligárquico y el plebeyo; atribuyen al primero aquel tipo de republicanismo que concibe a las instituciones o, en nuestros términos al Estado como el aparato que permite conservar los privilegios existentes; el republicanismo plebeyo, por el contrario, concibe al Estado como el aparato que canaliza los conflictos entre los sectores de la sociedad para disminuir las brechas y ampliar los derechos.
10 Un estudio amplio y juicioso sobre la categoría pueblo y su relación con lo político en los albores de la modernidad es el ya clásico trabajo de Martín-Barbero (2003).