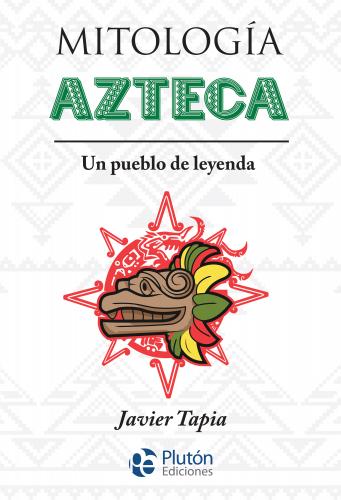Mitología azteca. Javier Tapia
sí podían hacerse cortes en cualquier parte del cuerpo para cumplir con sus obligaciones religiosas, como invocar a la lluvia o fertilizar la tierra.
La comunidad estaba por encima del individuo, tanto, que cada oficio, calpuli o familia extensa tenía su propia asociación civil capaz de presionar otros estratos normalmente más poderosos o más elevados.
Quizá no era el Paraíso Terrenal que creyeron encontrar los primeros monjes franciscanos que llegaron al Anáhuac, pero nadie sufría las inclemencias, miserias y enfermedades que padecían los europeos.
El urbanismo, el tratamiento de desechos y aguas, el tráfico y distribución de personas, siembras y mercaderías, el orden, la paz y, sobre todo, la limpieza con la que contaba Tenochtitlan a la llegada de Cortés y sus tropas, no la habían visto en Europa, y mucho menos en España, desde los tiempos de la mítica Atenas.
Para los mexicas (Huitzilopochtli), el Colibrí Adolescente, y no zurdo, era su señor de nuestra carne principal, hijo de la señora de la Falda de Serpientes (Coatlicue), pero no para todos los pueblos nahua, que ponderaban a cualquiera de las setenta y dos entidades celestiales que regían su cosmovisión, y que daban pie a su forma de organización y a las decisiones que se tomaban con respecto al crecimiento, las leyes, la guerra, la economía, las fiestas, el calendario, los sacrificios, el ocio, etcétera, etcétera, dando ejemplo de comportamiento desde la cúpula hasta las bases sociales.
Por tanto, no es de extrañar que tras la conquista religiosa los pueblos del Anáhuac tomaran una dirección bien distinta a la que los había hecho grandes, ya que, en cierta manera, la devoción sigue marcando la ruta de su organización política, marcada ahora por la sumisión y la coacción moral o espiritual de creer a ciegas o ser arrojados del Paraíso en que vivían para ir al terrible Infierno tras la muerte. Actualmente la piedra de los sacrificios, los desollamientos o los linchamientos y otras costumbres religiosas ya no se dan en el Templo (Pantli), con el fin de contentar a los dioses, hacer llover o detener la tormenta, que el sol no dejara de aparecer cada amanecer o fertilizar la tierra para que la semilla brotara en renovado renacimiento, sino para pedir milagros y poder trasgredir las leyes a gusto, porque con una simple confesión se borran las malas acciones, algo muy ad hoc con la política, las leyes y el comercio, con lo que en este aspecto los cambios fueron de más corrupción y menos sangre, pero sí igualmente perversos, jerárquicos y asimétricos, y, por tanto, nada transversales, en franca mezcla con las malas costumbres hispanas.
No sabemos qué rumbo, evolución y desarrollo social hubiera tenido la cultura nahua si no se hubiera dado la conquista, pero nadie puede robarnos nuestro derecho a la utopía de pensar que es recuperable y mejorable, y capaz de evolucionar hacia una organización comunitaria, libre y transversal, gracias o a pesar de su propia Mitología Azteca.
En fin, nada qué ver con las fabulosas novelas de Gary Jennings, Azteca, mucho menos con El dios de la lluvia llora sobre México, de Lazlo Passuth, ni con tantos otros libros de texto y de historia que en el mundo han sido, muchos de ellos hechos con la mejor de las intenciones, y valiosos porque nos permiten comparar y hacernos una idea más clara de la realidad, gracias a que las leyendas oficiales se sobreponen a las leyendas tradicionales, manteniéndolas vivas en su empeño por borrarlas. Bendita paradoja.
I: Cosmovisión. El poder de la palabra
Tlasojcamati maseuali,
xipano ina cali Tlaltipak,
nikan mochi nikpiali.
(Gracias gente,
pasen a su casa, la Tierra,
aquí de todo tendrán).
La cultura nahua, que pasó por los olmecas, los toltecas y las siete tribus chichimecas, entre otras muchas, no se conoció como mexica hasta que un ciuacoatl, Tlacaélel, que sirvió como consejero al menos a dos tlatoanis, Moctezuma Primero y Ahuízotl, introdujo el término para denominar a los habitantes nacidos y criados en Tenochtitlan. El término azteca, debido a la leyenda de los míticos pobladores de Aztlán, no se acuñó hasta el siglo XIX en el rescate del prehispanismo por estudiosos e investigadores extranjeros.
En otras palabras, nahuas son todos los que hablan nahua desde el Yukón hasta Nicaragua; mexicas o mexicanos los pueblos nahuas que cayeron en la conquista, porque así los llamaron los conquistadores; y aztecas todos los mexicanos a partir del siglo XIX según el conocimiento popular, mientras que los habitantes de Tenochtitlan se llamaban a sí mismos tenochcas independientemente de dónde hubieran nacido.
Tenochtitlan era una urbe cosmopolita, con calpullis o barrios donde convivían mixtecos y huastecos, tlahuicas y tepanecos, dedicados cada uno a sus habilidades y labores particulares.
Por supuesto, había tenochcas viejos, de varias generaciones nacidas y criadas en la maravillosa ciudad, que generalmente ocupaban los altos cargos, pero también había tamames (cargadores, correos y porteadores) y pochtecas (comerciantes e informadores), que a menudo se mezclaban con gente de poblaciones lejanas y llevaban sangre nueva a la gran Tenochtitlan, atrayendo nuevas culturas y leyendas, y expandiendo la fuerza vehicular de la lengua nahua por el Semanauac entero.
La toponimia, o los nombres de los pueblos de la actualidad mexicana, es nahua, a los que se les ha añadido nombres de héroes o de santos para españolizarlas, pero siguen siendo nahua: el lugar de un solo sonido, el extenso territorio donde se habla nahua, el Semanauac, o, como lo escriben algunos, Cemanauac aunque en México nadie pronuncie la “c”.
Hay que señalar, además, que no fueron los tenochcas, aztecas ni mexicas los primeros en extender la lengua nahua por el continente, sino los toltecas, cuya influencia es innegable tanto en el norte como en el sur del país. Quizá los olmecas también sembraron su propia semilla, porque sus jaguares inundan el continente, pero no se tienen más datos de su influencia.
Lo que sí hicieron los tenochcas, fue absorber los conocimientos de las culturas que estaban bajo su dominio, y expandir aún más su lengua, junto con sus creencias, mitos y leyendas, fortaleciendo lo que los toltecas, siglos atrás, habían comenzado.
Por tanto, no es nada extraño observar que su cosmogonía, su Mitología Azteca, este plagada de diversos mitos, y sea variopinta en sus orígenes, e incluso que algunas de sus leyendas hayan sufrido ciertos cambios y acomodos al estilo de la mitología judeocristiana, impregnada a su vez por las mitologías griega y egipcia.
Cómo nació Semanauac, o el mundo entero
Los ueuetloni, viejos sabios, cuentan que nadie sabe lo que había antes ni más allá del décimo cielo. Si hay algo o no hay nada, nadie lo sabe, ni siquiera los dioses más elevados.
Por lo que a nosotros corresponde nada había ni podía haber, porque nosotros no éramos nada, ni siquiera polvo.
Resulta que Ometecuhtli, el Señor Doble que nadie ha visto ni conoce, creó a Tonacatecuhtli (señor de nuestra carne) y a Tonacacihuatl (señora de nuestra carne) para que se juntaran y poblaran el Semanauac, porque si no hay dos no puede nacer uno, así es y así será siempre, todo debe ir a pares para que todo se reproduzca y crezca; lo vacío debe ser llenado y lo llenado debe ser vaciado.
Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl viajaron por el cielo entre las estrellas sin reproducirse porque no tenían dónde hacerlo.
Ometecuhtli les dio un espacio para que tuvieran su intimidad, y por fin Tonacatecuhtli y Tonacacihuatl se unieron y tuvieron cuatro hijos:
-Xipetotec, el que pasa en los huesos o el desollado, porque nació rojo, y sin piel que cubriera su cuerpo.
-Tezcatlipoca, el espejo que humea, que nació negro de piel, y con garras y colmillos de jaguar o de ocelote.
-Al tercero lo llamaron serpiente hermosa o emplumada, Quetzalcóatl, porque nació más claro de piel, pelo y ojos, que sus hermanos, y con todas sus carnes y sus miembros en su lugar.
-Dicen que el cuarto lo llamaron Huitzilopochtli, joven colibrí, porque nació sin estar bien cocido, a medias, de color azul brillante y medio cuerpo en los huesos, pero ágil y poderoso.
Antes de tener mujeres como mandaba Ometecuhtli,