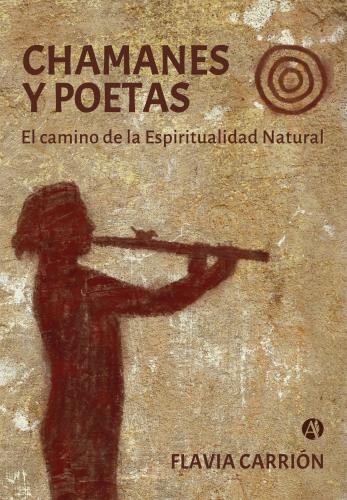Chamanes y poetas. Flavia Inés Carrión
algunos comportamientos de nena normal (que saltara entre terrazas no ayudaba mucho…). Un episodio vivido en las clases de la Iglesia marcó para siempre mi búsqueda personal.
Una de las monjitas que nos daba la clase (amorosa, no recuerdo su nombre), estaba explicándonos el arduo tema del Cielo, el Infierno y el Purgatorio. Yo había estado viendo seguramente alguna serie del Oeste, con sus cowboys y sus indios, pero además había viajado hacía poquito junto a mis padres al noroeste argentino y había quedado fascinada con las casitas de adobe, las pircas y los pastorcitos con sus gorros kolla. Sentía una familiaridad natural con lo “aborigen”.
–Hermana, ¿adónde van los indios al morir? – le pregunté.
–Si están bautizados van al Cielo– me contestó sonriente.
–¿Y los que no están bautizados? – insistí.
–Pues van al Purgatorio– me contestó.
–¿Pero los que no saben de estas cosas? ¿Los que no conocieron a nadie que les enseñe?
–Van al Purgatorio igual– me respondió, ya sin sonrisa–, hasta el Día del Juicio Final. Ahí se verá…
–¡Pero pueden pasar miles de años! ¿Qué culpa tienen?
Ella ya no contestó.
Este episodio me dejó una gran angustia. ¿Cómo podía ser que las personas al morir no tuvieran el mismo lugar de destino? ¿Cómo era posible que existieran estas injusticias en el Universo, que ciertas almas, por el mero hecho de no haber tenido la oportunidad de conocer el código correcto de la salvación, fueran condenadas a sufrir?
Afortunadamente, ha habido muchos cambios en la educación de nuestros niños y una reforma importante del paradigma en muchas religiones establecidas, pero –en mi caso– esa experiencia derivó en una inquietud muy específica: debían existir otras personas que sintieran lo mimo que yo.
Cuando pude leer los libros de mi abuelo y entender un poco sus contenidos, me encontré con que no me había equivocado: eran tesoros. Krishnamurti, filósofos de pensamiento planetario como Louis Pauwels y Jacques Bergier y manuales de despertar psíquico, me regalaron infinidad de experiencias interiores para explorar.
A los 15 años, mi padre me regaló un mazo de tarot diciendo “para la bruja de la casa” y destapé un cofre lleno de aventuras de conciencia. A los 16 años ya formaba parte de un grupo secreto de desarrollo del potencial humano y me había iniciado en la Meditación y la Visualización Creativa. Por tratar de compartir este conocimiento en el Colegio donde cursaba el Secundario, estuvieron a punto de echarme más de una vez. No era exactamente la más popular del curso.
Con tantos intereses fuera de lo común y sintiendo como sentía que la respuesta estaba en lo salvaje, era natural que cuando eligiera una carrera me volcara hacia la Antropología. Imaginaba que esto me permitiría conocer de primera mano formas de vida más parecidas a lo que yo intuía: gente que viviera en contacto con la Naturaleza, en comunidades armónicas, experimentando lo sagrado en lo simple y cotidiano, donde la equivalencia de voces y la integración fueran la norma.
El Universo me había bendecido, además, con un recurso fantástico: mi padre era marino mercante y era posible acompañarlo en algunos viajes. Así fue que de muy jovencita ya estaba explorando Europa, México, EEUU, varios países de África e incluso la Antártida.
En México y EEUU reforcé mi conocimiento en las prácticas energéticas tolteca de la mano de maestros simples. Más tarde pude aprender filosofía nativo americana y Calendario Maya. Mucho más tarde, chamanismo siberiano. En África pude conectar con sangomas –los sanadores de la cultura zulú– y descubrir cuánto tiene para enseñarnos la filosofía ancestral de esa región del mundo: nuestro hogar de origen, el lugar del que todos venimos.
Dentro de la carrera, que se cursaba en Filosofía y Letras, a cada momento de esa floreciente década del ´80 surgían oportunidades de expandir el conocimiento espiritual. Había grupos que se juntaban a leer Castaneda, claro, pero también a experimentar con viajes de conciencia, a escribir poesía existencialista y a ritualizar espontáneamente. Jugábamos a imaginar que viviríamos en comunidad, en una isla lejana, y que diseñaríamos nuestras propias ceremonias para honrar la vida y la muerte. Elegí la especialización en Arqueología, porque me iba resultando cada vez más evidente que, a lo largo de la historia, se había ido distorsionando lo humano, mediante sucesivos alejamientos de nuestra auténtica esencia.
Para decirlo más claramente: tenía la certeza de que cuanto más atrás en el tiempo nos situáramos, más nítida era la visión de la realidad que podríamos encontrar. Los antiguos sabían mucho, descubrí, pero en algún momento de nuestra historia hicimos algo que nos hizo perder el rumbo. ¿El racionalismo griego con su énfasis en el pensamiento lineal como vía de conocimiento? O más atrás, ¿El sedentarismo? Cuando soltamos la mano de la Naturaleza y nos erigimos en su autoridad controladora, encerrando animales y manipulando cultivos, ¿habremos cometido allí un error garrafal?
Me dediqué entonces al estudio de cazadores-recolectores, aquellos pueblos que aún no cultivaban, ni criaban animales, y que vivían inmersos en la Naturaleza, sujetos a sus ritmos, guareciéndose de los arrebatos de la Gran Madre en improvisados refugios rocosos, llevando consigo solo lo que se puede cargar con las manos, tallando sus herramientas con arduo esfuerzo, navegando lo imprevisto y soportando las catástrofes. Y que –sin embargo– dejaron su arte plasmado en más de una cueva, expresando belleza, expandiendo imaginación y diversidad, enviando un mensaje al futuro de que la vida que llevaban –aunque desafiante– dejaba el suficiente tiempo para soñar, para amar, para crear.
¿Tenemos ese tiempo ahora?
Durante 10 años me involucré en trabajos de investigación arqueológica en mi país. Pasé de ayudante de campo en excavaciones sobre el Canal de Beagle a conducir un proyecto propio en el Valle Calchaquí como Becaria de la Universidad de Buenos Aires. Fui parte de algunos avances en lo académico, pero, sobre todo, las tareas de campo me permitían explorar la realidad no ordinaria de todos esos lugares, meditando junto a esas paredes pintadas, durmiendo en solitario en esas cuevas, participando de ese mundo mágico del que nuestros ancestros remotos han participado, y descubriendo –al igual que ellos– que la realidad es Una, está integrada, y es Belleza, tal como es.
Pronto se hizo notorio que este tipo de experiencias no ayudaba en nada mi crecimiento como profesional de las ciencias sociales. Me sentía incómoda defendiendo conceptos teóricos en los que no creía. Hablar en un congreso, sobre temas pequeños, para un grupo de personas concentradas en análisis y estadísticas, me parecía una pérdida de tiempo. Prefería discutir de qué manera la tecnología de conciencia de los antiguos –como el chamanismo, los sueños lúcidos o la comunicación entre especies– podía ayudarnos a crear un mundo mejor, pero definitivamente no era ni el ámbito ni el momento. Hoy seguramente podría haber incorporado alguna de esas prácticas innovadoras a una investigación reconocida, como algunos investigadores de otros países ya están haciendo(20), pero en la década del ‘90 esto no era posible. Solo había una forma de resolver mi dilema personal y era abandonar lo urbano, dar un paso fuera de la caja académica y abrazar mi forma propia de estar en el mundo.
Así lo hice. Me mudé a un pueblo muy pequeño de 300 habitantes, sin teléfono ni televisión ni suministro de combustible, allá en el norte montañoso donde había estado investigando en los últimos 2 años. De raíz andina, la comunidad aún mantenía algunas ceremonias tradicionales, como la celebración de la Pachamama y la lectura de hojas de coca. Conservaba también cierta mística ancestral, así que constituía una oportunidad para encontrarme más cerca de la fuente de las delicias: una forma de vida natural, integrada y completa.
Pero… uno se lleva sus demonios donde sea que vaya, y las comunidades –al igual que las personas– son lo que sus contradicciones han hecho con ellas, por lo que mi residencia de cuatro años en ese lugar no fue el regreso al paraíso que imaginaba, sino que derivó en un infierno de conflictos, malos entendidos, traiciones y desengaños, y –finalmente– una crisis violenta que estuvo a punto de arrancarme de este plano.
El