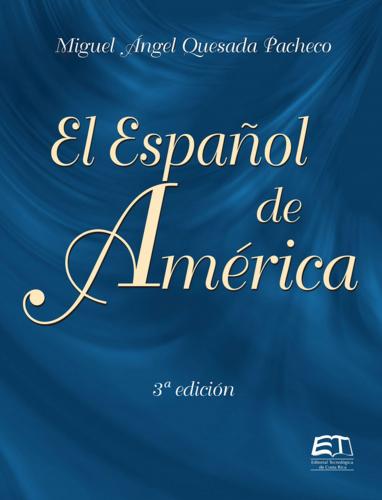El Español de América. Miguel Ángel Quesada Pacheco
aceptarlos. Según Guillermo Guitarte (1983: 265), a través de este descubrimiento
dejaron de verse como incomprensibles corrupciones las formas del español de América y se abrió el camino para una intelección histórica y razonada de su modo de ser.
Por su parte, Antonio Batres Jáuregui (1904: 16) afirma:
Si se quiere que el idioma sea lazo de unión entre América y España, que no se empeñe en romperlo autoritariamente la que menos población tiene en ultramar, ya que las lenguas litúrgicas ni están de moda, ni responden al espíritu de crear grandes nacionalidades, cesarismos prepotentes, que caracterizaron los últimos alientos del siglo XIX y son acaso el desideratum del siglo en que vivimos.
A pesar de todo, los estudiosos del idioma eran conscientes de las diferencias, por cuya razón había que valerse de la lengua escrita para mantener la unidad. En una carta del 26 de junio de 1903, el célebre filólogo colombiano Rufino José Cuervo le comenta a Carlos Gagini lo siguiente:
Como U. verá por unos folletitos que van hoy (junto con un ejemplar de la Gramática de Bello), me he puesto algo escéptico con respecto a la posibilidad de conservar la uniformidad del castellano, pero no aflojo un ápice en la creencia de que debemos estudiarlo y escribirlo correctamente dentro de los límites de nuestra herencia. Y digo esto porque juzgo casi imposible que lleguemos en todas partes a servirnos de unas mismas voces y unos mismos giros castellanos; y si esto fuere así, los esfuerzos mismos contribuirán a perpetuar unas cuantas diferencias. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 200).
El tiempo transcurre, y los representantes de las diversas Academias americanas empiezan a enviar propuestas léxicas para que fueran incluidas en el Diccionario de la Real Academia. Sin embargo, la reacción peninsular fue muy distinta a la esperada por los americanos, pues la institución española no admitía tantos rubros léxicos como querían los ultramarinos. Así, el escritor peruano Ricardo Palma, quien estuvo en Madrid en 1892 con el fin de discutir la inclusión de 300 palabras usadas por lo menos en tres países americanos, se encontró con una rotunda negativa de parte de sus colegas peninsulares. Relatado con sus propias palabras, dice Palma (1896: 14-16):
Cuando se crearon las Correspondientes en América, todos presumimos que la Academia madre se proponía asociarnos a su labor, para que contribuyéramos con el caudal de voces que, suficientemente estudiadas por nosotros, estimáramos de precisa o conveniente admisión. El desengaño ha sido tosco; y para no continuar siendo corporaciones de relumbrón, dos de las Academias americanas, sin ruido, cambio de notas, ni alharacas, se han declarado cesantes. [...] Las razones más culminantes eran -ese vocablo no hace falta o ese vocablo no lo usamos en España- [...] Después del rechazo de una docena de voces por mí propuestas, me abstuve de continuar, convencido de que el rechazo era sistemático en la mayoría de la corporación.
Ricardo Palma también reacciona frente a la intransigencia de la Academia, por no aceptar la manera americana de escribir ciertas palabras propias del Nuevo Mundo:
El lazo más fuerte, el único quizá que hoy por hoy, nos une con España, es el del idioma. Y sin embargo, es España la que se empeña en romperlo, hasta hiriendo susceptibilidades de nacionalismo. Si los mexicanos (y no mejicanos como impone la Academia) escriben México y no Méjico, ellos, los dueños de la palabra ¿qué explicación benévola admite la negativa oficial o académica para consignar en el Léxico voz sancionada por los nueve o diez millones de habitantes que esa república tiene? La Academia admite provincialismos de Badajoz, Albacete, Zamora, Teruel, etc., etc., voces usadas solo por trescientos o cuatrocientos mil peninsulares, y es intransigente con neologismos y americanismos aceptados por más de cincuenta millones de seres que, en el mundo nuevo, nos expresamos en castellano. (Palma 1896: 5-6).
Digno de mencionar es el comentario que hace el argentino Ernesto Quesada frente a la actitud de Ricardo Palma en Madrid en 1892, ya que ambos estuvieron en la Real Academia durante la misma reunión, y Quesada comenta las razones por las cuales no hubo aceptación a las propuestas del escritor peruano:
La Academia, de antiguo habituada a que cada voz nueva sea propuesta con cierta solemnidad, apoyándola en una serie de citas de autoridades, a pasarla en seguida a comisión, la que la examina, consulta, comprueba las fuentes, la ensaya, y solo la aconseja después de mucho tiempo y cuando se trata de algo universalmente aceptado; no pudo, en el caso de Palma, reprimir su asombro ante aquella arrogancia criolla, que, violentando las formas y olvidando las tradiciones, presentaba un rosario casi interminable de voces extrañas, sin citas, sin autoridades, sin más aparente fundamento que el ya anticuado de “público y notorio, pública voz y fama” [...] y que exigía que las tales voces fueran aprobadas sobre el tambor, sin el trámite de práctica y sin dar lugar a reflexiones sobre la innovación. [...] Pero Palma no tenía tiempo que perder; su regreso a Lima era inminente, y no admitó dilación ni subterfugios; fue inflexible, [...] El resultado fue un fracaso estupendo: la mayoría académica, de suyo conservadora y naturalmente reposada, se resistió a ser arrollada por aquel brioso ataque: accedió a reconocer, quizá por cortesía, algunas voces; rechazó de plano otras, que se le antojaron innecesarias o arriesgadas; y aplazó las más, sin ocultar el ligero escándalo que le producía aquel desenfado americano. (Quesada 1898: 30-31).
Ricardo Palma publicó, años después, las palabras que se le habían rechazado, en un folleto intitulado Neologismos y americanismos (Lima, 1896). No obstante, el resentimiento aumenta, y el argentino Lisandro Segovia critica el Diccionario de la Real Academia porque:
tiene, a mi juicio, dos graves defectos: uno absoluto, que es el ser una obra poco homogénea y un tanto anacrónica y otro relativo, que consiste en la falta de muchos millares de voces, acepciones, proverbios, frases y modismos que usamos los argentinos. Además, la Academia se muestra poco informada respecto a cosas americanas. (Segovia 1911: 1).
En vista de lo anterior, algunos americanos pensaron que había que fundar una Academia hispanoamericana que defendiera sus intereses lingüísticos. Por ejemplo, en una carta del 30 de enero de 1902, Ricardo Palma le escribe a Carlos Gagini lo siguiente:
Soy de opinión que los americanos, así como en lo político nos independizamos de España debemos también romper el yugo académico, y formar nuestro Diccionario americano. En la última edición del Diccionario (1899) nos sale la Academia imponiendo que escribamos y digamos quichúa o quechúa, cuando en América, nosotros, los dueños de la palabra, hemos durante siglos y siglos dicho y escrito quechua y quichua. ¿No es esto, amigo mío, una insolencia académica? No somos nosotros, es la Academia quien se empeña en romper con nosotros a fuerza de intransigencias y de pretensión a imponernos hasta sus disparates, cuando define americanismos como anacho, cancha y otros muchos. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 203)
En una misiva escrita en el mes de febrero de 1903 le responde Carlos Gagini a Ricardo Palma:
Es obvio que la norma para la unificación ha de ser el castellano; pero no el de la Real Academia, empobrecido por la intransigencia y el españolismo de la docta Corporación, sino el castellano enriquecido con el sinnúmero de americanismos de que irremisiblemente tenemos que servirnos los que vivimos en el Nuevo Mundo. Con el Diccionario académico no sería posible entender una multitud de obras americanas en que abundan los términos regionales; es menester recurrir a vocabularios especiales que, sobre ser muchos, no siempre se ven en las librerías. (cit. por Quesada Pacheco, ubi supra).
Gagini continúa proponiéndole a Palma divulgar esta propuesta en la prensa del Perú, «para oír luego la opinión de los gobiernos, sin cuyo concurso carecería de base sólida el proyecto» (Quesada Pacheco, ubi supra). Pero ni la Academia ni el Diccionario de americanos vieron la luz. ¿A dónde, pues, fueron a escorar todas estas ideas?, ¿dónde quedaron esas buenas intenciones? El mismo Ricardo Palma nos da la respuesta en una carta del 14 de marzo de 1903, escrita a Carlos Gagini:
En 1898 se lanzó mi idea en periódicos de México, Buenos Aires, Bolivia, Venezuela, Chile y otras repúblicas; pero me convencí de que por ahora el pensamiento es irrealizable, no porque lo estimen errado, sino por que no hay verdadera confraternidad americana. Contar con los gobiernos por ahora no es posible. La politiquilla los absorbe por completo. Agregue U. que de nación a nación hay