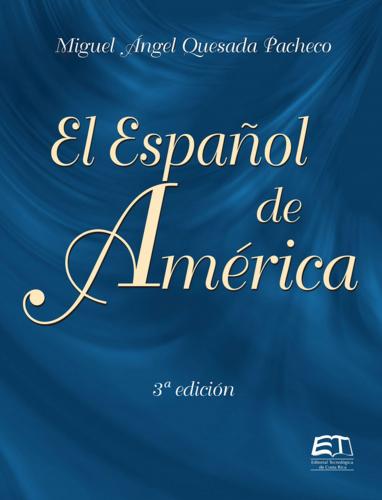El Español de América. Miguel Ángel Quesada Pacheco
en manuscritos medievales y llegó a demostrar que los fenómenos andaluces se daban antes del siglo XVI (Lapesa 1980: 370-390). Si bien Lapesa es andalucista, considera que el andalucismo es uno de los diversos elementos que entran en la formación del español americano.
La discusión sobre el andalucismo del español americano ha continuado hasta nuestros días, siendo aceptada por unos (los andalucistas) y rebatida por otros (los antiandalucistas), sin que se hayan puesto totalmente de acuerdo en determinar si los rasgos fonéticos que unen a Andalucía con América son simples desarrollos paralelos o bien influjo de Andalucía sobre América (cfr. Moreno de Alba 1993: 44). Sin embargo, para J. Frago no hay duda de la importancia andaluza en la conformación de América, tal como él mismo la describe: «Ningún grupo regional español con más asiduidad ni en mayor número que el andaluz hizo la carrera de Indias». (Frago 1994: 189).
Teoría de la koineización y la estandarización
Es una teoría que ha sido aplicada recientemente al español de América, la cual fue sugerida por Guillermo Guitarte (1983) y desarrollada por Beatriz Fontanella de Weinberg (1987/1992) y Germán De Granda (1994). La palabra koiné -que proviene del griego y significa ‘común’- se refiere al surgimiento de una variedad dialectal sobre la base de diversas variedades. Así, en el surgimiento de esta nueva variedad hay una confluencia de varios rasgos dialectales, y se crea una forma de hablar producto de la comunión de inmigrantes de diversas regiones, la cual reemplaza sus dialectos anteriores. En esta confluencia hay participación de todos los inmigrantes, y la nueva variedad se convierte en lengua materna de la siguiente generación, proceso conocido con el nombre de nativización. Según Fontanella de Weinberg (1992: 47-48),
En el caso del español de América, el uso como variedad materna se dio muy rápido, dado que en la mayor parte de los casos fue empleado prácticamente por la primera generación de criollos...
lo cual es lo normal en el caso de las koinés que se han conformado a través de inmigraciones, apunta la autora mencionada (ubi supra).
En la koineización hay cuatro fenómenos implicados (Fontanella de Weinberg 1992: 45-46; De Granda 1994: 29):
1. Simplificación: se elimina una serie de rasgos traídos de las diversas hablas; en el caso del castellano, por ejemplo, la oposición /s/ - /0/ y /¥/ - /y/, la diptongación frente al hiato, la velarización de /n/, la oposición vosotros - ustedes, y otros.
2. Nivelación dialectal: se generalizan los rasgos dialectales a todos los hablantes, proceso que pudo comprender, según Guitarte (1983: 169), todo el llamado «período antillano», y que él da en llamar «período de orígenes», el cual va de 1493 hasta 1519. Pero, según G. De Granda (1994: 72), duró unos 60 años, de acuerdo con investigaciones que se han hecho acerca de procesos similares.
En la nivelación dialectal americana contribuyen:
a) el español insular (1492-1519), por ejemplo, con léxico antillano;
b) los rasgos fonéticos andaluces (aspiración, yeísmo, seseo, confusión de /r - l/, desaparición de /-d/);
c) los rasgos fonéticos de otras partes de España: asibilación de /tr/, diptongación del hiato (páis, bául, máiz, etc.);
d) el léxico de toda España, tanto de Andalucía y Canarias como regionalismos de Castilla, Aragón, Navarra, León y otras regiones.
Se debe destacar que el concepto de nivelación en esta teoría difiere del de la poligenética en cuanto a que esta se refiere a estratos sociales, mientras que la koineización tiene que ver con rasgos lingüísticos.
3. Regionalización y vernacularización: una vez consolidada la confluencia, los rasgos que han sobrevivido se extienden por todas las regiones y se hacen locales, propios de cada comunidad hablante.
4. Estandarización: con el surgimiento de las ciudades, hay un proceso de selección de rasgos y de creación de un habla urbana que se impone a toda la comunidad. Los rasgos descartados pasan a ser del dominio rural, y muchos quedan estigmatizados. En este desarrollo han tenido gran relevancia la oposición /r/ - /l/, la aspiración de /s/, la pérdida de /-d-/ y otros rasgos meridionales.
C. Parodi (1999) hace notar que, en situaciones de contacto dialectal, los hablantes de la primera generación tienden a adaptarse al dialecto mayoritario, tal como lo ha observado la autora en su estudio sobre la adquisición dialectal de inmigrantes no mexicanos en el Sur de California. Así, puntualiza Parodi, «Lo mismo debió haber sucedido con los criollos y los mestizos del siglo XVI, quienes desde la primera generación debieron haber adquirido la koiné americana andaluzada, por haber estado expuestos a ella». (Parodi 19981999: 929). No obstante, Parodi afirma que la generalización de esta koiné en América debió llevar más tiempo del supuesto hasta ahora.
El proceso de estandarización en América se ha dado en diversas etapas; por ejemplo, en México ocurrió en el siglo XVI, en Cuba entre 1763 y 1898, y en Buenos Aires en el siglo XIX (cfr. Fontanella de Weinberg 1992: 49-54; Choy 1999: 51-54).
La teoría de la koineización ha sido criticada por José Luis Rivarola (1996), el cual pone en duda ciertos rasgos tomados como parte del proceso de simplificación, tal como la velarización de /n/ que propone De Granda y la asibilación de /r/ sugerida por Fontanella de Weinberg, en vista de que no tenemos medios para corroborar esos rasgos a la luz de la documentación colonial. Por otra parte, apunta Rivarola (1996: 587), se están generalizando diacrónicamente ciertos rasgos dialectales restringidos hoy en día a determinadas zonas. Asimismo, hay que tener en cuenta que en la Península Ibérica no se estaba dando un proceso de koineización,{13} que el castellano era la lengua de prestigio en el siglo XVI, y que dialectos peninsulares como el leonés y el aragonés estaban sufriendo un fuerte proceso de castellanización en el siglo XVI, aparte de que los hablantes de dichos dialectos estuvieron insignificantemente representados en la colonización de América; por su parte, el andaluz era una extensión del castellano y gozaba de menor prestigio (Rivarola 1996: 588-589).
En su lugar, propone el autor mencionado (op. cit., 593-595), se debería estudiar la evolución del criollo en América como un personaje distinto del español y con actitudes muchas veces negativas hacia el último, ya que esta nueva conformación de la identidad social americana puede tener gran relación con el factor lingüístico. También habrá que tener presentes las situaciones de lenguas en contacto y bilingüismo, no solo de lenguas indígenas, sino también africanas, de cuyos encuentros habrían surgido variedades de tipo pidgin, las cuales muy probablemente habrán dejado huellas que hoy en día caracterizarán el español de América.
Teoría de la semicriollización
Esta teoría, de reciente aparición,{14} propugna el influjo de las lenguas africanas en la conformación de ciertos rasgos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del español americano, principalmente en la región del Caribe, tanto insular (Cuba, Puerto Rico, República Dominicana) como continental (costas atlánticas de Panamá -sección oriental-, Colombia y Venezuela). De acuerdo con Perl (1998: 21):
En el español popular caribeño hay algunos fenómenos lingüísticos que, según nuestra opinión, no pueden explicarse, de no tomarse en cuenta las lenguas relevantes del sustrato africano o una variedad pidginizada o criolla del español.
La teoría se fundamenta en dos factores, uno extralingüístico y otro lingüístico. El primero sostiene que, en el Caribe, el elemento étnico indígena fue aniquilado casi en su totalidad a principios de la Colonia. Este hecho es el responsable de la importación de esclavos africanos en gran cantidad en los siglos XVII y XVIII; de modo que, durante el siglo XIX, tal como afirma Perl (1998: 20-21), «hubo una presencia significativa de personas de color, y que en ciertos países éstas predominaban numéricamente sobre el resto de la población». Consecuentemente, según Lorenzino (1998: 30), el elemento cultural africano no se hizo esperar a través de agrupaciones que fomentaban la conservación de tradiciones africanas entre