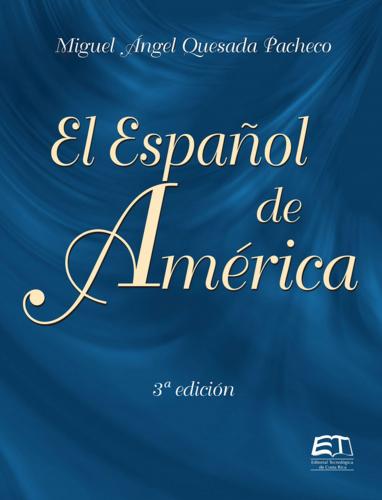El Español de América. Miguel Ángel Quesada Pacheco
de los procesos de semicriollización.
De acuerdo con Holm (cit. por Lorenzino 1998: 33), en la formación de un semicriollo entra en juego la reestructuración parcial del superestrato (en nuestro caso, el castellano) debido al influjo de una lengua criolla sobre este; no obstante, a falta de cambios radicales en las variedades lingüísticas del superestrato, el proceso de criollización no se lleva a cabo en su totalidad, y el producto lingüístico no da una lengua criolla, sino que mantiene mucha similitud con el superestrato; de ahí la denominación de semicriollo. Por otra parte, y a diferencia de la descriollización, donde el superestrato influye sobre el criollo, en la semicriollización el superestrato es modificado por el criollo.
Los rasgos lingüísticos que entran en el examen de la teoría de la semicriollización son, siguiendo a Álvarez & Obediente (1998: 46-53), en el plano de la fonética,
a) el seseo,
b) el yeísmo,
c) la aspiración o pérdida de /s/ implosiva,
d) la frecuente pérdida de /d/ intervocálica,
e) la elisión de /s/ y /r/,
f) la neutralización de líquidas,
g) la reducción fonética de los verbos ser (eh, e) y estar (ta, tamo, taba, etc.), y
h) la reducción silábica de la estructura CVC a CV.
En el plano de la sintaxis están
a) la elisión de ser y estar en otros contextos que no son oraciones interrogativas ni exclamativas,
b) el uso categórico de los pronombres personales (yo como, tú comes, etc.),
c) la no transposición del sujeto pronominal en oraciones interrogativas (¿qué tú quieres?), y
d) la ausencia de la preposición a cuando marca complemento directo referente a persona o complemento indirecto.
En el plano de la pragmática se señalan
a) la doble negación (yo no lo quiero hacer no),
b) el uso de partículas léxicas que parecen ser enfatizadoras del elemento que acompañan (dame un lápiz ahí), y
c) el empleo de ser como focalizador (yo vivo es en San José).
Tres grandes problemas atentan contra la teoría de la semicriollización. En primer lugar, casi todos los rasgos lingüísticos caribeños que supuestamente son parte del producto semicriollo se encuentran, en mayor o menor medida, en otras zonas del dominio hispanohablante, incluidas las Islas Canarias, Andalucía y Extremadura, tal como lo hace ver el mismo Lorenzino (1998: 35). En segundo lugar, muchos de esos rasgos se deben a procesos de simplificación o elisión que no necesariamente tienen que ver con rasgos criollos. Tal como lo expresan Álvarez & Obediente (1998: 60), se trata de procesos de «causación múltiple» o «convergencia», es decir, de préstamos que han entrado en la lengua por varios caminos. En tercer lugar, no se ha probado la existencia de un sustrato criollo en el Caribe.{15} Por consiguiente, y en opinión de Álvarez & Obediente (1998: 61),
dado que no hay evidencias contundentes documentadas para el Caribe de la existencia de una lengua criolla en el sustrato, y que todavía no hay estudios sociolingüísticos sistemáticos sobre estos rasgos sintácticos, los indicios de los que se dispone sólo permiten referirse a tendencias en el sentido sapireano, es decir como normas que dirigen tácitamente el uso de la lengua.
Además, según aducen Álvarez & Obediente (ubi supra), al igual que en procesos de descriollización, en vez de desaparecer los rasgos susodichos, en el Caribe han perdido su carácter sociolectal para adquirir un carácter estilístico, y su uso no está delimitado a las clases populares, sino que también se da en las clases altas y a veces hasta en situaciones formales.
A pesar de lo anterior, tal como lo hace ver Lorenzino (1998: 38), el valor de la teoría de la semicriollización radica en que, sea que se demuestren rasgos criollos o no, al menos contribuirá a darle mayor importancia al elemento africano en la conformación de las variedades dialectales del español caribeño.
III
El acento y la entonación
Algunos de los puntos más notorios para cualquier hispanohablante cuando se trata de distinguir a otros hispanohablantes son los rasgos suprasegmentales. Es muy común oír a la gente decir: «Usted tiene un acento diferente». «Esa persona tiene un dejo». «Aquellos cantan al hablar; todo lo dicen cantado». Cárdenas (1967: 66) comenta que los hablantes de Jalisco dicen que los de otros estados mexicanos tienen «cierto tiple, cierta tonadilla,» y que los habitantes de zonas rurales y retiradas «presentan cierta ondulación en el cuerpo de los grupos que da la impresión de un canturreo». Por su parte, Montes (1996: 137), al referirse a los rasgos fonéticos caracterizadores del habla costeña de Colombia, dice: «Esto en cuanto a la fonética, unido naturalmente al muy peculiar tonillo costeño». Tal como afirma J. M. Sosa (2000: 493), comentarios como los anteriores nos permiten concluir que, en primer lugar, hay diferencias dialectales en la entonación; segundo, que los hablantes son conscientes de dichas diferencias, y tercero, que estos rasgos suprasegmentales permiten al hablante reconocer el tipo de dialecto de su interlocutor.
No obstante, a pesar de ser de uno de los niveles de habla más caracterizadores del español, los suprasegmentales están muy poco estudiados, de suerte que no es posible determinar zonas dialectales en Hispanoamérica a través del acento, la melodía en el habla o la entonación. R. García (1998) acusa en los trabajos sobre la entonación del español una falta consistente de desarrollo teórico y metodológico, en vista de que solamente se han hecho estudios fragmentarios, tomando a veces como base investigativa simples oraciones, y no todo el conjunto del habla; razón por la cual es difícil comparar o generalizar los resultados a que llegan los investigadores (García 1998: 429).
De esta manera, nada categórico se podrá decir del español de América mientras no salgan a la luz estudios monográficos sobre el tema (cfr. Revert 2001). A lo único que se podrá llegar, por ahora, es a aseveraciones aisladas dentro del conjunto de sus realizaciones suprasegmentales.
El acento
Al igual que en el español estándar, el acento en Hispanoamérica es de intensidad. Además, es uno de los elementos claves en el fenómeno del debilitamiento vocálico, por ver en el próximo capítulo, tanto en lo referente a la variación de timbre de las vocales átonas, como en lo pertinente a su proceso de desaparición. Dicho fenómeno está en estrecha relación con la oposición existente entre el acento tónico y las vocales átonas, al haber un relajamiento de las últimas por la fuerza desplegada por el primero (cfr. Lope Blanch 1983: 63; Sosa 1999: 232). Pero el acento también es el responsable del debilitamiento y la desaparición de consonantes como /n/ y /s/, según se infiere de estudios recientes sobre el español de Cartagena de Indias (Becerra 1991: 945).
En cuanto a los hiatos /aí, aú/, en el español de todo el continente están en retroceso los desplazamientos acentuales hacia el primer segmento vocálico: [ mais] maíz, [ rais] raíz, [ baul] baúl; en la actualidad solo se oyen en las zonas rurales (Montes 1992: 529).
Como fenómeno contrario, ocurre la hiatización de diptongos, aunque con mayor frecuencia en las zonas rurales y en los estratos de baja escolaridad: [fia1 uta] flauta, [ka1 usa] causa.
Navarro Tomás (1974: 53) registra en Puerto Rico hiatizaciones en los diptongos /ie, ue, ua, ui/: [pieSra] piedra, [ puerta] puerta, [kuatro] cuatro, [kuiSa] cuida (léase piedra, púerta, cúatro, cúida).
En general, en las zonas rurales de América se dan casos de alternancia vocálica en los hiatos /aí, eí/, al igual que en los diptongos /ai, ei/ tanto en los etimológicos como en los provenientes de la deshiatización: [peis] país, [a1 saite] aceite, [bainte] veinte.
Un rasgo peculiar del español estadounidense es la dislocación del acento en el grupo vocálico /ia/, característica