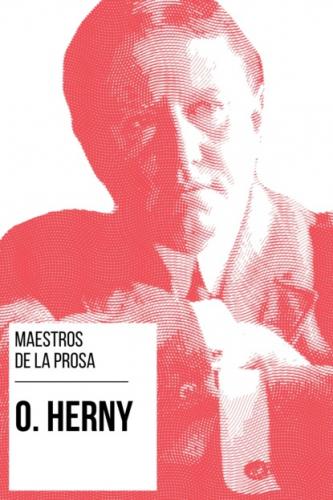Maestros de la Prosa - O. Henry. August Nemo
La primera bala se incrustó en el respaldo del asiento, en el espacio de cinco centímetros que había entre los hombros de Littlefield y miss Derwent. La segunda pasó entre el tablero y el pantalón del fiscal.
El fiscal instó a Nancy a que se agachara. Ella estaba un poco pálida, pero no hizo preguntas. Poseía ese instinto de la gente de frontera, que acepta las situaciones de emergencia sin gastar palabras superfluas. Empuñaron las armas, y Littlefield tomó apresuradamente un puñado de los cartuchos que había en una caja y se lo metió en el bolsillo.
-Mantente detrás de los caballos, Nan -ordenó-. Ese tipo es un rufián que hace años mandé a prisión. Pretende vengarse. Sabe que a esta distancia no le podemos hacer daño.
-Muy bien, Bob -dijo Nancy con firmeza-. No tengo miedo. Pero cúbrete tú también. ¡So, Bess! ¡Quédate quieta!
Acarició la melena de Bess. Littlefield preparó su escopeta mientras rogaba que el forajido se aproximara.
Pero México Sam pensaba cumplir la venganza sin arriesgarse. No tenía nada de chorlito. Su ojo experto trazó una circunferencia imaginaria alrededor del área de alcance de una escopeta y se mantuvo dentro de esa línea. Movió su caballo a la derecha y, en el momento en que los acosados buscaban cambiar de posición detrás de los arreos de sus equinos, traspasó de un tiro el sombrero del fiscal. En una ocasión calculó mal y sobrepasó el margen. La escopeta de Littlefield relampagueó y México Sam agachó la cabeza ante el inofensivo rocío de los perdigones. Algunos de éstos alcanzaron al caballo, que enseguida retrocedió a la línea de seguridad.
El forajido volvió a hacer fuego. Nancy Derwent dejó escapar un grito apagado. Littlefield se volvió con los ojos encendidos y vio que la muchacha tenía un hilo de sangre en la mejilla.
-No estoy herida, Bob... Ha sido una astilla. Creo que ha dado a uno de los radios de la rueda.
-¡Dios! -rugió Littlefield-. Si por lo menos tuviera perdigones zorreros.
El rufián aquietó a su caballo y apuntó cuidadosamente. Fly lanzó un bufido y cayó con su arnés, herido en el cuello. Bess, convencida de que ya no se trataba de cazar chorlitos, logró desengancharse y se alejó a galope tendido. México Sam atravesó de un balazo el costado de la cazadora de Nancy.
-¡Échate! ¡Échate! -gritó Littlefield-. Más cerca del caballo... Cuerpo a tierra... Así -casi la aplastó contra la hierba detrás del cuerpo caído de Fly. Por más extraño que parezca en ese instante le volvieron a la mente las palabras de la joven mexicana: «Si alguna vez estuviera en peligro la muchacha que amas, acuérdate de Rafael Ortiz».
Littlefield soltó una exclamación.
-¡Asómate sobre el lomo del caballo y dispárale, Nan! ¡Dispara todo lo rápido que puedas! No conseguirás nada, pero mantenle ocupado un minuto mientras pongo en práctica una idea.
Nancy miró de reojo a Littlefield y le vio sacar el cortaplumas del bolsillo y abrirlo. Luego se dispuso a obedecer las órdenes y comenzó a disparar una y otra vez sobre el enemigo.
México Sam esperó pacientemente a que acabaran los inocuos fuegos de artificio. Tenía mucho tiempo y ninguna intención de recibir una perdigonada en el ojo mientras, con un poco de cautela, pudiese evitarlo. Se cubrió el rostro con el recio sombrero Stetson hasta que cesaron los tiros. Luego se acercó más y apuntó meticulosamente a lo que podía ver de sus víctimas detrás del caballo.
Ninguna de ellas se movía. Espoleó a su animal para que avanzara. Vio que el fiscal hincaba una rodilla en tierra y apuntaba cuidadosamente. Se bajó el sombrero y aguardó la leve andanada de bolitas.
El disparo tronó pesadamente. México Sam suspiró, se dobló en dos y cayó muy despacio de su caballo, como una serpiente de cascabel sin vida.
A las diez de la mañana siguiente se inició la sesión del tribunal y fue convocado el proceso de la Unión contra Rafael Ortiz. El fiscal del distrito, con un brazo en cabestrillo, se puso de pie y se dirigió al juez.
-Si su señoría lo permite -dijo-, desearía solicitar el sobreseimiento del caso que nos ocupa. Aun cuando el acusado pudiese ser culpable, el gobierno no tiene en sus manos pruebas suficientes para llevar adelante el proceso. La moneda falsa a causa de la cual éste fue iniciado ya no se encuentra disponible como evidencia. Por lo tanto solicito que la demanda sea anulada.
Durante el intervalo de mediodía Kilpatrick visitó la oficina del fiscal.
-Vengo de echarle una mirada al viejo México Sam -dijo el ayudante del sheriff-. Han traído el cadáver. La verdad es que el viejo México era un hueso duro. Los muchachos se preguntan con qué le disparó usted. Algunos dicen que han de haber sido clavos. Jamás tuve en mis manos una escopeta capaz de hacer los agujeros que hay en ese cuerpo.
-Le disparé -dijo el fiscal- con la «Prueba A» de su proceso por falsificación. Ha sido una suerte para mí, y para alguien más, que la moneda fuera tan burda. No me dio ningún trabajo despedazarla. Oiga, Kil, ¿no podría bajar a los jacales y averiguar dónde vive esa joven mexicana? Miss Derwent se lo agradecerá.
|
|
|
El romance de un ocupado bolsista
Pitcher, empleado de confianza en la oficina de Harvey Maxwell, bolsista, permitió que una mirada de suave interés y sorpresa visitara su semblante, generalmente exento de expresión, cuando su empleador entró con presteza, a las 9.30, acompañado por su joven estenógrafa. Con un vivaz “Buen día, Pitcher”, Maxwell se precipitó hacia su escritorio como si fuera a saltar por sobre él, y luego se hundió en la gran montaña de cartas y telegramas que lo esperaban.
La joven hacía un año que era estenógrafa de Maxwell. Era hermosa en el sentido de que decididamente no era estenográfica. Renunció a la pompa de la seductora Pompadour. No usaba cadenas ni brazaletes ni relicarios. No tenía el aire de estar a punto de aceptar una invitación a almorzar. Vestía de gris liso, pero la ropa se adaptaba a su figura con fidelidad y discreción. En su pulcro sombrero negro llevaba un ala amarillo verdosa de un guacamayo. Esa mañana, se encontraba suave y tímidamente radiante. Los ojos le brillaban en forma soñadora; tenía las mejillas como genuino durazno florecido, su expresión de alegría, teñida de reminiscencias.
Pitcher, todavía un poco curioso, advirtió una diferencia en sus maneras. En lugar de dirigirse directamente a la habitación contigua, donde estaba su escritorio, se detuvo, algo irresoluta, en la oficina exterior. En determinado momento, caminó alrededor del escritorio de Maxwell, acercándose tanto que el hombre se percató de su presencia.
La máquina sentada a ese escritorio ya no era un hombre; era un ocupado bolsista de Nueva York, movido por zumbantes ruedas y resortes desenrollados.
-Bueno, ¿qué es esto? ¿Algo? -interrogó Maxwell lacónicamente.
Las cartas abiertas yacían sobre el ocupado escritorio que parecía un banco de hielo. Su agudo ojo gris, impersonal y brusco enfocó con impaciencia la mitad del cuerpo de la muchacha.
-Nada -repuso la estenógrafa alejándose con una ligera sonrisa.
-Señor Pitcher -le manifestó al confidencial empleado-, ¿El señor Maxwell dijo algo acerca de emplear a otra estenógrafa?
-Sí -repuso Pitcher-. Me ordenó que tomara