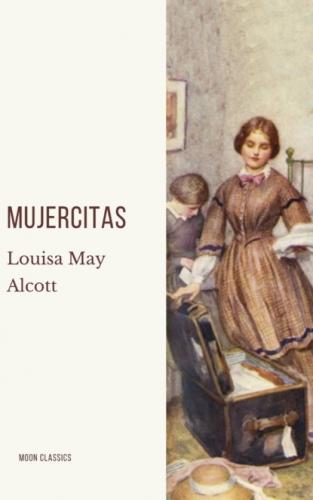Mujercitas. Louisa May Alcott
los labios y sales de la habitación porque la tía March se queja o alguien te molesta, ¿es que estás enfadada? —preguntó Jo, que se sentía más próxima a su madre que nunca.
—Sí. He aprendido a reprimirlas palabras desagradables que acuden a mis labios y, cuando la tentación es demasiado fuerte, me alejo unos segundos para recordarme que no debo ser tan débil y cruel —contestó la señora March con una sonrisa y un suspiro mientras alisaba y peinaba con los dedos el revuelto cabello de Jo.
—¿Cómo aprendiste a guardar la calma? Es lo que más me cuesta. Las palabras hirientes escapan de mi boca antes de que me dé cuenta y, cuanto más digo, más me altero, hasta el punto de que me satisface decir cosas horribles y herir los sentimientos de los demás. Querida mamá, dime cómo lo haces.
—Mi madre solía ayudarme…
—Tanto como tú a nosotras —la interrumpió Jo, y le dio un beso.
—Pero la perdí cuando era poco mayor que tú y, durante años, hube de luchar sola porque era demasiado orgullosa para confesar mi debilidad a nadie más. Lo pasé muy mal, Jo, y derramé muchas lágrimas por mis fracasos; porque, a pesar de mi voluntad, parecía que nunca lo conseguiría. Entonces, conocí a tu padre y me sentí tan feliz que ser buena me resultó muy sencillo. Sin embargo, con el tiempo, cuando me vi con cuatro niñas a mi cargo, y pobre, el viejo fantasma resurgió. No soy paciente por naturaleza y no poder dar a mis hijas lo que necesitaban me hacía sufrir.
—¡Pobre mamá! ¿Qué te ayudó entonces?
—Tu padre, Jo. Él jamás pierde los nervios, nunca duda ni se queja, siempre se muestra esperanzado y trabaja de firme, de modo que me daba vergüenza no estar a su altura. Me ayudaba y me daba ánimos y me mostraba lo importante que es ser un ejemplo de virtud si queremos que nuestros hijos nos imiten. Para mí, era más fácil esforzarme pensando en vuestro bien que en el mío. Una mirada de asombro de una de vosotras al verme responder con dureza me ayudaba a recapacitar más que cualquier sermón. Y vuestro amor, respeto y confianza eran la mejor recompensa a mis esfuerzos por ser la clase de mujer capaz de servir de ejemplo.
—¡Mamá, ojalá algún día lograra ser la mitad de buena que tú! Me bastaría con eso —declaró Jo conmovida.
—Espero que logres ser mucho mejor, querida, pero debes vigilar al enemigo que anida en tu pecho, como papá le llama. De lo contrario, te llenará de congoja e incluso podría echar a perder tu vida. Lo de hoy ha sido un aviso. Tenlo presente y esfuérzate de corazón por controlar tu mal genio para que no tengas que sentir un dolor y un remordimiento mayores que los de hoy.
—Lo intentaré, mamá, de veras, pero no dejes de ayudarme y llamarme al orden antes de que salte. Recuerdo que, a veces, papá se llevaba el dedo a los labios y te miraba con mucha dulzura, y tú apretabas los labios o te ibas. ¿Era esa su forma de ayudarte?
—Sí, yo le pedí que lo hiciera y él nunca lo olvidaba. Con ese gesto discreto y una mirada amable impedía que dijera cosas desagradables.
Jo vio que las lágrimas asomaban a los ojos de su madre y que sus labios temblaban al hablar. Temiendo haber ido demasiado lejos, preguntó angustiada:
—Mamá, ¿te parece mal que os observara o que haya sacado el tema ahora? No quería ser irrespetuosa. Es que me siento tan feliz y a gusto hablando contigo de todo lo que me preocupa.
—Mi querida Jo, soy tu madre y puedes decirme lo que sea. Que mis hijas confíen en mí y sepan lo mucho que las quiero me llena de felicidad y de orgullo.
—Temía haberte entristecido.
—No, querida, pero al hablar de tu padre he recordado cuánto le echo de menos, lo mucho que le debo y cuánto me he de esmerar para que sus pequeñas estén a salvo y bien para cuando él vuelva.
—Sin embargo, no le pediste que no fuera a la guerra ni lloraste cuando se marchó. Y nunca te he oído quejarte, como si no necesitases nada —apuntó Jo, maravillada.
—Entregué a mi país, al que amo, lo mejor de mi vida y contuve el llanto hasta que él se marchó. ¿Por qué habría de quejarme cuando no hacíamos más que cumplir con nuestro deber y, al fin, eso nos haría más felices? Si doy la impresión de no necesitar ayuda es porque cuento con el apoyo de alguien más importante que vuestro padre que me alienta y me ayuda. Hija mía, tus problemas y tentaciones no han hecho más que empezar y pueden ser muchos, pero lograrás superarlos y vencerlos si aprendes a sentir la fuerza y el amor de tu Padre Celestial como sientes los de tu padre terrenal. Cuanto más le ames y confíes en Él, más unida te sentirás a Él y menos dependerás del poder y la sabiduría humanos. Él nunca se cansa de amarnos y cuidarnos, nada le aleja de nosotros y nos proporciona la paz, la felicidad y la fuerza que necesitamos en nuestra vida. Has de creer en esto y confiar a Dios todas tus cuitas y esperanzas, tus errores y penas, del mismo modo que los compartes con tu madre.
Por toda respuesta, Jo la abrazó y, en el silencio que siguió, elevó desde su corazón la plegaria más sincera de su vida. Y es que, en esa hora triste y al mismo tiempo feliz, había conocido no solo el amargo sabor del arrepentimiento y la desesperación, sino también la dulzura de la abnegación y del dominio de sí misma. Y, de la mano de su madre, se había acercado al Amigo que brinda a los niños un amor más fuerte que el de cualquier padre, más tierno que el de cualquier madre.
Amy se removió y suspiró en sueños. Ávida de enmendar lo antes posible su error, Jo la miró con una expresión desconocida en el rostro.
—Cuando el sol se puso, estaba enfadada y pensaba que no la perdonaría jamás; hoy, de no haber sido por Laurie, ¡hubiese sido demasiado tarde! ¿Cómo he podido ser tan ruin? —dijo Jo a media voz, inclinada hacia su hermana para acariciarle el cabello, desparramado sobre la almohada y aún húmedo.
Como si la hubiese oído, Amy abrió los ojos y tendió los brazos con una sonrisa que a Jo le llegó al alma. Sin pronunciar palabra, se abrazaron por encima de las mantas y todo quedó perdonado y olvidado con un beso sincero.
9
MEG VISITA LA FERIA DE LAS VANIDADES
—Qué suerte que los niños hayan contraído el sarampión justo ahora —exclamó Meg un día de abril. Estaba en su dormitorio, preparando el baúl de viaje, rodeada de sus hermanas.
—Y qué bien que Annie Moffat no haya olvidado su promesa. Qué delicia contar con quince días de diversión —apuntó Jo, que parecía un molino de viento cada vez que doblaba una falda con sus largos brazos.
—¡Y hace muy buen tiempo! ¡Qué alegría! —añadió Beth, que separaba los lazos para el cuello de las cintas del pelo y los guardaba en su mejor estuche, que había prestado a su hermana mayor para la ocasión.
—Me encantaría ir contigo para divertirme y ponerme esta ropa tan bonita —dijo Amy, que tenía entre los labios un buen número de alfileres que iba clavando artísticamente en el acerico de su hermana.
—Me gustaría que fuésemos todas pero, como no es posible, prometo contároslo todo a mi vuelta. Es lo menos que puedo hacer después de que hayáis tenido la amabilidad de prestarme cosas y ayudarme a prepararme —dijo Meg echando una mirada a su equipaje, sencillo pero, a sus ojos, casi perfecto.
—¿Qué te dio mamá de la caja de los tesoros? —preguntó Amy, que no había estado presente cuando la señora March abrió el baúl de cedro, lleno de reliquias de un pasado lleno de esplendor, al que recurría cuando deseaba obsequiar algo especial a sus hijas.
—Un par de medias de seda, este precioso abanico tallado y una faja azul muy bonita. Yo quería usar el vestido violeta pero, como no daba tiempo a arreglarlo, llevaré mi viejo vestido de tarlatana.
—Estarás muy bien con mi falda de muselina nueva y la faja le dará el toque final. ¡Ojalá no se me hubiese roto la pulsera de coral! Te la hubiese