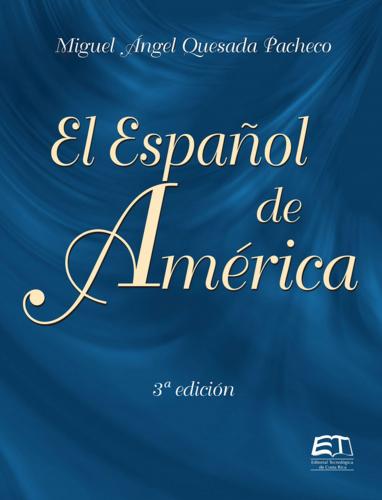El Español de América. Miguel Ángel Quesada Pacheco
las turbulentas sesiones del Congreso, en las que el presidente tenía que amenazar a cada paso con abandonar su sitial si no se guardaba un mínimo de orden y decoro, acabaron como el rosario de la aurora. No hay noticia de que se adoptaran conclusiones, y sólo consta que la moción separatista defendida por su señor Barletta fue rechazada por 20 votos contra 8.
Otro intento de llegar a una solución se presenta en 1951, en México, cuando se celebra el Primer Congreso de Academias de la Lengua Española, y cuyo tema principal era la unidad de la lengua. Sin embargo, hubo mociones tendientes a separar las Academias de Ultramar de la Real Academia. Una de las varias propuestas reza así:
Es de recomendar, y se recomienda, a las Academias Americanas y Filipina Correspondientes de la R. A. E., renuncien a su asociación con esta última... y asuman así de lleno la autonomía de que no deben abdicar y la personalidad íntegra que les es inalienable. (Casares 1953: 13)
Al igual que años atrás, en este congreso se plantea la necesidad de elaborar un diccionario distinto del de autoridades, el cual, según la opinión del académico guatemalteco David Vela, «no responde a las actuales formas de vida en América ni a las necesidades múltiples, populares y eruditas del idioma». (cit. por Casares 1953: 14). Sin embargo, al igual que en Buenos Aires, en la capital azteca los aires secesionistas terminaron esfumándose, los miembros que proclamaban la separación fueron muy pocos, y reinó el deseo de seguir unidos con la Real Academia Española, como diría el académico mexicano José de Vasconcelos, «gracias al sentimiento hispánico» del congreso, y entendiendo como hispánico a «todo el que piensa en castellano». (Casares 1953: 14).
El tiempo ha pasado, se inicia el siglo XXI, y las discordancias han dado paso a las concordancias a uno y otro lado del Atlántico, de manera que hoy en día el concepto de “diccionario de autoridades” ha sido sustituido por el de “diccionario de uso”, a la vez que se ha superado la idea del español peninsular como madre y regente, frente a las variedades americanas como sus hijas; por el contrario, todas las variedades hispánicas están en el mismo nivel de validez y de respeto, y todas las Academias de la Lengua, en unión con la Real Academia Española, se sientan juntas para discutir y consensuar el rumbo de la lengua española. Producto de este trabajo conjunto es el Diccionario de americanismos (Asociación 2010). Asimismo, entre el 7 y el 9 de marzo de 2000 la Real Academia convocó a una reunión con representantes de todas las Academias para discutir el Proyecto de constitución de una red informática de Academias de habla hispana, los gentilicios españoles e hispanoamericanos en el Diccionario de la Real Academia, y la creación del Diccionario Panhispánico de Dudas. No obstante, hay que reconocer que la mentalidad hurgadora y las actitudes críticas de los filólogos hispanoamericanos de hace un siglo fructificaron con el surgimiento del interés por el castellano americano como variedad distinta y echaron a andar su estudio desde un plano totalmente científico.
Para finalizar, no cabe ninguna duda de que hoy en día los estudios sobre este conjunto de hablas que se ha dado en llamar español de América han avanzado grandemente, tanto en cantidad como en profundidad, en donde los investigadores muestran conocimientos sólidos de las nuevas directrices teórico-metodológicas empleadas en otras partes del mundo científico.{11}
I
Teorías sobre los orígenes
del español americano
Desde el siglo XIX, los lingüistas se han enfrentado a la problemática del origen y de la gestación de la verdadera base y de los elementos que han contribuido a la conformación de la lengua española hablada en el Nuevo Mundo. Las teorías se han ocupado más que todo del nivel fonético de la lengua, y los rasgos en juego son: seseo, yeísmo, aspiración de /-s/ implosiva y final, pérdida de /-d/ final, alternancia de /r - 1/ y realización lenis de /x/.
Hasta la fecha, cinco teorías son las que han tenido éxito y ganado terreno en el estudio que nos ocupa, como se verá a continuación.
La teoría del sustrato
Nace con el dialectólogo Graziadio Ascoli en Italia a fines del siglo XIX, y tiene que ver en un principio con el latín y las lenguas de sustrato. En América, esta teoría cobró fuerza debido en parte a que no existían estudios de conjunto que describieran el español hablado, ni en las diferentes regiones del Nuevo Mundo ni en la Península Ibérica, lo cual indujo a pensar que el español americano estaba teñido de elementos sustratísticos muy fuertes. Los pensadores de la época no se podían explicar el origen de las manifestaciones lingüísticas americanas, ni compararlas con las de España.
Rudolf Lenz, un alemán que viaja a Chile, observa una serie de rasgos lingüísticos en el español de dicho país, y los asocia a la lengua araucana o mapuche.
Por su parte, el humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña es el primero que hace una división dialectal de América en cinco zonas, tomando como criterios de división las lenguas indígenas de las zonas en cuestión: azteca, maya, quechua, guaraní, araucano. Según el pensador dominicano, la realización tensa de /s/ y la realización [0] de las vocales átonas en unión con /s/ en la altiplanicie mexicana se deben a la influencia del sustrato indígena náhuatl (Vaquero 1996a: 16).{12}El venezolano Ángel Rosenblatt reconoce influjos indígenas en el español americano, y atribuye el consonantismo, el vocalismo y la entonación de las tierras altas de América a la influencia de las lenguas indígenas, ya que se desvía bastante del castellano peninsular (Moreno de Alba 1993: 73).
Por otro lado, si bien Bertil Malmberg (1992: 206) ve en una serie de aspectos fonéticos, morfosintácticos y léxicos del español americano un «acervo común hispánico», en otros reconoce elementos de sustrato en el español del Paraguay y de México (Malmberg 1992: 272-277 y 290-292).
Respecto de los elementos suprasegmentales, Rafael Lapesa (1980: 552) se inclina a pensar que
Muy probable es que se mantengan caracteres prehispánicos en la entonación hispanoamericana, tan distinta de la castellana. La entonación del español de América, muy rica en variantes, prodiga subidas y descensos melódicos, mientras la castellana tiende a moderar las inflexiones, sosteniéndose alrededor de una nota equilibrada.
Sin embargo, renglón seguido reconoce que son «impresiones carentes de validez doctrinal», y que se debe someterlas a prueba.
El léxico indígena es el mayor causante del espejismo del sustrato, ya que es en ese componente lingüístico donde mejor se nota el aporte de las lenguas indígenas en el castellano.
Si bien en la actualidad nadie duda de las grandes contribuciones de ciertas lenguas indígenas al español de las distintas regiones americanas, como Yucatán, los Andes y Paraguay, las cuales no solo se restringen al vocabulario, sino también a la fonética y a la morfosintaxis, es también un hecho consabido que el indigenismo no es el único componente, ni el más sobresaliente, en la gestación y configuración del español americano. Además, hay un problema en el estudio del sustrato en América, y es que muchas lenguas hoy extintas, y sin estudio, no pueden tomarse como parte del bilingüismo o como causantes de influjos sobre el castellano. Por otra parte, ocurre que muchos de los rasgos que se han considerado sustrato figuran en otras partes de América, donde nunca se han hablado las lenguas indígenas en cuestión.
La teoría poligenética
El principio fundamental de esta teoría, fundada por Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, es que el español de América es el llevado allí por todos los expedicionarios en sus oleadas sucesivas durante el siglo XVI: campesinos, hidalgos, plebeyos, de todas las regiones españolas, soldados, religiosos y otros. Al respecto afirma Alonso (1976: 44):
la verdadera base fue la nivelación realizada por todos los expedicionarios en sus oleadas sucesivas durante todo el siglo XVI. Ahí empieza lo americano.
Pedro Henríquez Ureña (1921: 359) habla de un desarrollo paralelo de los rasgos lingüísticos: el español de América se desarrolló paralelamente al de España, hubo