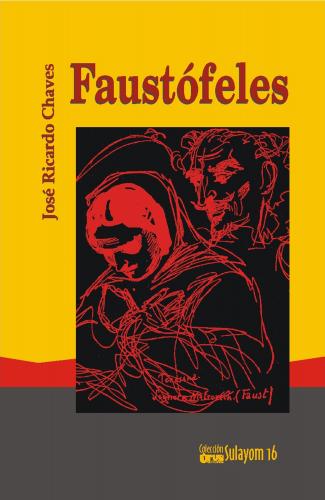Faustófeles. José Ricardo Chaves
campiranos, oyen su canto como un arrullo erótico y buscan a la cantante y no muy lejos descubren a una mujer de larga cabellera a la orilla del camino, junto a un árbol frondoso. El campesino errante se acerca a la mujer de rostro oculto por su cabellera pero que se adivina hermoso y la sube a su caballo o a su automóvil, y cuando han cubierto un trecho, y él mira su cara, la cara de la mujer desconocida, a la luz de la luna descubre su rostro de yegua infernal, su crin despeinada de serpientes; el hombre enloquece de terror en el instante, cae del caballo o sale del automóvil y, en su huida, se desmaya y entonces, pobre de él, porque la Segua lleva la muerte en los labios y mata besando. Ella se inclina sobre el cuerpo del desmayado y, con encanto jubiloso, besa su boca y succiona su aliento.
Todos estos cuentos oídos de boca de su madre, de las tías, en especial de Marina, hacían las delicias del niño, quien, para impresionar a su mamá, decía que si a él se le aparecieran esos espectros, aún la misma Segua con su cara de caballo o la Tule Vieja con sus alas siniestras, él no les tendría miedo. “Así debe ser mi hijo, bien valiente, nada de asustarse”, solía decir su madre en una tarde de lluvia o en una noche sin televisión, después de que, a petición del niño, hubiera reincidido en los cuentos, mientras el papá hacía, como trabajo adicional, la contabilidad de un almacén de telas propiedad de un tal señor Grinsberg, un inmigrante polaco al tórrido hábitat.
Primer pecado
Durante algún tiempo Fausto se consideró a sí mismo como básicamente bueno. Cuando estaba en la escuela y tuvo que hacer la Primera Comunión, parte del trámite religioso era confesarse. ¿Qué decirle al cura? ¿Cuáles son tus pecados, Fausto?
El niño no sabe qué contestar.
No hacía daño a los demás, no peleaba con sus compañeros de escuela, no mataba pájaros con hondas o rifles de copas, obedecía a sus mayores y los domingos iba a misa. ¿Qué más había que hacer?
Cuando adquirió el hábito de comprar comics, a Fausto no le alcanzaba el dinero que su padre le daba para adquirir todos los que deseaba. Ni dejando de comprar confites, galletas o helados durante los recreos escolares. Ni siquiera dejando de ir al cine Cid el domingo en la tarde.
Fausto iba a la pulpería –al expendio de alimentos y artículos domésticos– situada en una esquina de la plaza de Tibás, luego transformada en parque. En un rincón del amplio establecimiento, sostenidas por cordeles, colgaban las revistas. Un mecate servía para varias revistas, expuestas como sábanas blancas al sol. Sólo que esas sábanas no eran blancas sino cubiertas por dibujos y letras, historias de hombres en acción, superhéroes y archivillanos, Campeones de la Justicia contra Liga del Mal.
Fausto hojeaba las revistas y suspiraba. Hubiera querido comprarse hasta cuatro, pero sólo le alcanzaba para dos. Se despidió del dueño de la tienda luego de pedirle que le apartara los últimos números de Batman y de El Sorprendente Hombre Araña. Fue a su casa, comió sin apetito y se fue a acostar. No durmió bien pensando en cómo adquirir dinero para sus revistas. Su padre –entonces todavía vivo– no le daría dinero para comprar esas “cochinadas”, botadero de plata en papel que ni siquiera educa. El le daría dinero para comprar un libro pero no para esas revistuchas. El papá tenía la misma actitud que años después Fausto vería en su tío Silverio hacia Herminia.
Fausto estaba despierto cuando oyó que su madre se levantaba para preparar el desayuno. Su padre se levantaría media hora después, se bañaría y, tras vestirse, se sentaría ante el desayuno listo y frente a la esposa en fachas. Mi amor, deberías arreglarte más. Una esposa no debe dejar de gustar nunca al marido. Fausto salió de su cuarto y se dirigió al de sus padres. Desde la puerta entreabierta oyó roncar al hombre. Entró sigilosamente.
Caminando de puntillas se acercó a la silla en donde su papá dejaba doblados los pantalones. Fausto sabía que la billetera estaba en el bolsillo derecho de atrás, mientras que el dinero suelto, las monedas, estaban en la bolsa también de la derecha de adelante. Cuando su padre caminaba se oía un cierto cascabeleo de monedas a su alrededor, un aura sonora de tintines metálicos.
Tenso, con un gran temor de ser descubierto, Fausto deslizó su mano en el bolsillo. En esos momentos el padre cambió de posición y el niño pensó que el mundo se le caía encima. Pero no, el hombre no despertó y el niño se apresuró a sacar alguna moneda, la que fuera, y salir lo más pronto posible de la recámara. El tictac del despertador le parecía el de una bomba de tiempo.
Apenas atrapada una moneda, Fausto sacó su mano y, lo más rápidamente dentro de su lentitud, se dirigió a la puerta y volvió a su cuarto. Cerró la puerta y miró la moneda que hasta ese momento sólo había sentido con su palma. Con asombro y avidez descubrió que se trataba de la moneda de más alta denominación (en aquel momento, nada que ver con esta época de rutinarias hiperinflaciones), la de dos pesos. Con eso le alcanzaría para comprarse no sólo las dos revistas que había dejado apartadas sino también otra más. Sintió entonces el placer del avaro cuando cuenta sus monedas o el del glotón cuando saborea su bocado. Estaba en pleno deleite cuando, como caído del cielo, un remordimiento se le clavó en su pecho, un sentimiento de culpa como nunca antes había experimentado.
He robado, pensó. He robado dinero a mi padre.
El gozo de unos segundos antes se vio transformado en una angustia que no lo abandonó durante el día, ni siquiera cuando con sus ojos devoraba lujurioso las hojas de las revistas. Mientras Batman y Robin luchaban contra el Mal, él, Fausto, era el Mal mismo, al haber robado la moneda al padre. ¡Archivillano!
A la semana siguiente volvió a repetir su acción, a veces un peso, otras cincuenta céntimos, jamás un billete. Y a la semana siguiente, y a la otra, y así siguió durante varios meses, sin nunca ser descubierto, quemándose entre el gozo de atesorar historias y la culpa de robar al padre. Escondía los comics comprados en un galerón fuera de la casa, para que sus papás no los vieran y no sospecharan algo al respecto.
Desde entonces Fausto se sintió sucio, por un buen tiempo después de que dejara de robar. Cuando tuvo que confesarse –por imposición de la madre, primero, y de tía Marina después–, nunca reveló al sacerdote ese pecado íntimo que lo corroía. Después de todo, ¡quién pensaría ladrón a niño tan adorable!
Murciélagos sobre Tebas
A ratos Fausto fantaseaba con el nombre del distrito donde vivía: San Juan de Tibás. Dos partes: una española y otra indígena. Lo de San Juan, ni modo: así como nunca falta un pelo en la sopa, tampoco falta un santo en el nombre de las comunidades del país –empezando por la capital: San José, antiguamente Villa Nueva de la Boca del Monte (¿de la Boca del Lobo?)–. El niño pasaba horas en la iglesia de Tibás contemplando la pintura de Jesús bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, el decapitado de Salomé, ubicada cerca de la puerta principal.
En cuanto a Tibás, la cosa es más interesante: término indígena que significa algo así como río caliente.
Juan bautiza a Jesús en las aguas calientes del Jordán.
Lo más curioso para Fausto era el antiguo nombre castellano de San Juan de Tibás: San Juan del Murciélago. Sin duda era la Transilvania local. Si Escazú es la Salem del país por sus brujas, Tibás es su Transilvania por sus murciélagos. En el corazón del escudo municipal se aprecia uno de esos bichos voladores, primos de los vampiros. Fausto era hijo de la noche, hermano del murciélago. Quizás por eso, uno de sus héroes predilectos era el encapuchado Batman, saltando de un edificio a otro de Ciudad Gótica con ayuda de su baticuerda.
San Juan Bautista es un vampiro que chupa la sangre de Jesús desnudo en las aguas calientes de Tibás. Sobre ellos desciende, no la luz de la paloma celestial, sino el chillido mudo del murciélago.
Pocas semanas antes de morir en el accidente, el papá de Fausto le había regalado una enciclopedia UTEHA de diez tomos, de pastas duras y moradas, la que llegó a ser manantial importante en la formación del muchacho. Una tarde en que hojeaba la letra T encontró la palabra Tebas.
Tebas/Tibás, pensó. Fausto leyó sobre la ciudad de Edipo.
Tebas/Tibás: