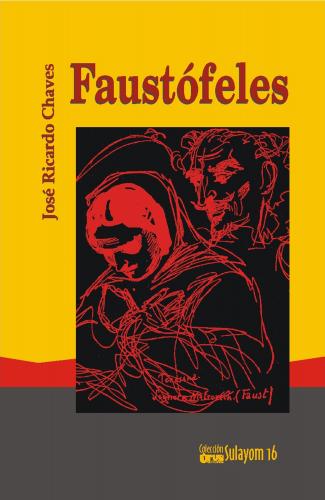Faustófeles. José Ricardo Chaves
vas, Fausto, te irás de Tibás, para errar como San Juan en el desierto –cuando aún tenía cabeza– o como Edipo fuera de la ciudad –cuando ya no tenía ojos–?
¿Serás, Fausto, el Edipo vampiro de Tibás?
Verdes laberintos de café
La familia materna de Fausto siempre había vivido en Tibás. Cuando su madre –la que llegaría a serlo– se casó, el nuevo matrimonio se instaló ahí mismo. Ella no quiso alejarse de sus parajes conocidos, de su familia. El esposo no tuvo ningún inconveniente. Tibás era un sector agradable de la ciudad, algo frío (no tanto como Moravia), algo ventoso (no tanto como Pavas), con muchos cafetales y quebradas.
Fausto, aunque nacido en un hospital del centro de San José, creció en el sector tibaseño, más suburbial. Se acostumbró a los cafetos floreados de los primeros meses de lluvia, cuando el verde oscuro daba paso a una florescencia de azahares que perfumaba el ambiente. Luego las flores caerían para dejar en su lugar pequeños frutos verdes enracimados que, tras unos meses, ya rojos de encendido vegetal, serían el objetivo de decenas de cogedores de café. Hombres y mujeres venidos de quién sabe dónde irían llenando sus canastos entre risas y sudores por el codiciado grano rojo.
Los cafetales constituían verdaderos laberintos por los que el niño Fausto corría con sus compañeros de juego. Ahí ellos podrían jugar de indios y vaqueros, de policías y ladrones, de superhéroes y archivillanos. Fausto estaría muy orgulloso con su capucha y su capa negras de Batman. Desde la rama de un árbol se arrojaría sobre un desprevenido amiguito –¿Acertijo o Guasón?– y ambos rodarían por los trillos de los cafetales.
Cafetos sembrados en eras que se extendían sin fin a los ojos del infante Fausto. Cada cierta distancia, altos árboles para dar sombra: poró, higuerón, ciprés en las cercas, jocote... Puntos de referencia en el laberinto, arbustos que sirven entre otras cosas para esconder al villano del superhéroe, al hombre sin rostro que es perseguido por el hombre con máscara.
Dédalo de café. Subir a lo más alto del higuerón, más allá del follaje y luego, con alas de Ícaro, elevarse por encima del cafetal, del valle, y viajar con los Campeones de la Justicia por otros planetas, sistemas solares más allá del nuestro; sí, viajar a otras galaxias, a otras constelaciones, siguiendo las huellas del Doctor Destino. Es entonces cuando cae Ícaro en el laberinto del padre al incendiarse las alas de su memoria.
La casa misteriosa
Ya hace mucho tiempo que los superhéroes quedaron atrás. Ahora Fausto es un joven que no hace más de tres meses cumplió quince años y que la próxima semana celebrará su primer aniversario de haber sido iniciado en la logia teosófica. Fue la tía Herminia quien lo llevó por primera vez a esa casona misteriosa de la Cuesta de Núñez, después de que una amiga de gustos esotéricos la convidara a las “apasionantes pláticas de los teósofos”, según decía la mujer con cómico rictus histérico.
Una vez a la semana estos seguidores de las doctrinas de la rusa Blavatsky –una curiosa mezcla de neoplatonismo hermético con budismo, cábala e hinduísmo– daban conferencias para divulgar sus ideas. En el gran salón de la vieja casona, entre esas paredes blancas con los rostros de la insólita fundadora rusa, de magnéticos ojos; del viejo Olcott perseguidor de fantasmas en los centros espiritistas neoyorkinos; de la Besant –primero, socialista fabiana organizadora de huelgas de modistillas en Londres, después, oradora teósofa que conmovía a su examante George Bernard Shaw y descubridora del mesías Krishnamurti–; de Leadbeater, el clarividente de vidas pasadas en la Atlántida y en Lemuria; entre estos cuadros, digo, y entre otros de personajes locales como la Pepilla de Bertheau (tía de Eunice Odio) o el caprino Povedano con su dibujo de la Esfinge egipcia restaurada, entre paredes blancas y cuadros y flores e incienso, un cejijunto conferencista expone a un público de veinte o treinta personas floridos e iluministas discursos salpicados de términos en sánscrito, pali o hebreo (la India, el Buda, la Cábala...).
Entre el público se encuentran Fausto y Herminia, quienes escuchan embelesados la oratoria mística del viejecillo teósofo. La conferencia se titula La teosofía no es una teología. El vate de las cartas de los Mahatmas del Tíbet blande seguro su bate verbal. Tía y sobrino quedan fascinados ante esa disertación a ratos casi oracular.
En el principio fue el Logos, decía el teoevangelista vidente. En el principio no fue el Caos sino el Vacío. Entonces el Espacio, el eterno padre, se llenó de luz una vez más después de haber dormido durante siete eternidades, dice el Libro de Dzyan, manuscrito misterioso que dormita en la fría biblioteca de una lamasería, en Shambala, en el desierto de Gobi. En el principio...
La búsqueda de los orígenes...
Todo origen siempre es mítico. (¿No es cierto, Edipo?)
Con un átomo de mi cuerpo creo el universo y aún así permanezco, dice Krishna al tambaleante príncipe Arjuna.
Bhagavad Gita...
Puranas...
Upanishads...
Enéadas...
Corpus Hermeticum...
Génesis...
Apocalipsis...
Sutra del Diamante...
Canon Pali...
Tao Te King...
Zohar...
Esplendores del libro de la visión: el Libro del Brillo.
Cuando la conferencia terminó, Herminia y Fausto, muy entusiasmados, se acercaron al pequeño expendio de libros. La mujer –siguiendo los consejos de la bibliografía recomendada– compró un ejemplar del grueso libro de Pavri Teosofía explicada, estructurado en preguntas y respuestas en las que el autor diserta sobre cosmos en formación, ángeles de jerarquías solares y lunares, noches y días de Brahma; cuerpos físicos, etéricos, astrales, mentales, causales, búdicos, nirvánicos, paranirvánicos, mahaparanirvánicos; karma individual y grupal que moldea individuos y naciones; reencarnaciones, samsara incesante o torbellino de cuerpos de hombres y mujeres; el gobierno oculto del mundo o la Gran Fraternidad Blanca, incesantes jerarquías angélicas vislumbradas por Dionisio el Areopagita...
Herminia paladea mientras lee el índice del libro. Tarde tras tarde devorará preguntas y respuestas pavrianas como perra pavloviana y luego, en la intimidad de la recámara, o en el pequeño parque frente a la escuela de Tibás, mientras contemplan –tía y sobrino– el estanque con pececillos, Herminia preguntará a Fausto típicos tópicos esotéricos y ella misma responderá siguiendo al mismo tiempo los discursos de Pavri y las piruetas escurridizas de un pez plateado. Fausto la escuchará con paciencia, a veces pedirá alguna aclaración; otras, con ayuda de una rama seca, trazará mágicos pentáculos en el aire, rápido, igual a como el Zorro enmascarado delinea su zeta con la espada.
Fausto ha llegado una hora antes de que empiece la conferencia. Quiere recorrer la casa misteriosa de pisos que crujen ante el peso humano, silencioso sólo al paso de un fantasma. Su tía llegará al rato. El muchacho pide permiso para curiosear por el lugar a una mujer de unos sesenta años, de pelo rojo mezclado con canas. Su maquillaje le da un aspecto estrafalario. Esa noche doña Carmila (así dice llamarse la mujer) fue la encargada de abrir la logia, de contestar el teléfono y prestar los libros de la biblioteca –para ser leídos ahí mismo–. Fausto revisa nombres: Mario Roso de Luna, Jinarajadasa, La Doctrina Secreta, El hombre: ¿de dónde y cómo vino? ¿adónde va?, Rudolf Steiner, Los chakras, Aleister Crowley, Cábala mística, Cuando el sol avanza hacia el norte, Golden Dawn, Mabel Collins, El cristianismo esotérico o los Misterios Menores...
Fausto no sabe cuál libro pedir. Quisiera poder leerlos todos al mismo tiempo, lo invade una avidez por ese supuesto saber perdido en lo más oscuro de los tiempos y del cual el viejo orador había hablado casi oracularmente en las últimas semanas, de manera parecida a como la tía Herminia lo hacía durante los paseos de la tarde. Pero no, esos minutos previos a la conferencia no los va a dedicar a la lectura sino a recorrer los pasillos