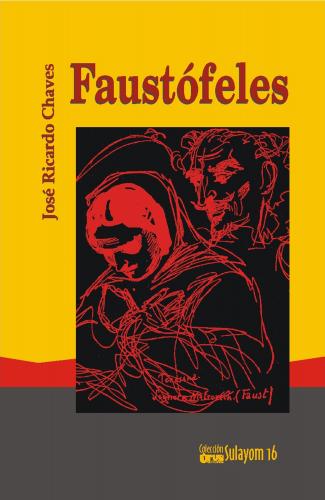Faustófeles. José Ricardo Chaves
adolescente de unos minutos antes se dirigía velozmente hacia el lugar del atropello y al ver a su perro muerto, se abalanzó sobre el cuerpo y comenzó a llorar intensamente. Eulogia no oía nada, toda la escena transcurría como en una película muda: sólo el joven aferrado a su perro muerto, la llovizna sobre ellos, sobre los árboles de la calle y del jardín, y el carro verde dándose a la fuga.
Agripa
Lejos de la visión de Eulogia, Fausto abraza feliz a su perra. Un hermoso animal de pelaje negro que el muchacho encontró en uno de sus paseos, en los tiempos en que comenzaba a frecuentar la logia. De pronto vio salir de entre los cafetos a esa perra que ladró tres veces. “Perro que ladra tres veces no muerde ni una sola vez”, pensó Fausto, “Canis Trismegistus”, Anubis, Canabis, Cabeza de Ibis, y al acercarse más, el animal se calló. El joven acarició su cabeza y el can movió satisfecho su cola, como si esa caricia hubiera sido la respuesta adecuada a algún oscuro enigma. Fausto continuó su camino y el perro esfinge lo siguió. Al volver a casa, el animal aún continuaba junto a él. ¿Sería acaso el Cadejos, perro espectro con sus ojos de fuego? Entonces Fausto pensó que podía adoptarlo. Sus tías aceptaron la propuesta, bajo la condición de que él se encargara de todos los cuidados del animal.
“Es perra”, dijo Marina al revisarla. “Mientras no nos vaya a llenar la casa de crías a cada rato...” Vana advertencia porque Agripa (nombre que Fausto le otorgó al animal en honor del famoso taumaturgo renacentista) era una perra que curiosamente no frecuentaba a los de su especie, al menos durante el tiempo que llevaba de vivir con ellos. Que el sexo de la perra no coincidiera con el sexo del mago renacentista fue algo que no le preocupó mucho a Fausto a la hora de bautizar al animal pues, como se sabe, el alma es andrógina. Fue así como se convirtió en la casta e inseparable compañera de caminatas de Fausto y, cuando el muchacho pasaba horas en su cuarto estudiando, Agripa lo acompañaba echada a su lado, como impregnándose de las abstrusas enseñanzas que Fausto se afanaba en aprender.
El sabio inspirado
Ahí estás, Fausto, escuchando y tomando notas de lo que se dice en esos diálogos de logia. Ante la repentina renuncia del antiguo secretario de actas, Eulogia te propuso como candidato ante los otros miembros. En un principio algunos de ellos recelaron, que eras casi un niño, que no tenías experiencia, pero la opinión de Eulogia –dar oportunidad a la nueva generación– terminó por convencerlos. Te sentaste en esa silla ancha, al lado del presidente, y nerviosamente comenzaste a hacer tu trabajo. Tu esfuerzo no fue en balde pues a la semana siguiente tu acta, cuando la leíste en público, fue aprobada, apenas con una que otra corrección menor. Respiraste aliviado.
Y ahí has continuado, semana tras semana, oyendo y escribiendo.
Te gusta observar a los otros miembros desde tu puesto. Ver sus gestos, sus movimientos en las sillas cuando ya están cansados, los giros de sus cabezas... Oír sus palabras, sus entonaciones, sus acentos, a veces hasta un indiscreto ronquido cuando alguno se queda dormido en media sesión. Por ejemplo, observás –cuando ella no se da cuenta– el excesivo maquillaje de doña Carmila, su cabello rojo entrecano, sus argollas doradas. De las “hermanitas” (cada una sobrepasa el medio siglo) Zulay y Yontá Castro Fernández, sus movimientos nerviosos de ardilla[1]. De don Francisco, su peluquín extravagante, su gastado traje gris, su invariable corbata azul con un broche con el emblema masónico (escuadra y compás entrecruzados). De Herminia, su incesante movimiento de manos que sólo se aplaca cuando se pone un poco de música clásica para la corta meditación grupal: algo de Mozart, Liszt o Debussy; seguramente sus manos inquietas se tranquilizan durante la Meditación de Jules Massenet, con sus seis minutos exactos, justo un buen tiempo para una relajación grupal, antes y después del diálogo. En todo caso, la observación detallada de los miembros no impide que vos, Fausto, pongás atención a los discursos flotantes.
A tu lado siempre se sienta Eulogia –cuando va a las reuniones, pues ya habrás visto que no es muy puntual–. De ella observás sus zapatos que siempre parecen nuevos, sus piernas blancas, el vestido acorde con el color de los zapatos, sus manos con varios anillos que reposan mansamente en el regazo, como pequeños y coloridos pájaros de piedra.
A veces tu mirada se desliza a los retratos, a las vigas del techo, a la estrella eléctrica que está en lo alto de la pared frontal. Es el pentagrama, la estrella de cinco puntas de los rituales comasónicos. Las incursiones del ojo no descuidan el trabajo del oído.
Frente a vos está sentado Jacobo. No hay muchos judíos en la logia, por lo que te resulta un tipo interesante, distinto. Bajo de estatura, corpulento, bastante calvo, barba rabínica de judío herético, gnósticos zapatos negros con una cabalística suela alta. Nadie mejor que él para exponer los principios de la cosmogénesis, los manvántaras y los pralayas, esferas y rondas, sefirótico Arbol de la Vida, eones que contabilizados en años se traducen en números-guirnaldas, tantas son las cifras que los componen. Jacobo, el cabalista de la logia, pasa con una facilidad asombrosa de una terminología teosófica (plagada de brahmanismo) a otra hebrea, y viceversa. Parabrahman se transforma en En-Sof.
Admirás a Jacobo, te cae bien, y vos también le resultás simpático. Si no fuera así, no te hubiera invitado a su casa cerca del Paseo Colón donde, ya en confianza, se explaya en lucubraciones (¿lubricaciones?) cabalísticas. La teosofía no es sino una cábala cifrada. Y a la inversa. Ni a la derecha ni a la izquierda ni al frente ni atrás ni arriba ni abajo sino todo lo contrario. Errantes, erradas, herradas permutaciones de Abulafia. Te recibe en la sala de su casa y luego te introduce en su biblioteca. En medio de su escritorio lleno de papeles y de polvo, de símbolos, sigilos y extrañas caligrafías, ves una vieja fotografía en un portarretratos Art Nouveau: la esposa y el hijo de Jacobo, ambos muertos en un campo de concentración. Entonces el diálogo pasa de la cábala a la guerra y al exterminio, bromas pesadas de un demiurgo burlón. Jacobo te muestra en su piel blancuzca y apergaminada el sello nazi de la muerte. La elocuencia cede su lugar a la nostalgia y en vez de las diez sefirot ahora Jacobo habla de los abedules blancos de Polonia.
Su rostro ha cambiado. Sus ojos azules se han humedecido, a pesar de que verbalmente Jacobo trate de consolarse con las ideas teosóficas de karma y reencarnación. En otra vida... En otra vida... En esta vida el horror.
Te conmueve su relato, sonreís cuando él sonríe al hablar de su mujer, y de pronto te das cuenta de que cada vez habla menos en su trabado español para poblar su discurso de frases y oraciones que suponés son en polaco o en idish o en hebreo o en alemán, no podés distinguir el idioma. No importa. No es necesario que entendás. Basta con que estés ahí, junto a él, acompañando a ese viejo cabalista que, tras haber conocido en vida el infierno, de pronto se encontró solo y errante, a bordo de un buque que lo dejó en un puerto del Caribe llamado Limón, en un extraño país tropical del que ni siquiera su lengua conocía. América resultó más grande que los Estados Unidos, su destino original. Muy tarde descubrió que América era más que un país: un continente.
La fuerza con que Jacobo habla de los asuntos cabalísticos ha cedido, da paso a esa endeblez con que se refiere a su pasado, a sus muertos, a la guerra, a la errancia, hasta establecerse en ese país de adopción. Guerrancia. Adopciones recíprocas: el país adopta al inmigrante pero éste también adopta al país receptor, lo adapta a sus nuevas necesidades al precio de volverse su adepto. Adepto distante en el caso del judío, cabeza de Jano con un rostro que mira al nuevo país y con otro vuelto a la luz negra de Sión. Adepto inepto para la adopción total. Adepto adicto a una patria invisible cuyos trazos son letras: libro: Torah, Zohar, no importan los nombres, sólo ese esplendor de los signos y, más allá, ese vacío en que se fundan las letras y las cosas, en que se desfundan de su fundamento. Signos desfundacionales... No el Libro del Brillo, sino el Brillo del Libro.
Fausto, ¿viste esa reproducción de un dibujo de Rembrandt que Jacobo tiene allá, cerca de la ventana? Andá, preguntale por él, sé que te llama la atención ahora que lo has descubierto.
El dibujo representa a un melancólico personaje que ha realizado profundos estudios,