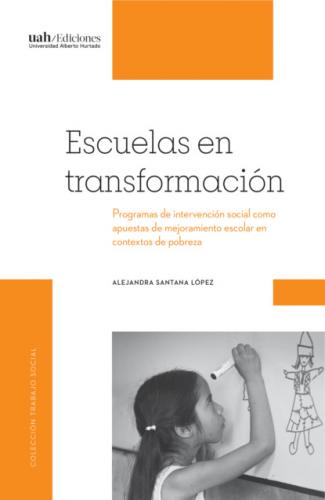Escuelas en transformación. Alejandra Santana López
Fuente: Elaboración propia.
Programas con financiamiento privado o mixto insertos en las escuelas
En las escuelas estudiadas hay una presencia incipiente de programas de intervención social con financiamiento privado que realizan aportes significativos a los establecimientos.
Los programas de intervención social con financiamiento privado tienen cada vez mayor presencia en las escuelas y se insertan de diversas maneras. Algunos como estrategias de responsabilidad social-empresarial, otros como fundaciones que se han transformado en organismos de Asistencia Técnica Educativa (ATE) o fundaciones que buscan aportar de manera directa a los contextos educativos, dadas sus misiones institucionales (Santana, 2013; Fundación CAP, 2015; Fundación Minera Escondida, 2015). No se cuenta con un catastro nacional que recopile la totalidad de experiencias de este tipo; no hay antecedentes sistematizados respecto a sus focos y alcances, siendo una limitación para este análisis.
Uno de esos programas es el Programa Proniño, presente en tres de los cinco casos estudiados.
Programa Proniño – Fundación Telefónica. Es una iniciativa financiada totalmente por Fundación Telefónica y ejecutada técnicamente por el Consejo de Defensa del Niño (Codeni) correspondiente a una ONG (Organización No Gubernamental) chilena, experta en trabajo con la infancia. El programa tiene por objetivo contribuir a la erradicación progresiva del trabajo infantil por medio de una escolarización continua y de calidad. Su implementación en Chile data del año 20014, y actualmente tiene presencia en más de sesenta establecimientos municipales a lo largo del país. Lo novedoso del programa ha sido su modelo de intervención, el cual apuesta por un enfoque ecológico, que desde diversas acciones involucra a la comunidad, la escuela y las familias. Un aspecto altamente valorado del programa, por parte de los directores de los establecimientos, ha sido que provee a la escuela de un trabajador social con dedicación exclusiva por un período de cuatro años (Santana, 2013). La siguiente tabla sintetiza los lineamientos del Programa Proniño:
Tabla Nº 3
Descripción sintética del Programa Proniño
| Programa | Proniño |
| Énfasis del programa | Prevenir el surgimiento del trabajo infantil en territorios que poseen factores de riesgos.Intervenir socio-educativamente el trabajo infantil en territorios donde ya ha surgido como tal. |
| Desarrollador | ONG, Consejo de Defensa del Niño con financiamiento de Fundación Telefónica. |
| Objetivo principal | Contribuir a la erradicación progresiva del trabajo infantil por medio de una escolarización continua y de calidad. |
| Características principales | Programa implementado en diversos países de América Latina.Modelo de intervención ecosistémico con estrategias dirigidas a niños/as, la escuela, las familias y la comunidad.Cobertura en Chile: sesenta escuelas municipales a lo largo del país.Cuatro años de trabajo en cada escuela.Con un riguroso sistema de evaluación y monitoreo de los procesos. |
Fuente: Elaboración propia.
La presencia de programas de intervención social en las escuelas en situación de desventaja no es reciente; es posible reconstruir su historia a partir de antecedentes que llevan a comprender qué necesidades o problemáticas buscaban responder, desde qué áreas de la política pública se fueron gestando, cuáles han sido sus énfasis en los últimos años y de qué forma han marcado las particulares condiciones en las que estos programas se desarrollan en la actualidad. Veremos algunos de esos antecedentes a continuación.
Antecedentes nacionales asociados a la política pública: condiciones para el desarrollo de programas
Para comprender la forma en que los programas de intervención social escolar han surgido como expresión de reforma educativa, es importante aludir a antecedentes históricos que han aportado a la problematización relativa a los criterios de calidad y equidad en la educación chilena.
En primer lugar, un antecedente relevante proviene del movimiento de reforma educativa de los años 90 en Chile. En este contexto se comienza a usar la idea de “programa” de intervención que, si bien responde a un concepto de alcance y naturaleza distinta a los programas estudiados en este libro, es un antecedente clave para entender su incorporación como solución para un problema en el ámbito educativo. En este sentido, los programas son explicados en el marco de una agenda de mejoramiento de calidad de los aprendizajes y de la equidad de su distribución social (Cox, 2003; Caviedes, 2011; Olivera, 2012).
Junto al retorno de la democracia en Chile, la política educativa da un giro, pasando de un rol subsidiario a un rol promotor, centrándose en las oportunidades educacionales que el sistema estaba en condiciones de ofrecer y en la distribución social de estas oportunidades de manera gradual. Así, la reforma de los años 90 combina dos criterios articuladores: por una parte, Programas Integrales de Intervención de cobertura universal para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes (MECE Básica y MECE Media) y, por otra, Programas Compensatorios focalizados para establecimientos de menores recursos para el mejoramiento de la equidad (Programas de las 900 escuelas, Programa de Educación Rural, Programa Montegrande y Programa Liceo para Todos) (Cádiz y Martinic, 2007; Caviedes, 2011). Los programas implicaron recursos adicionales para las escuelas y la incorporación de innovaciones. Después del año 2000, todos los programas focalizados siguieron vigentes y los de cobertura universal se terminaron como programas, incorporándose como componentes institucionalizados en las escuelas (Cox, 2003).
El balance de esta reforma fue positivo en materia de equidad en las oportunidades de acceso, permanencia escolar y avances en resultados de aprendizajes. Sin embargo, en cuanto al criterio de equidad entendido como igualdad de contextos y procesos educativos, la estructuración socialmente segmentada del sistema escolar evidenció un retroceso, acentuándose el problema (Maureira, 2016).
En segundo lugar, otra vertiente de antecedentes históricos data del año 1964 y proviene de la línea de apoyos especializados de carácter asistencial como respuesta a la situación de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social. Hablamos específicamente de la creación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), institucionalidad que quedó oficializada en la Ley 15.720, junto con la presentación de la Ley de Auxilio Escolar, Becas y Préstamos Universitarios, cuyo objetivo era “incorporar a la educación primaria a todos aquellos niños/as vulnerables del país, manteniéndolos en el sistema educacional y abriéndoles las puertas a la integración y el desarrollo” (Junaeb, s/a). Originalmente, se abordaban necesidades de alimentación y algunas áreas de salud específicas y en la década de los 90 se suman los Programas de salud, Programas de asistencia de corte psicosocial, como el Programa Habilidades para la Vida (HpV) y Apoyo Psicosocial, además de becas en útiles escolares, computadores y transporte.
Si bien la Junaeb ha estado mayormente enfocada en el apoyo asistencial a niños/as vulnerables, también ha problematizado respecto a sus estrategias de focalización de beneficios y a las limitaciones de un abordaje centrado en el concepto tradicional de vulnerabilidad (Ñanculeo y Merino, 2016). De esta manera, en el año 2005 se publica una propuesta alternativa para la focalización de programas de la Junaeb denominado Sistema Nacional con Equidad para Becas Junaeb (Sinae). Este busca pasar de indicadores de vulnerabilidad a indicadores de bienestar, desde un modelo continuo de vulnerabilidad-bienestar, que opere como un sistema integrado de intervenciones a lo largo del ciclo vital de los niños, priorizando intervenciones tempranas, promocionales y preventivas que constituyen un sustento al desarrollo humano integral. Este cambio de perspectiva permite reconocer la política social y la política educativa como inversión social y no como gasto.
Sin duda, tanto los antecedentes de la reforma de la década de 1990 con su interpelación a los criterios de calidad y equidad para la educación en un contexto democrático, así como la tradición de política social enfocada inicialmente en al apoyo asistencial especializado, han aportado a la construcción de las actuales condiciones en que emergen y se desarrollan los programas de intervención social escolar. Con los aportes de los marcos normativos, programáticos y antecedentes pertinentes para comprender cómo se gestan los programas de intervención, pasaremos a abordar las lógicas de implementación propiamente tal en el próximo