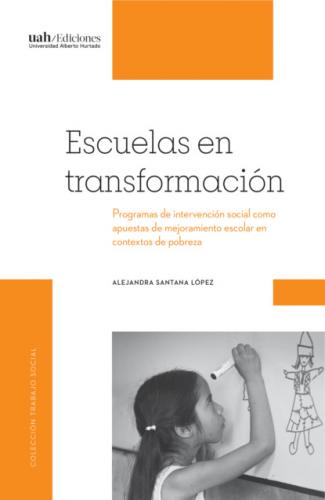Escuelas en transformación. Alejandra Santana López
para la integración escolar de aquellos con necesidades educativas especiales.
Ley Nº 21.040 de Educación Pública (2017), que apuesta por una profunda transformación institucional al traspasar los establecimientos desde las municipalidades al Estado a través de la creación de Servicios Locales de Educación (SLE).
Conocer estas leyes es fundamental para poder estimar de qué manera los programas de intervención escolar se ajustan a las nuevas lógicas propuestas en el marco legal, saber si son coherentes con ellas y si podrían proyectarse como acciones sustentables en el tiempo.
Posteriormente, revisaremos cuatro lineamientos programáticos en que se inscriben los programas de intervención estudiados: Programas de Mejoramiento financiados con los recursos de la SEP, Programa Habilidades para la Vida, Programa de Integración Escolar (PIE) y Programas provenientes del área privada.
Por último, revisaremos brevemente algunas iniciativas históricas destinadas a apoyar a los estudiantes más vulnerables de nuestro sistema escolar y que sirven como antecedente de los actuales programas de intervención.
Marco legal y normativo para la educación en Chile
Ley General de Educación (LGE)
El surgimiento de la ley tiene como antecedente el movimiento social denominado “revolución pingüina”, liderado por estudiantes secundarios el año 2006, quienes al inicio del primer gobierno de Michelle Bachelet se movilizaron y articularon un discurso reivindicativo e ideológico asociado a cambios estructurales en materia educativa. Luego de casi dos meses de movilizaciones, la presidenta de la República dio a conocer una serie de medidas y conformó el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, cuya misión fue llegar a acuerdos amplios en relación a cambios que permitieran mejorar la calidad de la educación (Martinic, 2010).
El Informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación sintetiza el consenso y principales disensos sobre los problemas que afectan al sistema educativo nacional; este documento fue el punto de partida para que el gobierno de la época elaborara proyectos de ley orientados a cambiar la institucionalidad y el marco regulatorio del sistema educativo vigentes hasta ese momento (Martinic, 2010). Tres proyectos de Ley fueron enviados al Congreso: Reforma a la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley de Superintendencia. Finalmente, luego de múltiples negociaciones con la oposición se llegó a un Acuerdo Nacional por la Educación, donde se consideró la aprobación de la Ley General de Educación, la creación de nuevas instituciones como la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, así como una reforma al Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación (Vanni y Bravo, 2010).
La Ley General de Educación (LGE, 2009) regula todos los aspectos relativos a educación en Chile. En ella, la educación es definida como “el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” (LGE, 2009).
Además de una definición de educación renovada y centrada en la integralidad de las personas, la ley rescata la noción de comunidad educativa y sus derechos. Destaca la importancia de la participación e involucramiento de los distintos actores de la comunidad; responsabiliza a los establecimientos en la generación de instancias de participación. Este elemento es clave a la hora de analizar de qué manera las escuelas han ido implementando programas de intervención social en su interior, qué mecanismos han utilizado y cuán participativa ha sido su gestación y desarrollo.
Adicionalmente a esta ley y bajo sus principios, se ubican dos cuerpos normativos clave para el desarrollo y proyección de los programas de intervención social en las escuelas; se trata de la “Ley de Subvención Escolar Preferencial” y el “Decreto de Educación Especial”, que fija normas para determinar a los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación escuela.
Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP)
Esta Ley reconoce las condiciones de desigualdad de niños/as y los establecimientos y busca generar mecanismos para equipararlas con lógica de mejoramiento continuo.
Se crea una subvención adicional por alumno que reciben las escuelas que atienden a niños/as y jóvenes calificados como “prioritarios”2, es decir, aquellos a quienes la situación socioeconómica en sus hogares les dificulte sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Por su parte, las escuelas deben firmar un convenio de igualdad de oportunidades que implica una serie de compromisos por parte del establecimiento, entre ellos: la elaboración de un plan de mejoramiento a cuatro años con prioridad en los alumnos vulnerables, la no selección y la rendición de cuentas por los recursos recibidos, entre otros aspectos (Carrasco, Pérez y Núñez, 2015).
Es importante destacar que la subvención adicional se establece en función de los alumnos prioritarios: consiste en un 60% por sobre la subvención regular y se entrega a los sostenedores de los establecimientos, con el fin de que sean destinados a elevar los niveles de aprendizaje del conjunto de la escuela. A estos montos se agrega una cantidad adicional de recursos por efecto de la concentración de alumnos prioritarios en el establecimiento; por tanto, a mayor número de niños y niñas en situación de vulnerabilidad mayor será la cantidad de recursos adicionales que recibirá la escuela (Corvalán, 2012).
El año 2011 la Ley fue modificada, aumentando el 20% de la subvención escolar preferencial por alumno/a prioritario, y a partir del año 2014 se incorporó progresivamente la enseñanza media. Parte de este cambio implicó flexibilizar el uso de los recursos, permitiendo capacitar equipos directivos; aumentar horas docentes y de asistentes de la educación y todo personal necesario para mejorar las capacidades técnico-pedagógicas de los establecimientos, permitiéndoles elaborar e implementar adecuadamente el plan; incrementar sueldos y pagar incentivos a los docentes; y exigir a los sostenedores a administrar los recursos SEP en una cuenta corriente única (Mineduc, 2011).
Una publicación del año 2013 evaluó de forma preliminar la implementación de la Ley SEP, destacando que se aprecian mejores condiciones materiales y humanas para enfrentar los procesos formativos y relacionales de la escuela. Se mejoró el clima laboral, lo que tiene más contentos y motivados a los docentes, pues parte de las medidas de colaboración directa para ellos es que dispongan de más horas y apoyo en su labor docente de aula.
Por otra parte, la misma publicación destaca consecuencias y efectos de la Ley SEP en los desempeños Simce en las escuelas en convenio. Desde 2009 se apreció una caída en la brecha de los resultados Simce entre escuelas SEP y no SEP. Las escuelas que han contado con los recursos SEP están muy por encima de aquellas sin SEP, aunque se observa que, a partir del año 2009, comienza una pronunciada caída de la brecha entre ellos. En el caso de las escuelas rurales, donde las escuelas SEP alcanzan a las escuelas no SEP, en la prueba Simce de lenguaje y en matemáticas la brecha se reduce sustancialmente (Román, 2013).
Para comprender la relación entre la Ley SEP y los Programas de Intervención Social, cabe destacar que un número importante de establecimientos destina recursos provenientes de esta subvención para la contratación de profesionales especialistas, que son quienes finalmente lideran y ejecutan la implementación de los programas. Así, por ejemplo, se destacan casos nacionales donde la política educativa local ha optado por implementar programas de intervención social pertinentes a sus escuelas. Un ejemplo es el caso de las “duplas psicosociales SEP” de la Corporación Educacional de Peñalolén, que ya ha sido documentado a nivel nacional (Saracostti y Santana, 2013; Santana, 2014).
Decreto de Educación Especial
Este decreto da cuenta de la nueva Política Nacional de Educación Especial (2005),