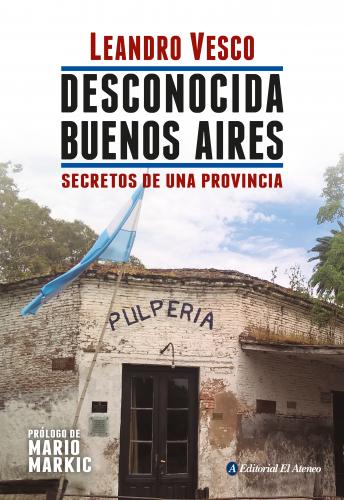Desconocida Buenos Aires . Leandro Vesco
de sus herramientas tienen cerca de un siglo y eran de su padre. Una llave inglesa, pinzas, arandelas… A un costado hay una caja con mil y una cosas que a los ojos de cualquiera serían basura, pero que para los de Daniel son pequeños tesoros, piezas que esperan forman parte de un juguete que aún no existe.
Paul Éluard escribió alguna vez: “Hay otros mundos, pero están en este”. En El Trigo hay por lo menos dos, el rural y el mundo de Daniel. “No me gusta que haya nadie cuando trabajo, porque yo no tengo nada planeado, está todo en mi cabeza, y si te distraés, te vas. Además es importante tener todo ordenado. Si Ferrari no hubiera sido ordenado, no habría salido la Ferrari”. Sentado en una silla, también de su padre, sus ojos se mueven a una velocidad inusual, como si la mente de Daniel estuviera en otra parte cuando habla. “Tenemos más elementos que los que necesitamos. A mí me pasa con las herramientas, que veo una y la quiero. Pero podemos vivir con poco”. Su artesanía es un arte que se muere, él lo sabe, y por eso debajo de este laboratorio centenario de chapa, madera y ladrillos pegados con barro, baja la guardia de su corazón y expone un secreto de su intimidad: “Yo oigo un helicóptero y se me pone la piel de gallina. Me transformo. Es maravilloso, cuando los oigo pasar por acá maldigo que pasen tan altos, pero cuando los oigo sé que será un día hermoso”. Por esa razón tiene guardado su Chinook en miniatura, como si se tratara del último pan que existiera en el mundo.
A sus sesenta y ocho años, en El Trigo todos lo conocen. El pueblo está hermoso porque Daniel en sus ratos libres hace “tareas de mantenimiento”. Estos pueblos “tristes”, como él los llama, son los mejores para vivir. “Antes era más fácil ir a Buenos Aires; ahora para viajar en micro hay que tener una tarjeta y no sé cómo usarla”. El mundo urbano es un monstruo incomprensible que no pretende comprender; se ha alejado definitivamente del mundo moderno.
Por cada rincón de El Trigo se ve su mano: el pasto está cortado, la delegación pintada, igual la iglesia. “Si encontrás un cardo te regalo diez mil pesos”, desafía, reconociendo su obsesión por controlar el pasto sin la presencia de estas plantas, que odia.
La noche nos conduce poco a poco al fin de la charla. Las pocas luces de la comunidad se prenden, la pulpería –punto de encuentro– recobra vida, pero en el mundo de Daniel Macchiaroli, sus juguetes a escala han desprendido el hechizo del juego; para él no existe nada más que sus juguetes, que mira con alegría buscando un error de diseño que no hallará. “Hoy tengo una facilidad espantosa para hacer esto, pero ¿sabés cuál es el problema?: que ya no tengo ganas”, confiesa. No bien termina de decir esto, vuelve a mirar sus herramientas y la caja donde descansan, ansiosas, las partes de su próximo juguete, que seguramente comenzará a fabricar esta misma noche. Por las dudas, hay que dejarlo solo.
Lo de Lámaro, el bolichero que atendía a Borges
“Puedo decir que soy un hombre afortunado: le he servido café a Borges”. Sencillo y con los ojos húmedos por el recuerdo, César Lámaro atiende en su almacén de ramos generales en Pardo, un pueblo que en los veranos se acostumbró a ver a “Adolfito” Bioy Casares y a su entrañable amigo y uno de los mejores escritores del mundo, Jorge Luis Borges, quien frecuentaba el boliche para usar el único teléfono que había en ese entonces. Pardo es un pequeño pueblo de doscientos habitantes en el partido de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, con muchas historias que lo hacen único. La familia de Bioy tenía su estancia Rincón Viejo –hoy a cargo de sus herederos– y Silvina Ocampo, esposa de Adolfo, lo acompañaba allí en veranos inolvidables. Las veredas del pueblo, arboladas y tranquilas, las casas con amplios jardines, hacen de este solar un lugar ideal para escribir. Borges y Bioy lo supieron y lo aprovecharon. Todavía quedan vecinos que recuerdan a estos tres ilustres escritores cuando se paseaban por las veredas.
“Pardo es uno de los pueblos más bellos del mundo”, escribió Adolfo Bioy Casares, “Adolfito”, para todos en Pardo. La vía del tren divide a la localidad, que hoy cuenta con cuatro almacenes, un hotel que en su momento fue un ramos generales que administró el mismo “Adolfito”, una pizzería (en el salón hay retratos de este y de Borges), un complejo de permacultura, una capilla abandonada convertida en espacio cultural y muchas familias que se han animado a un cambio de vida para acercarse a la naturaleza. Dicen que Pardo tiene el cielo más diáfano de la provincia. Dicen muchas cosas de este pueblo. Abel Adad tiene noventa años, pero parece tener por lo menos veinte menos. “Conocí a Adolfito toda la vida, le alquilaba un campo y un rancho donde tenía una carnicería, a un precio muy módico, él siempre fue muy considerado. Cada vez que necesitábamos algo en el pueblo, la Sociedad de Fomento me mandaba a hablar con él y enseguida sacaba la chequera, adoraba al pueblo”, recuerda Abel con alegría a su notable amigo. “Oscar Pardo, el administrador del campo, me avisaba cuando venía a la estancia. Adolfito me citaba todas las tardes a las cinco, a tomar el té”. La estancia de los Bioy queda frente al pueblo y dominó su vida social y comercial. El padre del escritor, también Adolfo, escribió un libro donde cuenta historias de la vida rural, Antes del 900, y relata los primeros días de Pardo. “Catriel paró en los campos de los Bioy, y le regaló caballos a Adolfo, quien escribió que los indios al retirarse dejaron la tierra ordenada, sin llevarse ni una sola gallina, todo lo contrario cuando venía el Ejército”. Abel, quien logró juntar 185 invitados en su nonagésimo cumpleaños, recuerda ese pasaje con elegancia: en el pueblo los libros de los Bioy Casares son lectura frecuente.
“Era una persona muy humilde, muy querida; a mí me recibía con remera, bombacha y alpargatas blancas, y había una condición: no hablar de libros ni de literatura. Su tema preferido eran los autos y cuanto más grandes, mejor”, cuenta este hombre que pasó toda su vida en el pueblo, en la misma esquina en donde tiene un jardín donde los colibríes eligen alimentarse con el néctar de sus flores. “En esa época yo tenía un Ford Fairlane, y él me preguntaba cómo era tener un auto así”. Abel conoció a un Adolfo Bioy Casares de entre casa, lejos del mundo literario. En 1940, el año en que se casó con Silvina Ocampo, también publicó su obra cumbre, La invención de Morel, hoy convertida en obra de culto; gran parte de sus páginas fueron dactilografiadas en Pardo en una máquina de escribir que se conserva en el Museo Bioy, en el que fue el edificio de la estación de tren. “Cuando le dice a Oscar que se iba a casar, este se va a una pieza y le entrega una escopeta y un bolso con cartuchos, pero Adolfito le dice que no iba a cazar, sino que se iba a casar con Silvina. Siempre nos reíamos mucho de esa anécdota”. La ceremonia fue en Las Flores y los testigos fueron el propio Oscar y su mejor amigo, Jorge Luis Borges.
El autor de El Aleph tuvo una especial relación con César, en aquel entonces un jovencito que atendía el mismo almacén en donde hoy trabaja. En una habitación estaba el único teléfono que había en varios kilómetros a la redonda. Borges frecuentó el boliche y César lo recuerda con especial añoranza. “Siempre venía de oscuro: pantalón, saco y zapatos negros. Yo tenía que hablar a la operadora de Las Flores y a veces tardaban una hora y media en hacer la llamada. Un mediodía lo hice pasar a mi cocina y le servimos café; él me preguntó si tenía estudios y le dije que había tenido que dejar por el almacén y me respondió: ‘Y bueno, no todos tienen que estudiar’”. Y agrega: “Era una persona tímida, muy seria. Parecía estar en otro mundo”. Siempre encorvado, cuando entraba a la cabina telefónica, anotaba cosas en un pequeño cuaderno. “Todos decían que no veía, pero acá siempre se manejó solo”, recuerda César; esto ocurrió entre las décadas del sesenta y setenta.
El pueblo se acostumbró a ver en los veranos a este grupo de amigos que elegían el horizonte pampeano para escribir y disfrutar del pueblo que llegó a tener 3500 habitantes en aquellos años. El contraste entre “Adolfito” y Borges era singular, no solo en su forma de ser, sino hasta en su vestimenta. Silvina Ocampo, que tiene su plaza frente al Museo, frecuentaba el almacén. “Todos los veranos había que tener para ella zapatillas Indiana número ٣٨; también venía siempre a comprar verduras”. César la recuerda con eternos anteojos oscuros y vestidos floreados.
El almacén está en la calle central del pueblo, una de las dos de asfalto que hay en Pardo. César Lámaro, rodeado de recuerdos, fija su vista en las estanterías, acaso para ayudar a su memoria a revivir las conversaciones con Jorge Luis Borges. Esos diálogos deben atravesar décadas y tantos veranos;