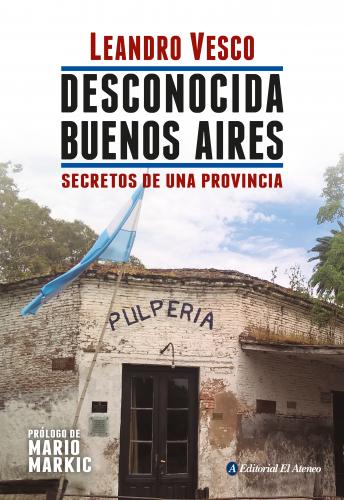Desconocida Buenos Aires . Leandro Vesco
frecuentó estas paredes y su mirada penetró este mundo gaucho. Universal y criollo, así, dicen, fue Borges.
El soldado que volvió de Malvinas con vida gracias a una carta
Daniel Verón estaba muerto de frío en una trinchera en las islas Malvinas. La guerra pasaba por su peor momento. La moral de los soldados estaba baja. La gente del continente mandaba cartas a esos valientes que se jugaban la vida por el capricho de un militar de dudosa jerarquía. A Daniel le dieron una carta, la leyó y le cambió la vida. La autora era una estudiante de primaria de Villa Cacique, un pueblo perdido entre los cerros del partido de Benito Juárez. El soldado no sabía dónde quedaba ese pueblo, pero las palabras que leía en la carta le hicieron pensar en la tierra, en un camino, en calles con personas simples y en una vida normal, lejos del infierno de la guerra. La carta de María Gabriela Suárez le devolvió las ganas de vivir y él se aferró a ese papel y a esas palabras para juntar fuerzas y retornar con vida de las islas.
De regreso al continente volvió a su casa en la ciudad de Buenos Aires. Trabajó y trató de rehacer su vida, pero el peso de aquellas palabras lo hacían mirar el teléfono y buscar en el mapa a un desconocido pueblo del interior profundo bonaerense, Villa Cacique. Eran tiempos de guías telefónicas y buscó hasta que encontró. Llamó al pueblo y habló con los padres de María, y finalmente con ella misma. “Le conté que gracias a su carta yo había vuelto vivo”. La comunicación culminó con una invitación de la familia para que fuera a conocerlos. A los pocos días, con un mapa en la mano, se fue a Villa Cacique; cuando vio los primeros cerros a un costado de la ruta provincial 74 entendió que la vida le marcaba un camino, un nuevo comienzo. La huella que lleva al pueblo lo recibió con una visión impactante: el cerro El Sombrerito y, más allá, el cordón serrano Boca de las Águilas se abrieron hasta dejar ver las primeras casas entre lomadas. Detuvo su marcha y llamó a la puerta de la familia Suárez; la emoción fue inmediata. No solo ellos sino todo el pueblo quería conocer al héroe de Malvinas. Por primera vez Daniel y la joven María se veían los rostros.
Esas dos almas desconocidas que se conectaron por primera vez en aquel archipiélago neblinoso y fatal, se encontraron finalmente cara a cara en este aislado territorio serrano, isla en un mar de tierra. La familia de María lo invitó a quedarse unos días en este pueblo que desde hace algunos años vive al ritmo de la cementera Loma Negra, y que tiene un halo a Finisterre. A pocos kilómetros está Barker, una planta urbana más consolidada. Se trata de una comunidad de trabajadores que cultivan la tierra y cosechan frutillas y frambuesas.
Daniel tuvo así la oportunidad de hablar con María y agradecerle aquella carta, que a la distancia significó un pasaporte para dar vuelta una página en su vida y comenzar una existencia más tranquila. Sintió que era la tierra ideal para aprovechar esta nueva oportunidad que tenía el aroma de un renacimiento. Se quedó algunos días. Las caminatas por las ondulantes calles de Villa Cacique le hacían recordar a la geografía insular, pero acá no había ningún enemigo, todo lo contrario, había en el aire una sensación a redención. Se hizo muy amigo de la familia de María, que de alguna manera lo adoptó con ese cariño tibio que crece en las casas del interior. Las primeras dudas no fueron tan pesadas y pronto halló la salida a su vida posterior a la guerra. Si en las Malvinas había conocido el terror, el frío y la desesperación, aquí, gracias a aquellas palabras escritas desde el corazón de una niña que le decía que “Villa Cacique no es tan grande pero es hermoso”, supo que los pasos de sus días debían detenerse acá. Así fue como Daniel Verón se quedó a vivir en Villa Cacique.
Consiguió trabajo, formó una familia y hoy es uno de los personajes más entrañables del pueblo. Todo lo que la vida le dio, lo devuelve con actividades sociales. Organiza colectas para llevar comida y elementos de primera necesidad a las escuelas rurales del norte del país y creó una “Comisión por mi pueblo”, donde se reúnen vecinos para solucionar problemas comunales. Trabajando, pudo ahorrar y construir dos cabañas que ofrecen hospedaje a los que llegan con ganas de conocer este pequeño punto en el mapa, una se llama La Bonita, y la otra, Mi Destino.
La niña que le escribió la carta trabaja de cajera en un supermercado. Ya es una mujer y tiene una vida como la que alguna vez acaso soñó, en su querido pueblo. Daniel vive a seis cuadras de ella y se ven casi a diario. La historia de ellos dos es un cuento real que comenzó en un pueblo perdido entre las sierras bonaerenses, una carta que atravesó las heladas aguas del fin del mundo hasta llegar a las manos de un soldado aterido de frío en una isla en guerra y terminó donde se inició. María y Daniel representan una la historia argentina con final feliz.
Vela, el pueblo que Soriano eligió para escribir
El pasacalle de un pastor que promete un día de bendición es lo primero que se ve cuando se entra a Vela. Un bulevar empedrado y las esquinas que parecen sacadas de la imaginación de Cordaro hacen del pueblo un sitio especial, con su plaza con árboles añosos y monumentos. Frente a esta, la sucursal de un banco y autos que pasan lentamente por badenes profundos mientras sus conductores hablan entre ellos, vecinos que cruzan las calles y se saludan y muchos comercios con carteles llamativos. María Ignacia se llama el pueblo; al fondo, la estación ferroviaria es conocida por Vela: para simplificar, se unieron nombres y apellido, y así es hoy un pueblo con garbo y sobrados antecedentes de bohemia. Osvaldo Soriano caminó por sus calles y respiró su noche como ninguno: vivía en las horas en que la Luna domina el cielo y muchos lo recuerdan caminando solo, ensimismado, por las animosas y nobles calles adoquinadas. Algunos se acuerdan de él como un hombre raro que se quedaba largas horas escribiendo en el bar mientras tomaba caña.
Soriano ficcionalizó a Vela en sus libros. No habrá más penas ni olvido sucede aquí, y los lectores de esta novela pueden reconocer algunas calles en sus páginas. La identidad del pueblo, que es la típica de cada pequeña localidad bonaerense, se siente en cada esquina. De alguna manera, es un pueblo de novela por cuyas veredas sobrevuelan las sombras de personajes que se han escapado de páginas inolvidables.
Don Rivero atiende el bar Tito, frente a la estación, en los suburbios del pueblo, y señala dónde acostumbraba sentarse a escribir Soriano: “Pedía caña, era el último en irse”, recuerda en forma telegráfica este hombre de ochenta años. La visión irradia nostalgia. No debe de existir un mejor lugar para escribir. Don Rivero hace cincuenta años que atiende el bar, pero es crítico ante nuestra visita. Llegamos a las 13.05. “Cierro a las una, mis clientes saben que tienen que venir antes”. Con cierto aire marcial y preocupado por el tuco que está haciendo, nos cierra la puerta con atildada generosidad. Todos deben respetar la hora del almuerzo y, más allá, el agujero negro de la siesta.
Vela llegó a tener seis mil habitantes, pero no se habrían aburrido porque en su época de gloria supieron convivir cincuenta bares y cinco cabarets. “No te alcanzaba el día para ir a todos los boliches”, nos cuenta Julio, dueño de uno de los pocos que han quedado, El Pulpo. Su abuelo escapó de la Guerra Civil española y halló en Vela un lugar ideal para vivir. “Acá todos tenemos la costumbre del bar, todo se corta a las doce para tomar un aperitivo, pero a la noche es mayor la actividad”. Julio atiende a sus clientes con placer, nació para esto. Su padre fue don Tito Alegre, dueño del famoso bar adonde iba Soriano. Los autos paran y dejan el motor en marcha para pedirle a Julio un vermut al paso. Se siente una despreocupada sensación de que en el pueblo nadie está nervioso, la bohemia moviliza la comunidad. Uno de los clientes señala a un parroquiano, y cuenta que tiene un apodo: “Fórmula 1: tiene motor de cinco litros”. Algunos de atrás festejan la victoria de un equipo de fútbol local y hablan de un empleado de un comercio que atiende con algunas copas de más. El pueblo a la hora meridiana del almuerzo es un ir y venir de chistes y chismes, pero con buenas costumbres. Hay buena gente en Vela que se toma la vida con paciencia y contemplación.
“Se hace costumbre vivir acá”, cuenta Julio. Son las dos de la tarde y ya no queda nadie en las calles. Parece un pueblo fantasma, pero hay un refugio adonde ir: este vecino nos lleva al único comedor abierto, que comete la insurgencia de atender durante la siesta. Se trata del Kiosko del Corcho. A simple viste es un lugar común con el mobiliario que distingue a estos comercios, surtidos de golosinas, galletitas y cigarrillos, pero detrás de una heladera exhibidora está el comedor. La contraseña