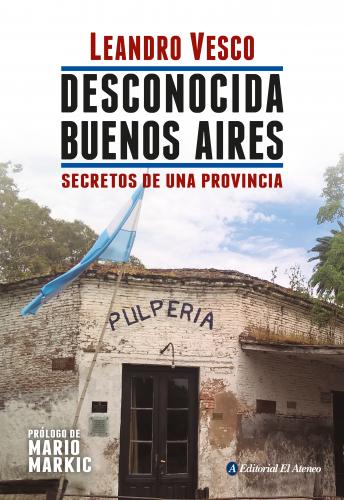Desconocida Buenos Aires . Leandro Vesco
la horma con la que fueron hechos estos hombres ya no existe más. Ameno y humilde, su mirada se pierde en el recuerdo de aquellos años de andar por los caminos. La vida le ha dado un regalo: uno de sus hijos trabaja en la misma estancia y en el mismo puesto en el que se desempeñó. “Extraño andar a caballo; un día de estos monto y Dios dirá”, dice. Al despedirnos, susurra un secreto: “Sueño con que las sierras se arrimen”. Acaso para oír nuevamente ese lenguaje encantado y suave con el que se comunican, mientras tanto, en Cura Malal, que está a pocos kilómetros de aquellas, sus ojos de gaucho curtido se contentan con ver las siluetas ondulantes que se dibujan en el horizonte. Todo lo que ama lo tiene cerca.
Faro Segunda Barranca
La sombra del faro Segunda Barranca se proyecta en el mar, cuando la marea sube y cae la tarde en este rincón olvidado del mapa del sur bonaerense. Rodeado de un abismo de pampa y salitrales, aquí viven tres torreros que están pendientes de que la luz del faro sea una señal luminosa que guíe a los navegantes que se animan a surcar los mares del fin del mundo. Alejada de todo, la centenaria torre desafía el ventarrón y abre la carta náutica de una región que alguna vez fue llamada Incógnita, y hoy es nuestra Patagonia.
Para llegar al faro hay que atravesar toda la provincia de Buenos Aires, en un viaje que va preparando al cuerpo para la soledad, ya que está situado en el partido de Patagones, a mil kilómetros de la capital. Hay muchas maneras de perderse y pocas certezas. José Luis Larrañaga, suboficial primero del faro, pasa a buscarme por Carmen de Patagones. “Por acá no entra nadie, hay que pasar una Y, y luego doblar a la derecha por una T”; con estas coordenadas y ya en el camino rural, la realidad y el mundo moderno comienzan a despedirse. La Ruta Nacional 3 quedó atrás. Cruzamos Cardenal Cagliero, un pequeño pueblo con algunos silos y una estación de tren, todo abandonado. No vemos a nadie. Aquí el ser humano es una especie en extinción, y el camino, una postal agreste que crece hacia una soledad absoluta, solo intervenida por cuadrillas de ñandúes, peludos y liebres. A un costado del camino ubicamos el Salitral del Inglés y luego, el Grande. La sequía agrieta el suelo, el rastrojo seco del trigo es una alfombra que tapiza este mapa en silencio. “Antes había puestos, pero se los tragó la tierra. Queda una escuela, con muy pocos alumnos, pero es lo único”, explica José Luis. Con desolación y todo, anida aquí una belleza franca. Más allá, el horizonte se hace meduloso. “Estamos cerca del mar”, se tranquiliza. “Allá está”, mira hacia adelante en complicidad. Una columna sobresale en el horizonte.
El faro Segunda Barranca es una torre troncopiramidal de 34 metros de altura, con franjas blancas y negras, a 70 kilómetros de la ruta. Entró en servicio el 10 de junio de 1914 y tiene ese nombre por el accidente geográfico en el que se encuentra, bautizado por un navegante español en 1795. La torre impone respeto, su presencia se siente como una vibración, 143 escalones de una escalera caracol separan la torre vidriada del suelo. El faro se presenta en un predio de 10 hectáreas al lado del mar, rodeado de una barrera de tamariscos. Un conjunto de construcciones lo contienen: sala de máquinas, taller de carpintería, garaje. Sale a recibirnos la otra parte de la “tripulación”: el cabo primero Fabián Copa y el segundo, Cristián Zuleta. Estos tres hombres tienen una estadía de quince días, luego se rotan y vuelven al faro por el mismo lapso; es una prueba de supervivencia. “Dependemos de muchas cosas, del clima; cuando llueve, el camino no se puede transitar y quedamos aislados”, reconoce José Luis. Para que cada cual regrese a sus casas deberán organizarse todas las fuerzas naturales que gobiernan este mundo.
Mientras el Sol recorre el cielo austral, la vida en el faro se desarrolla en tranquilidad. La charla tiene como fondo el sonido del viento que produce un silbido al pasar por el faro y el atronador golpe de las olas en esta costa desolada. “Uno de nosotros queda de guardia, a las 6.45 se apaga el faro y luego desayunamos. Tomamos mate y vemos las actividades del día. El predio demanda mucho trabajo: cortamos el pasto, tamariscos, hacemos algunos trabajos de albañilería”, afirma José Luis. El principal trabajo es el mantenimiento de los generadores que alimentan de energía eléctrica al faro, el cual se enciende minutos antes de la caída del Sol. Los torreros, así se llaman los que tripulan un faro, viven en un conjunto de tres casas unidas a un costado de la torre. Aquí la luz llega cuando la lámpara del faro se enciende, y el agua es un bien que se valora como el oro. “La traemos de Carmen de Patagones, son 8000 litros que tienen que alcanzar para 20 o 25 días”, cuenta Fabián. Todo en el faro se racionaliza. El motor del generador consume un litro de gasoil por hora. “Tenemos combustible de reserva para quince días”, mira en lontananza José Luis. Siempre está el miedo de permanecer aislados. “Tenemos un torrero que se quedó 58 días, es el récord”, reconoce Fabián. Una televisión con conexión satelital es la única diversión y el lazo que los une al mundo.
Uno de los secretos de la vida de un torrero es mantenerse ocupado la mayor parte del día para que el sueño llegue rápido por la noche. “Acá le escapamos a la siesta”, advierte José Luis. Tener el control de la mente y mantener al grupo ocupado son los mayores objetivos a cumplir y los principales desafíos a superar. “El tema es que la mente no trabaje tanto, la soledad comienza a pesar si te quedás tres semanas. A veces uno se levanta con el ánimo caído y entre todos nos damos fuerzas. Nadie escapa a esto”, reconoce José Juis, quien tiene su familia en Puerto Madryn y le faltan cinco años para el pase a retiro. Fabián, con su casa en Jujuy, tiene que hacer un viaje de 36 horas para llegar al faro. “La mente a veces te traiciona, porque todos los días salimos y estamos en el mismo lugar, viendo las mismas plantas y la misma playa”, confiesa. En esos días hay que buscar alguna ocupación, “organizamos tornillos, separamos arandelas, pintamos algo”, agrega. Los torreros dentro de su rutina tienen asignados dos días a la semana para practicar deporte. Hacen atletismo, “porque campo sobra, y en verano nadamos en el mar”. La cocina es un pasatiempo ideal. Cristian, el menor de los tres y con su casa en Punta Alta, hace un año que está en el Segunda Barranca. “Las empanadas y las salsas son su especialidad”, afirman sus compañeros.
Poco a poco, el día comienza a sellar su fin. Desde el mar la brisa hace bajar la temperatura: es tiempo de abrigarse; en el más allá del campo es verano, pero aquí el termómetro baja a una estación indeterminada. Se acerca el momento más esperado del día: el encendido del faro.
El generador se prende quince minutos antes con un rugido mecánico que sacude el silencio. La lámpara del faro se calienta y necesita algunos minutos para llegar a su punto lumínico óptimo. Hace falta estar debajo de un faro para oír el destello de la luz que se pierde en lo profundo del mar. Los tripulantes del Segunda Barranca van de un lado al otro, las cosas de repente cobran un sentido, la luz encendida no solo ayuda a los marinos, sino que ordena a los hombres que dependen de ella. Cada faro gira de una manera única, esta secuencia se llama característica, y es la que permitirá a los navegantes distinguir este faro de otros. “Nosotros tenemos que estar muy atentos a cuidar que la nuestra esté calibrada”. Subir a la torre una vez al día es una de las tareas.
Al lado del faro hay una antigua casa de madera y chapa, donde funcionó una estación telegráfica. Hoy es un cómodo espacio que se usa como quincho. Un cordero y un costillar de vaca se asan a las brasas, a fuego lento; el calor hermana. La noche invita a charlar, Y el mar acompaña. “Todos los días lo vemos, el mar tiene un lenguaje, te das cuenta por los colores”, explica José Luis. con el fin del verano, el almanaque ofrecerá su cara más dura. “Sabemos que llegan las lluvias”, recuerda Fabián, y con ellas el peligro de quedar incomunicados por tierra.
Esta comunidad de tres hombres es dueña de la única luz en una amplia región. Antes de comer se acerca un puestero con su hijo, y la soledad es compartida, protegidos por la costa y el mar. El faro, que ilumina la oscura noche marina, también abraza a esta pequeña humanidad que se une alrededor de un fuego y un plato amigo.
Pablo Novak, el último habitante de Villa Epecuén
Pablo Novak tiene ochenta y ocho años y vive de ausencias: todo el mundo y la vida que él conoció desaparecieron. Es un sobreviviente del tsunami pampeano que sufrió el sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste en la década de 1980, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Su casa es un rancho sin luz en la que fue la Villa Turística Epecuén. En 1985 el