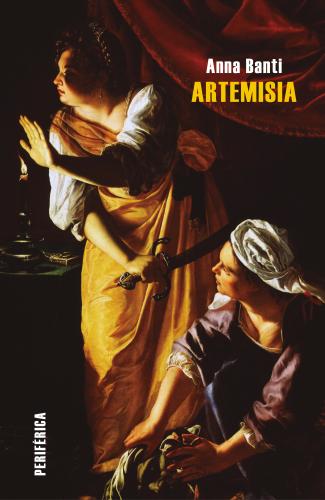Artemisia. Anna Banti
ction>
COLECCIÓN FUERA DE SERIE, 5
Anna Banti
ARTEMISIA
TRADUCCIÓN DE CARMEN ROMERO
EDITORIAL PERIFÉRICA
PRIMERA EDICIÓN: junio de 2020
TÍTULO ORIGINAL: Artemisia
DISEÑO DE COLECCIÓN: Julián Rodríguez
MAQUETACIÓN: Grafime
© Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, 1947
© de la traducción, Carmen Romero, 2020
© de esta edición, Editorial Periférica, 2020. Cáceres
Apartado de Correos 293. Cáceres 10001
ISBN: 978-84-18264-52-8
El editor autoriza la reproducción de este libro, total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y no con fines comerciales.
a R. L.
NOTA DE LA AUTORA
Una nueva aproximación y coincidencia entre la vida extinta y la vida presente; una nueva medida de connivencia histórico-literaria; la tentativa de profundizar en las aguas espurias del italiano literario en evolución, viejas y potables fuentes de nuestro uso popular: tales eran las ambiciones de la historia titulada Artemisia, cuyas últimas páginas se escribieron en la primavera de 1944. Aquel verano, por acontecimientos bélicos que no tienen, lamentablemente, nada de excepcionales, el manuscrito fue destruido.
Estas nuevas páginas deberían, al menos, llegar a justificar la obstinación férrea con la que la memoria y la fe en un personaje quizá demasiado querido no flaquearon en los años sucesivos. Porque, esta vez, el compromiso con la narración no asume que la forma conmemorativa del fragmento, y el dictado, se asocia, por instinto, a una conmoción personal demasiado imperiosa para ser ignorada –traicionada–: creo que al lector se le deben unas palabras sobre el caso de Artemisia Gentileschi, pintora valiente entre las pocas que la historia recuerda. Nacida en 1598, en Roma, de familia pisana. Hija de Orazio Gentileschi, pintor excelente. Ultrajada jovencísima en su honor y en el amor. Víctima insultada por un proceso público de estupro. Abrió una escuela de pintura en Nápoles. Se atrevió, hacia 1638, a trabajar en la vieja y herética Inglaterra. Una de las primeras mujeres que defendieron con sus palabras y sus obras el derecho a un trabajo deseado y a una paridad sincera entre los dos sexos.
Las biografías no indican el año de su muerte.
«Basta de lágrimas.» En el silencio que separa un llanto de otro, esta voz es como una chiquilla que ha subido corriendo y quiere librarse enseguida de un mensaje que la oprime. No levanto la cabeza. «Basta de lágrimas»: la rapidez del esdrújulo cae ahora como una piedra de granizo, mensaje, en el ardor estival, desde altos y fríos cielos. No levanto la cabeza, no hay nadie a mi lado.
Pocas cosas existen para mí en este amanecer cansado y blanco de un día de agosto en el que me siento en el suelo, sobre la grava de un sendero del Boboli, en camisón, como en los sueños. Desde el estómago hasta la cabeza me deshago en lágrimas. No soy capaz de evitarlo y pongo la cabeza sobre las rodillas. Debajo de mí, entre las piedrecillas, mis pies desnudos y grises. Por encima, como las olas sobre un ahogado, el trasiego apagado de la gente que sube y baja la cuesta de donde vengo y que no puede preocuparse de una mujer que llora agachada. Gente que a las cuatro de la madrugada se dirige como un rebaño despavorido a contemplar la patria devastada y comprobar los horrores que de noche produjeron las minas alemanas, una tras otra, sacudiendo la corteza terrestre. Sin darme cuenta, lloro por lo que cada uno de ellos verá desde el Belvedere, y mis lágrimas se derraman, irracionales, y entre ellas, fugaces visiones relampaguean: el puente de Santa Trinità, torreones dorados, la tacita de flores donde bebía de pequeña. Y de nuevo, parada un instante en mi vacío, me digo que tendré que levantarme, y aquel sonido, «basta de lágrimas», me sacude como una ola que se aleja. Cuando levanto la cabeza ya es un recuerdo y de esta forma le presto oídos. Callo, atónita, al descubrir la pérdida más dolorosa.
Bajo los escombros de mi casa he perdido a Artemisia, mi compañera de hace tres siglos, que respiraba tranquila, dormida en mis cien páginas escritas. He reconocido su voz mientras, desde las arcanas heridas de mi espíritu, salen a borbotones tumultuosas imágenes que son, al mismo tiempo, las de Artemisia quemada, desesperada, convulsa, antes de morir como un perro atropellado. Son imágenes limpias, nitidísimas, relucientes bajo el sol de mayo. Artemisia niña, que da saltitos entre las alcachofas de los frailes, en el monte Pincio, a dos pasos de casa; Artemisia jovencita, encerrada en su habitación, con el pañuelo en la boca para que no la oigan llorar; airada, con la mano en alto, imprecando, con el ceño contraído; Artemisia joven beldad, con el rostro inclinado apenas sonriente, vestida de gala, algo severa, por estos paseos, por estos mismos paseos: la gran duquesa pasará de un momento a otro. Bajo la ceniza de las explosiones, sin lágrimas, empiezo a hablar: ¿y la ventana en el Borgo San Jacopo por la que te asomabas al Arno?, ¿y el retrato de aquella compañera tuya cantante, enterrada en Santa Felicita? Se me escapa; o es ahora demasiado pequeña, lactante, como los lactantes de los refugiados que, en los soportales, empiezan de nuevo a llorar de hambre. Con una agilidad mecánica, irónica, las imágenes continúan fluyendo, el mundo sacudido las segrega como un hormiguero, no puedo pararlas ni recuperar las que más me importan. La cántara de leche que se distribuirá dentro de dos horas en el dispensario, las caras de las mujeres que se quejan, cada una con su mueca instantánea de desilusión y desánimo, las dos mendigas llorosas, el epiléptico que pide la imposible droga, el de la angina de pecho en pleno ataque, la cabaretera tuberculosa, los cinco niños tramposos que consiguen ración doble. De milagro, Angelica, la pequeña paralítica, detiene la procesión. Me acuerdo de sus ojos celestes, fascinados y recelosos, y de cómo su madre, la chamarilera, dice: «Es tan religiosa». Por aquellos ojos sentí la tentación de escribir una nueva historia, cuando no sabía que perdería a Artemisia. Y mientras me pregunto si Angelica habrá pasado mucho miedo, veo a la altura de su cabeza, nítida como nunca antes, una carita verdosa de niña demacrada, ojos que tiran al gris, cabellos arrubiados, una delicadeza de rasgos arrogante y maltratada: Artemisia a los diez años. Para reprocharme mejor y hacerse añorar, baja los párpados, como si quisiera avisarme de que piensa en algo y nunca me lo dirá. Pero yo adivino: «Cecilia. ¿Piensas en Cecilia Nari?». La veo, como una criatura desesperada, abrazándome las rodillas. Todavía no me he puesto en pie, mis lágrimas son sólo para ella y para mí. Para ella, nacida en 1598, anciana en la muerte que nos rodea y ahora sepultada en mi frágil memoria. Le había regalado una amiga, ahora tengo que consolarla, aunque, como pasa con los adultos, no creo que pueda devolvérsela y al compadecerla encuentro una excusa para mí, una excusa plenamente de hoy, sobre la que no tengo control. Angelica tiene los ojos y la enfermedad de Cecilia, por eso le tengo afecto. Me acuerdo, me acuerdo muy bien de cómo fueron las cosas.
Cecilia Nari, hija de señores que tenían palacio en via Paolina, y Artemisia Gentileschi, primogénita de Orazio, pintor pisano en Roma, se conocían. La ventana del ático donde está la habitación de Cecilia da al saliente de un terraplén que Artemisia alcanza bajando a saltos desde la Trinità, donde vive en una cabaña; de los Nari, desde luego. Al montículo que limita con ese saliente se sube Artemisia y no tiene miedo de alargar el brazo por el terraplén para coger, del alféizar de travertino, la merienda que todos los días le regala esa damita enferma. Ella sonríe –sonríe como Angelica– y se divierte con miedo de que Artemisia caiga, mientras ésta fanfarronea y baila y brinca, y asoma primero la pierna derecha y después la izquierda al abismo. «¿Has visto?» De repente se agacha entre las piedras y la hierba dura, y se come la torta o las rosquillas mirando fijamente a Cecilia y saludándola con la mano como si se estuviera alejando en barca. Después, comienza la conversación.
«La señora madre ha salido», dice Cecilia con voz aguda y gritona a todo pulmón, y el chillido de la golondrina que se lanza a buscar su nido debajo del alero no se