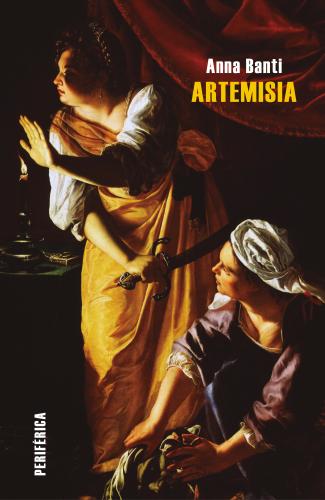Artemisia. Anna Banti
en el papel florido de moho. Cierro los ojos y por primera vez la trato de tú. «No importa, Artemisia, no importa recordar lo que el juez pensase de las mujeres. Si escribí eso, no era verdad.» Inclina la cabeza, vuelve a aquel rubio sin brillo de las niñas malsanas, de sudor ácido, pero insiste: «Por la ventana de Corte Savella vapores cálidos, moscas, gritos y peleas de mendigos en la calle por las sobras de la sopa de los presos. Al lado, el hedor de los dos guardias, con las cuerdas y las maderas de la tortura todavía en la mano. Uno era piadoso, le lagrimeaba un ojo. Sabía también, sin mirarlo, que la mandíbula de Agostino temblaba. No me importaba casarme con él, ni siquiera ser deshonrada como decían. Fue entonces cuando conté todo lo que había sucedido, todo. Con pelos y señales…». Aun más cansada que ella, tengo que ayudarla. «Lo contaste todo, no en el segundo, sino en el primer examen. Tu padre, que había escrito la denuncia en el primer momento de cólera, partió para Frascati, no quería verte. Estabas en manos de los vecinos, de los quejicas de los Stiattesi, de la señora Tuzia, la alcahueta, del furriel Cósimo. Unos te sugerían una cosa; otros, otra. Tú quisiste hacerlo a tu manera, como en confesión.» Me bebe las palabras de la boca, asiente con la cabeza. «Estábamos solos en la sala. La señora Tuzia golpeaba la tabla de cortar en la cocina. Dije, tengo fiebre, dejadme en paz. Dijo, tengo más fiebre que vos y me cogió de la mano, quiso pasear un poco. La puerta de mi habitación estaba abierta. Me sujetó a la fuerza sobre la cama con uñas y dientes, pero yo había visto en el cajón el cuchillito de Francesco, lo cogí, y lo llevé de abajo arriba, cortándome la palma.» No puedo volver a la confusa precisión anatómica del examen de la jovencita Artemisia. Las palabras que las comadronas, tras haberla visitado, le enseñaron, han pasado a través de mi memoria como relámpagos, dejando triste ceniza. Y ni siquiera la tierna Artemisia se acuerda ya de aquello. Apoya la cabeza sobre mi hombro, peso de gorrión, y con voz convaleciente: «Después, todas las veces sangraba, y Agostino decía que era de complexión pobre». Ni siquiera sirve ya la mueca de desprecio. Los grandes ojos se embelesan sin rencor y son los ojos de una inocente a quien el misterio de la vida ya nunca convencerá.
De cuántas formas distintas puede expresarse el dolor por la integridad violada, Artemisia me lo da a entender con ese aire de sacrificio y peligro que suscita, con los remordimientos de los demás, su propio remordimiento por haber renacido en vano. Nuestra pobre libertad se liga a la humilde libertad de una virgen que, en 1611, no es otra que la de su propio cuerpo íntegro y no acepta haberla perdido para siempre. Durante toda la vida se esforzó en sustituir esa libertad por una mayor y más fuerte, pero la añoranza de aquella otra, la única, permaneció. Me parecía haberla tranquilizado con aquellas hojas escritas. Ahora vuelve más intensa que nunca, con un movimiento de resto de naufragio que aparece y desaparece sobre la ola que lo lleva, y por momentos da la impresión de que el agua límpida lo haya engullido. Quemada mil veces por el escozor de la ofensa, mil veces Artemisia retrocede y coge aliento para lanzarse de nuevo al fuego. Así acostumbraba a hacer tiempo atrás, así acostumbra a hacer hoy conmigo.
«El paseo.» Es la niña que tira de la manga y pide el cuento preferido; es la acusada que no se cansa de requerir al único testigo favorable. Una vez más quiere desmontar de lo irreparable, remontar la corriente, anular el hecho con una explicación. No me consiente ni ordenar las palabras. Estabas pálida, después de un invierno encerrada, y por la tarde, si el babbo, al volver de Monte Cavallo, dejaba la puerta un poco abierta, de pronto Tuzia entraba y decía: «Esta hija, señor Orazio, no tiene muy buena pinta. Hablo con conocimiento, porque las Zoccolette4 quieren muchachas robustas y la superiora os la devuelve a casa. Yo digo siempre: aire bueno y devoción mantienen la salud». Babbo te miraba, incrédulo y aburrido, y dijo que sí deprisa, que te llevase la señora Tuzia de paseo, bien temprano. La mañana estival era brumosa y parecía exhausta. En las colinas, más allá de Trinità dei Monti, podía verse la ventana de Cecilia Nari, cerrada. El sol se descubrió cuando tomabais la carretera de San Giovanni, un río de pesado polvo que los carruajes, rodando, levantaban hasta el cielo. «Si pudiéramos disponer de una», suspiraba Tuzia. Iba con ella toda su tropa, la hija cheposa, los cuatro varones, el niño que lloraba y hasta Francesco, que había querido ir, pero se quedaba atrás, como enfurruñado. Al pasar Santa Maria Maggiore, aparecen dos, quietos a los pies de un acebo, eran Agostino y el furriel Cósimo. «¿Adónde van estas comadrecitas tan temprano?», dijo Cósimo dándole en el codo a Agostino, y entretanto llega Francesco. «Tu hermana debe de estar cansada y aquí está la viña de un amigo», le dice Agostino como le diría a una persona mayor, pero enfilándole en el brazo media ristra de rosquillas azucaradas. Tú seguiste caminando y dejaste a todos atrás, Tuzia hablaba sin parar con exclamaciones y risitas, ya no entendías sus palabras. Después notaste a la espalda su respiración agitada, corría y masticaba pastillas. «¿Quieres? Son dulces y quitan la sed.» No respondiste, es más, andabas con furia, sentías ganas de llorar y un extraño orgullo avergonzado. También Francesco te alcanzó, comiéndose las rosquillas, y también él te las ofreció. Quizá Agostino y Cósimo se habían quedado parados, quizá te seguían, no quisiste volverte.
Artemisia no está satisfecha: ¿no haberse vuelto es acaso un mérito? Ella esperaba más, sobre todo, la argumentación de un relato más pausado, una interpretación meditada de sus gestos, justo lo que yo ya no puedo darle sintiéndola tan cercana. Como pisándome los talones, así me van y me vienen las imágenes y los recuerdos. Ahora me cuenta cómo fue a San Paolo, cuando ya no era doncella, y cómo le parecía que en cualquier momento la iban a violar.
«Fui en carroza, vivíamos entonces en Santo Spirito, la vecindad lo sabía todo y Agostino a veces me provocaba, a veces me decía: “¿Por qué no le haces caso a aquél del vestido largo?”. Parecía que hablaba en serio y después amenazaba con matarme. Se me había metido en la cabeza ir a San Paolo a ver el cuadro de babbo para el altar, que no lo había visto colocado, y sentía en el corazón que me vendría bien. Soplaba el viento pero yo quise ir de todas maneras, aunque Tuzia se oponía por las amenazas de Agostino. Dije, voy por mi cuenta; entonces me parecía que, después de la vergüenza, tenía al menos el derecho de ser libre como un hombre. Hasta los críos me molestaban si pensaba en cómo nacían, pero ella se vino detrás con todos los suyos, y me bastó ver cómo se anudaba el pañuelo y se sonaba la nariz, ya en la calle, para comprender que no íbamos a ir solas. Al principio de la Longara había una carroza parada, que el polvo parecía comerse, y un hombre embozado con la mano en la portezuela. Me di la vuelta para volver a casa porque había reconocido las pantorrillas torcidas de Agostino, pero el viento me pegó el cabello a los ojos, y cuando volví a abrirlos Agostino estaba allí y me hacía señas para subir y sonreía como si estuviésemos de acuerdo. Aquella carroza era inmensa, cupimos todos, y eso que estaba dentro el viejo Stiattesi, que rezaba el rosario y suspiraba. “¿No querías ir a San Paolo? –dijo Agostino apenas hubo cerrado la portezuela descubriendo sus dientes amenazadores–. Vendrás conmigo. Dale, cochero.” Al sentirme arrastrar, mi furia se agotó; llegué a estar tranquila y casi contenta, ir en carroza me ha gustado siempre. En los prados él quiso bajar, Tuzia dijo que le dolían los riñones y que los niños se perderían por las acequias, con lo traviesos que eran. Sólo mi Francesco bajó con nosotros, pero Agostino lo amenazó si nos seguía. Él cogió una piedra, después la dejó caer despacio y nos miraba desde donde estaba. La hierba era dura, la tierra blanda y me mojaba los pies. El viento había cesado, quería imaginarme que estaba sola y perdida, cerraba los oídos a la voz y a las pisadas de Agostino, pero nuestras sombras estaban ya unidas. Así esta vez hizo también lo que quería. Me agotaba la rapidez con la que, en aquel tiempo, pasaba de la hostilidad al consentimiento y, sin embargo, en el fondo de mi corazón continuaba desesperándome hasta el final. Aquel día Agostino me dio el anillo acompañado de un gran juramento de casarse conmigo en cuanto llegaran las alianzas, me dijo que su mujer había sido una mala mujer y que había muerto, en Lucca seguramente. Estaba callada, después hablaba de golpe como si alguien me lo sugiriese, con palabras ajenas. Pero aquel día, cuando llegamos a la iglesia donde los demás nos esperaban, me pareció haber cambiado para siempre, me sentía como una esposa, ni siquiera me avergonzaba. Tuzia me dio un pellizco alegre, como hacía ella, y mi desesperación volvió. Habría sido capaz de pegarle. Me tocó entrar, persignarme, mirar el cuadro de mi padre y oír cómo se hacía el entendido, esto no está bien dibujado, aquí hay poca luz, el color es turbio. Francesco dijo en voz alta: “Tengo sueño”.»