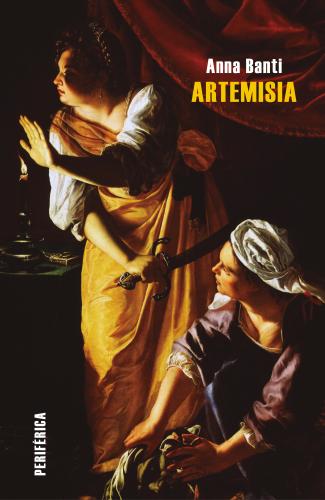Artemisia. Anna Banti
es ya mediodía. La luz ha comenzado a las ocho, desde las seis están llegando los sudafricanos y las mujeres los han besado, como hemos podido ver desde las ventanas rotas de la galería Palatina, nuestro refugio. Bajo el sol infernal, una despiadada náusea se apodera de quien esto escribe. Con una intransigencia imperdonable rechazo la absorta añoranza de Artemisia, me avergüenzo del empeño con el que la he entretenido en plena guerra, toda la mañana. Pero sé que reincidiré en mi locura y ya la noto rechinar en mis mandíbulas: «No es verdad, Cósimo no me ha puesto un dedo encima». Se ha detenido en el adiós a Cecilia, en lo que Cecilia ha podido creer o escuchar; las perversas mujeres de la casa, el ama que no la miraba.
Si pienso en las páginas destruidas, en la cautelosa libertad con la que movía a una protagonista tan presente ahora, no sé qué añorar más. Me ofende el ímpetu con el que voy más allá de lo que la memoria me permite, de lo que el relato contenía. Incluso podría jurar que Cecilia Nari no pensaba mal cuando apretó los labios. Era el dolor ya aprendido como un comportamiento que la quería cada vez más atenta. Murió. Murió al cabo de un año. «Precisamente en 1611, en abril», remarco entrecerrando los ojos al sol, rojo bajo los párpados, como las débiles llamas de las antorchas en el modesto funeral. No tan pequeño, por otra parte. Los Nari hicieron alarde de aquella liberación, desde la via Paolina hasta San Lorenzo todo fue un cortejo de doncellas, blancas y morenas, azules y pardas. Los amigos de infancia siguen siendo siempre niños, Artemisia se asombra de que Cecilia haya muerto. «No me lo habías dicho.» Después, junto a las antorchas, encuentra la tumba de su vergüenza, una tumba ardiente, y de nuevo intento consolarla. «No ha sabido, no entendía de amores, de abandonos, de traiciones. Ersilia no le ha contado más que la historia de Genoveva. Te creía una Santa Bárbara guerrera, desde su ventana le parecías alta como las torres de la Trinità.» En el empeño de improvisar un consuelo, lo que he escrito y he perdido se me vuelve inestimable como un texto único, y cuanto más recobra, tranquilizándose, Artemisia su dignidad, más quema mi dolor. Expulsada de un tiempo narrado, razonable, tiene sobre su persona misteriosa todas las edades, y la veo alejarse con aquel ademán de Diana que tuvo entre los dieciocho y los veinte años, cuando, casada por conveniencia, marido no quiso y vivía solitaria.
Vuelvo a encontrarla en el prado, a la altura del Belvedere, donde la gente se tiende sobre la hierba tibia, aun a riesgo de las ametralladoras. «Desafiaba lo que la gente decía, la vecindad de Santo Spirito, de Sant’Onofrio. Caminaba derecha, con los ojos bien abiertos, sin mirar a nadie. Salía sola, por desprecio.» El gesto de sus labios apretados imita el de Cecilia, que la hirió. «Que la hirió»: así había escrito en una hoja aproximadamente a mitad de la página, y una gota de agua había emborronado la línea. Ahora es cuando Artemisia –y no sólo Artemisia– sucumbe al recuerdo. Gime calladamente, como una Medusa entre las serpientes, y de nuevo está extendida, aplastada en un sueño blanco de polvo, y vuelve la cabeza de lado, como una joven muerta que exhala el último aliento. Cae el crepúsculo, ayer tarde todas las piedras de Florencia estaban firmes, todas las cosas que amparaban, intactas. Allí abajo, las últimas vigas ceden. Se dice que misteriosos incendios se propagan entre los escombros. Vuelve a comenzar la maldita noche, pero entre los pactos de mi sueño letárgico, en el suelo aterrado de un palacio real, una nueva presencia exige satisfacción a toda costa. Para eludirla la interrogo no sin maliciosa ironía. «¿No cesa tu añoranza, Artemisia? ¿Añoras hasta a Serafino Spada, un nombre inventado, al que le tembló la mano escribiendo el acta cuando te pusieron las cuerdas? ¿Tenía en verdad pecas y ojos amarillos aunque piadosos? ¿De Bérgamo? ¿Había llegado a Roma en el 1608? ¿Cuando se quemó el Palacio Farnese? Y ¿miraba él desde la plaza a los sampietrinos2 que se pasaban los cubos para apagarlo?» En la oscuridad, en la brutalidad del fragor de la guerra, bajo mis párpados apretados con fuerza, el rostro de Artemisia se enciende como el de una mujer belicosa. Podría tocarlo, y le veo en medio de la frente aquella arruga vertical que tuvo desde su primera edad y no hizo más que profundizarse. Como una sonámbula furibunda se pone a gritarme al oído. Tiene la voz ronca y el acento entrecortado de la aldeana de Borgo, modos desgastados pero inagotables en los intentos desesperados de expresarse, de justificarse. ¿Y qué otra cosa ha hecho Artemisia sino justificarse, desde los catorce años?
«Agostino venía todos los días, ¿no? Venía con aquel aire, ya vestido de turco, ya de caballero, el collar en el pecho. Hacía muy bien de Rugantino,3 nos hacía reír a los niños, lo que significaba condescender para alguien que se tenía por gran hombre. Babbo pintaba y estaba callado; él se paró a mirar lo que yo dibujaba y va y me dice: “¿Quieres aprender perspectiva?”. Vivíamos en la Croce, había dos entradas, un puerto de mar. Yo hacía la comida, lavaba incluso, cuidaba de los niños, que eran pequeños, ¿no? Francesco, de diez años, y Marco, que todavía llevaba pañales. Los techos de viguetas, frío en invierno, calor en verano. No podía abrir la ventana, siempre alguien me hacía gestos feos. Así era Roma. Estaba aquel que iba vestido de largo con la barba rubia, rojo como si siempre tuviera calor, Pasquino el cochero, desvergonzado, con el pecho descubierto, y Luca, el sastre, que me mandó a escondidas el camelote verde. Todos querían entrar, de nada servía tener las puertas cerradas. Babbo me quería meter con las monjas, y después venía el furriel Cósimo con la carroza, y todos a la taberna. Agostino me sentaba a su lado. Lloraba, reía, quería casarme. La comadre Tuzia bajaba a por agua o a por fuego y se quedaba conmigo todo el día y hablaba mucho. Decía: “Vamos a hacer una torta, yo pongo la miel”. Para que yo no me estropease las manos amasaba ella, y sujetaba al niño para que lo pintase. Decía que yo no estaba bien en aquella casa, con todos los que iban a comprar cuadros, caballeros, mercaderes. “Quieren buscarte la ruina, pero tú hazle caso a quien podría ser tu madre. Está Agostino, que se muere por ti, y Cósimo me lo ha dicho, pregúntale si no se casaría contigo. Cuidado con Cósimo también, háztelo compadre, pero es un tipo que puede darte caza, tiene más mujeres que Mahoma.” Cortaba la torta, se la servía a los niños, mordía su trozo: “En menos de un año tú también tendrás uno. Cásate con Agostino, tonta, él te llevará en carroza mejor que Cósimo”. Aparecía de repente Agostino no se sabe de dónde, me llevaba a la sala para la lección, Tuzia nos seguía y cerraba la puerta… Tenía catorce años.»
«Catorce años», continúa cantando débilmente, con la luz del día, una Artemisia distinta, joven desventurada y contenida. No le importa que me distraiga de la aflicción de haberla perdido, se enorgullece de existir fuera de mí y casi se empeña en precederme con pasos mudos, cuando el sendero soleado que recorro se queda en sombra. Senderos de boj, de acebos recortados, lo bastante amplios para que una pareja de rígidas faldas pase por allí cómodamente. El lenguaje es suave, modulado y fruto de experiencias de todo tipo, experiencias de un eterno relato que, de tormentoso, puede convertirse, en favor de una amiga, en patética jactancia. «¡Catorce años! Me defendí y no sirvió de nada. Había prometido casarse conmigo, lo prometió hasta el final, traidor, para que no me vengara. Me había dado una turquesa: “Con ésta, me he casado contigo”, decía. Me torturaron delante de él, estaba lívido y no decía ni una palabra.» Confidencias bellamente rematadas, dedicadas a la cantante Arcangela Paladini, una morena pálida, de nariz afilada, que acaba de salir de la habitación de la vieja duquesa. Las dos virtuosas pasean como damas, en la cadencia del paso tintinean sus collares de pacotilla: en silencio piensan en cómo progresar dignamente en una amistad teatral. Pero la sombra de Arcangela es frágil y los fugitivos del patio, en cautividad, gritan. Nada más fácil que sustituirla a ella y obligar de nuevo a Artemisia a una violenta sinceridad. Oscilando sigue la turbada memoria de lo que escribí, de lo que quería adivinar o sacrificar a la fidelidad de la historia. Estalla el grito dramático y fuera de lugar en boca tan tierna: «¡Éste es el anillo que tú me das, éstas son tus promesas!». Serafino Spada, el jovencito ayudante del secretario, escribe con ojos entreabiertos, asustado. Artemisia me confiesa: «Agostino era feo. Era rechoncho y amarillo y el susto le ensombrecía el rostro. No me gustaba, no me había gustado nunca. Y el anillo se lo tiré a la cara al juez, no sé cómo, para hacerme notar. Era un hombre gordo de mediana edad con una verruga en la frente y hablaba con la nariz. Vivía en los Giubbonari, su mujer se llamaba Orinzia. Al verme lanzar el anillo se echó a un lado, abrió muchísimo los ojos y las comisuras de la boca le llovían hacia abajo. Creí que quería gritarme. Pero no dijo nada. Pensaba que las mujeres eran todas iguales, todas…».
Ahora es cuando