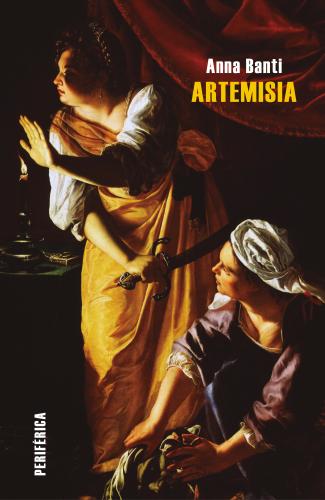Artemisia. Anna Banti
se preocupa de la memoria de los vecinos cuando la suya ya se ha apagado, y no le importa que su hija se cruce cada día con quien puede señalarla con el dedo. En mayo de 1612, Luca Ponti, sastre, testigo de Agostino, dijo al señor juez con insolencia: «Ya se sabe, en Roma, entre amigos, no se habla más que de f… y para discutir». La costumbre no ha cambiado y Artemisia, a pesar del calor, corre el lienzo de la ventana en pleno día para que nadie la vea. Los hermanos trabajan: Marco en el cuero, Giulio en el taller, Francesco de estuquista. Ya son libres como adultos y por la tarde cenan en la taberna, al fresco. A esas horas, la palidez de Artemisia recluida adquiere matices verdosos, sus cabellos caen sobre las mejillas como madejas de seda opaca. Se sienta y dibuja hasta que oscurece, y entonces, sin abrir la ventana, enciende el candil. Coge los modelos, muñecos vestidos y estatuillas, del estudio de su padre, que trabaja, come y duerme fuera, en Monte Cavallo. Con las cintas y las sedas de su escaso ajuar escenifica los temas; además, flores, frutas, una calavera. A veces, aquellas escenas preparadas y silenciosas la atemorizan cuando la atención de los ojos se relaja. Entonces se levanta, da una vuelta por la habitación, que es la cocina, esta casa no tiene sala. Se para delante de la ventana, pero no la abre; se embelesa escuchando el vocerío del patio, del que reconoce cada sonido. Clementina bate los huevos para la tortilla y pide albahaca a la nueva inquilina. Lucia, desde la terraza, reúne a sus amigas para proponerles una excursión, esta tarde a Sant’Onofrio, que allí hace fresco. Los hijos del maestro Pasquale, que han vuelto del trabajo, piden blasfemando agua para lavarse. Y desde la planta baja, donde todavía viven los Stiattesi, se eleva un desconocido canto a dos voces: «Dime, amor, dime qué hace…», que más que nada aviva el deseo de asomarse, escuchar, interrogar, mirar. Pero basta el acento arrastrado de Tuzia, que ha subido del primero al segundo piso («ahora os bajo una rosca, da un olor…»), para que la mano posada ya sobre el pestillo vuelva a caer en la cadera. Una vuelta más y algún gesto inútil: desplazar el barreño del aparador al fregadero, echarse un vaso de agua, y se sienta de nuevo con el lapicero entre los dedos. La luz del candil, cada vez menos contrastada por el crepúsculo, multiplica el juego de las sombras en los ropajes y reaviva el interés del estudio. Una nueva hoja en blanco se inaugura.
Los hermanos vuelven muy entrada la noche y Artemisia todavía no se ha permitido abrir la ventana, ahora que nadie podría verla, para respirar. Aún dibuja con una sabia aplicación que casi desmiente los signos del cansancio, los ojos enrojecidos y la lividez de las órbitas. Giulio y Marco se meten en la cama, pero Francesco se queda dando vueltas por la cocina, acaricia el gato, despabila el candil, y siempre encuentra el modo de pararse un segundo detrás de la hermana. Un segundo y no más, que sabe bien que a Artemisia no le gusta que la miren mientras trabaja. Al final, no resiste la tentación de coger un taburete y sentarse él también, con una hoja delante y el carboncillo en la mano. Se contenta con un pico de la mesa y con la parte de modelo que ve desde su sitio. Su mano, entorpecida por el trabajo material, poco a poco se suelta y el silencio nocturno también parece soltarse en aquel ejercicio que para los Gentileschi es como una conversación. Con monosílabos, con frases breves, la verdadera conversación arranca, y entonces el dibujo de Francesco procede lento y distraído, sus ojos se retiran a menudo de la hoja y del modelo para posarse en las manos de Artemisia, en su trabajo. Ahora no teme molestarla si sigue el movimiento de su lápiz y si, inclinándose hacia ella, se detiene para mirar su dibujo. La intención de la mano delgada, un poco pecosa en el dorso, vale por dos, secreta y evidente, tanto que el niño acaba por incitarla y aplaudirla libremente. A veces se le ocurre sugerir: «Más luz a la derecha», y corregir en el modelo un pliegue desgarbado, fruto de una interpretación que nunca falla. Suenan las horas. Artemisia finalmente bosteza, y la atención de Francesco pasa del dibujo al rostro de ella. No dice: «Para», pero, con los codos sobre la mesa, la cabeza entre las manos, en una sugestiva actitud de reposo, comienza a hablar de Carlo Veneziano, que tiene aquel colorido tan bello, de Borgianni cuando estaba en España, del francés Valentino, enérgico como Caravaggio, de los cuadros encargados por el señor Giustiniani, de los pintores requeridos por Madrid o por el rey de Francia. «Han puesto en su sitio la tela de Antiveduto.» «El San Lorenzo de Baglioni no gusta.» Artemisia, sin darse cuenta, ha dejado de trabajar, escucha, interroga, hasta sonríe, con los labios pálidos y agrietados; incluso bromea. Hace tanto tiempo que no sale, que no ve a los amigos de su padre, que no asiste a sus charlas. Y a menudo Francesco guarda para el final la sorpresa, la chispa de alegría: «En el taller del escultor Angelo, el pintor modenés ha dicho: “Quisiera saber pintar como aquella joven que vive en Santo Spirito, hija de Gentileschi”». No es fácil ni siquiera para Francesco descifrar la conmoción en el rostro de Artemisia. Ella se la oculta inclinándose a recoger los papeles, a rescatar el lápiz que se ha caído al suelo, pero la concordia de los gestos de los dos hermanos al reordenar la mesa y apagar la luz vale un apretón de manos, un agradecimiento. Antes de desaparecer tras la cortina verde que esconde su jergón, Francesco ha abierto la ventana y el frío aire nocturno es un regalo que le deja a Artemisia. Ella se para a respirar antes de irse a la cama, y la cabeza le da vueltas un poco, y casi se asombra del gran cielo alto y lejano en el que parece tañer el campanón de San Pedro. Allí arriba, las estrellas componen sus dibujos como un polvo luminoso a la espera de una brocha gigante. Las cálidas palmas al contacto con el frío mármol, las rodillas sobre el taburete, Artemisia abandona su cabeza sobre el alféizar y cree navegar al encuentro de su fortuna.
A veces sueña que unos pasos suben la escalera y se paran delante de la puerta, que una llave gira en la cerradura. No sueña, es el babbo, Orazio, que vuelve a casa esta noche y entra en la cocina. Qué miedo y qué alegría sofocada. Suspendida, petrificada, la muchacha asiste a un cataclismo de sus propios pensamientos, que formulan, velocísimos, las fáciles suposiciones de Orazio al encontrarla levantada, de noche, en la ventana. Un abismo se abre a los pies de la eterna culpable. Si el padre abre la boca, ella no sabrá responder y se desplomará de golpe. Un momento, pero lo bastante largo para adorar con desesperación aquellos paños que la brisa nocturna ha humedecido, la mano que todo el día ha pintado, ha cogido el vaso y troceado el pan, lejos de sus ojos, la frente severa, la mirada que fulmina sin querer y de pronto se retrae hacia íntimas y misteriosas compensaciones. En silencio, Orazio hace gestos cansados y distraídos, y entonces ella tiembla, palpita y empieza a hablar. La verdad es simple, honesta, pero Artemisia no la sabe defender, como no aguanta el silencio. Así como una jarra resquebrajada no es capaz de contener el agua pura. Para hacerse digna de confianza inventaría una culpa, otro amante. Más verosímil le parece que este inocente descanso junto a una ventana abierta. Y, sin embargo, es la verdad la que le sale del labio azorado. «Estaba aquí, tenía calor, me dormía», pero tan turbada, inquieta, balbuciente, que nadie la reconocería. De hecho, Orazio no responde, quizá ni siquiera escucha, amargamente harto de sospechas y desprecios. Una condición que la hija intuye sagazmente y que quisiera cambiar, arrastrándose por el suelo, mostrando, por así decirlo, el color de su propia sangre mortificada, inútiles fantasías. Y en vano se embelesa imaginando besar aquella mano derecha que enciende el mechero, arrimarse y reposar sobre el pecho paterno. Entretanto, liberada de un instinto de insana defensa, la voz continúa repitiendo palabras cercanas al pretexto, a la mentira, y coge el tono de la mujeruca quejosa y desconfiada, cogida en un renuncio. Ahora Orazio ha encendido la luz y se dirige, frío y tétrico, a su habitación. «Buenas noches», pronuncia antes de desaparecer. Y Artemisia se queda sin aliento, vacía incluso de la desesperación frente al cielo desierto. Sólo más tarde, casi al alba, conseguirá llorar y dormirse.
Pero una tarde, a finales de agosto, el retorno inesperado de Orazio sobre las nueve, cuando las vecinas no habían cenado todavía y el rumor de la cháchara y las burlas, tras los lienzos de la ventana cerrada, contrastaba con la soledad laboriosa de Artemisia, sentada en su trabajo, descuidadas las ropas, con una taza de leche junto a las hojas de dibujo, por temor a que hilvanase la idea de la sospecha y a ser mal juzgada, Artemisia no pudo, esa vez, más que reflejar su inocencia. Tenía por modelo un ala gris de pichón, pacientemente recosida y pegada, que tenía que parecer un ala de ángel, y en el maniquí, un recorte de brocado azul. Los ojos claros de la muchacha, levantados hacia el padre que entraba, reflejaban aquel azul: ella se le apareció absorta y límpida, como cuando la retrataba de niña, quieta como solía quedarse viéndolo pintar. Al principio no hubo palabras, sino, en la mirada de Orazio, aquella luz jovial de cuando hablaba de pintura o se la mostraban, espejo de una actividad deseosa y feliz. Hacía años que la muchacha no la veía,