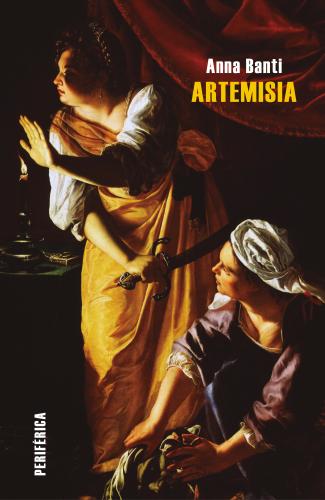Artemisia. Anna Banti
que con monosílabos como una damisela, le bastaba para sentirse exonerada de todo recuerdo, de todo compromiso. Cuanto más callada estaba, más absurdamente esperaba. Y ¿quién podía decir que aquel matrimonio de la noche a la mañana no era una ficción expiatoria, una comedia que Orazio hubiese urdido para liberarla de los peligros de ser doncella deshonrada? Quizá había para ella en Florencia, hermoso y dispuesto, un marido noble que el padre le había preparado bajo cuerda. Iría, en otoño, al campo, a uno de aquellos castillos con vergel y manzanar; no conocería al marido hasta concluido el asunto, como una dama bien educada; olvidaría la pintura, cuidaría de la familia. Artemisia toma y deja estos sueños como las damas un bordado en el rincón del fuego. El rincón del fuego es para ella este asiento del carruaje, su casa más verdadera desde que nació. Una rueda se rompió, fue preciso pernoctar en Buonconvento. Y allí fue donde la frente de Orazio comenzó a oscurecerse. La hija intuyó intenciones inflexibles y cerradas a aquellos sueños suyos incoherentes. Tenía prisa. ¿Por qué tenía prisa? Y comenzó a sentirse sola.
Sopla el primer viento de otoño, la primera lluvia gélida cae menuda. Y bajo la lluvia, Gentileschi y su hija dieron vueltas por Siena; él delante, ella detrás, un poco jadeante, mal recogidas las faldas para no embarrarlas. Buscaban por las iglesias pinturas modernas, sobre todo trabajos de un tal Rutilio, joven gran promesa, como dicen. Pero en Siena no hay más que picudas antiguallas y Orazio vuelve a la posada y, por aburrimiento y rabia, bebe. Bebió demasiado y discutió por la cuenta. Mala señal. Después supo que un carruaje partía a la una de la noche y quiso comprometerlo enseguida, y a la hija: «Si quieres pararte a dormir, párate, yo mañana por la noche tengo que estar en Florencia». Se había terminado el buen tiempo. Por las cuestas pedregosas todo fue un continuo desastre, una niebla espesa no dejaba ver la carretera. La portezuela se había roto y el aire entraba, helado. Orazio, callado y ausente. Y Artemisia volvió a pensar en aquel marido, torpe y por apaño, que había desposado.
«Estaba sola (este recuerdo supera a menudo la tercera persona), estaba sola, en Florencia, la mayor parte del día. En la posada, la habitación daba a un pequeño patio sin luz, ni buena ni mala. No me atrevía a desembalar los enseres, la patrona me llevaba de comer a la habitación, babbo volvía de noche. Le oía reír saludando a los amigos, había vuelto a hablar toscano. “Para ver la ciudad tienes tiempo.” Y una tarde me dice: “He acordado con Buonarroti, si te apetece, le pintas el techo de una salita. Te dejo el pan y el avío, si tienes ganas de trabajar, trabajas, si no…”. Comenzó a decir palabrotas, como en los tiempos del escándalo. La injusticia es un vino que embriaga tanto al juez como a la víctima. Yo conocí el sabor de aquel vino. Fuera de la embriaguez, entendí que buscaba un desahogo por alguna decisión arbitraria y cruel. Siempre había hecho lo mismo. Y después, un día, dijo: “Voy a Pisa a casa de mi hermano, me quiere ver, me da vergüenza llevarte después de lo que sucedió. Y no quiero explicar nada a nadie, ¿entendido?”. Se volvía a enfadar. Yo callada, haciéndome la Dolorosa. Después del viaje, me costaba vivir por mí misma.
»Y así me quedé verdaderamente sola, bajo la custodia de una vieja que me creía viuda. Había muy mal olor al otro lado del Arno, delante de la Sardigna, pero la luz era buena, sólo demasiado fría. La vieja era malvada, por poca gente que pasara quería tirar de mí hacia la ventana: y aquél es tal y aquél es tal otro. Cuando me ponía al caballete se impacientaba: “Hacen falta algo más que virgencitas: o ¿qué te crees?”. Quería que me volviera a casar y me preguntaba por la dote, esperaba cobrar la tercería. Pero cuando vio el primer cuadro terminado, se tranquilizó, con malhumor. Dormía todo el día, empezó por no bajar ni para las basuras, ni siquiera me cocinaba. Yo me comportaba con cierto gusto, como una viuda, vestía de negro, oía misa todos los días: sólo que a las viudas les gustan los hombres y yo los odiaba. En el mercado, en via Larga, me encontraba con aquellos amigos de mi padre que casi no había visto. Entendía que hablaban de mí, me miraban mucho, apenas me saludaban. Y yo no saludaba a nadie. Pensaba en sus sucias charlas y enloquecía de castidad; comparada conmigo, una monja era una ramera. Buonarroti estaba servido, pero no pagaba. Apenas lo conocía. A mi primera clienta la encontré por mi cuenta.
»Era Giovanna. La conocí en la iglesia adonde iba a lucir el ajuar. Muchacha de campo, pero casada en la corte. Se hacía tratar como dama, tenía dinero y joyas, y mandaba a golpe de pasteles en su golosa suegra. Tenía delirios de grandeza, para cuatro pasos quiso acompañarme a casa en carroza; vino detrás de mí por la escalera a curiosear, entró hasta la habitación. Yo me sentía avezada como una matrona y la dejaba hacer. Olfateaba la esencia de trementina, se manchó con el rojo y el amarillo, y cuando vio la Lucrecia que estaba pintando, dijo que se le asemejaba, y yo no le dije que no. Quiso el retrato enseguida, lo hubiera querido en el día. Le puse las carnes lechosas, una mano de princesa, de fondo una cortina de brocado, al lado el cofre, el paje y el perrito. La obsequié con una Clorinda que tenía su rostro, con el yelmo en la cabeza. Siempre hablaba para preguntar, no era difícil prepararle respuestas cautas, misteriosas, darle gusto. Aprendí mucho tratándola.
»Tenía amigas curiosísimas e interesadas. Todas me las llevó a la casa que yo había encontrado para mí, con sala grande y rica, y planta baja, pegada al Arno. Por la noche oía el río deslizarse haciendo remolinos, y los hijos del platero, del almacén de al lado, pescaban pececillos por la ventana. Fue entonces cuando la joven gran duquesa me mandó llamar. Dijo que porque conocía a mi padre. Me recibió en el jardín, tomaba sorbetes continuamente, hablaba toscano y alemán a sus damas. Cuando me preguntó si pintaba, respondí, muy seca: “Soy una aficionada, Serenísima”. Aparentó estar distraída, después el médico de la corte le llevó un frasco con la orina del gran duque; ella la miraba a contraluz, se hacía la entendida. Las señoras de la corte, una por una, me cogían aparte con sus curiosidades tontas. Me preguntaban si pintaba de pie o sentada, si el confesor no ponía obstáculos a mi ejercicio. Delante de mi puerta siempre había carrozas y literas. Hombres no recibía.»
El momento es delicado. Llevo conmigo a Artemisia a pequeños pedazos, poco importa dónde me encuentre. Hoy soy su compañera entre los escombros que ya se han registrado bastante. Allí existía, y desde hace pocos días ya no existe, aquella casa suya en donde la había colocado y la había hecho confesar sin dolor. Ahora, junto a mí, se verá obligada a reencontrarse con ella, con sus acciones. No le ahorro la pena.
«Se me hicieron íntimas, además de Giovanna, la soltera Caterina Macci, la viuda Violante Astorri y las cuñadas Torrigiani. Las mujeres no son amigas más que en parejas; sabía bien que juntas me tenían siempre en la punta de la lengua, es más, ideaban artimañas para encontrarme sola y abrirse a mí con las más extrañas confesiones. Aquel silencio mío constante las excitaba, y también el peligro en el que se ponían confiándose a mí. Eran tan ignorantes de su estupidez como de su inteligencia. Todas me suplicaban que les enseñara a pintar y a dibujar, pero en secreto. Giovanna insistía desordenadamente y el ambicioso deseo llameaba en sus pequeños ojos mientras se mordía los labios, que eran pálidos y delicados. Me vertía en el regazo cintas, cosméticos, pañuelitos de poco valor, quesitos, frutas confitadas y mohosas, porque era también avara. Compraba por montones papel para dibujar y lápices. Pretendía comenzar enseguida, que nadie lo supiese y asombrar en un mes. Violante, sabihonda, como aduladora que quiere ser adulada, me mostraba algunas chapucerías suyas de convento, algunas estampitas devotas, ella, que se reía de todo. Al humillarse falsamente quería elogios. Con esta artera era un peligro tratarse, sus fines no estaban claros. Las Torrigiani venían siempre juntas, se vigilaban. Casadas con hermanos, mantenían una rivalidad enmascarada de concordia en la familia, enardecida siempre de bondad. Con sonrisas afiladas hablaban de los maridos como defendiéndolos, pobrecillos. Juntas querían aprender, pero si una volvía la espalda, la otra comenzaba una complicada mímica que yo no llegaba a comprender. Solamente Caterina lo intentó. Tenía un modo de rogarme constante e intenso, con aquel rostro regordete de recluida, aquel apocado mutismo, sorprendente entre tanta cháchara. Era libre y, sin embargo, rica heredera, pero se dejaba mandar por todos: por el ama, por el cochero, por la madrina, por el administrador. Llevaba suntuosos paños con poca gracia, lo que era un desafío a toda alegría. Dibujó enseguida bastante bien, y trabajaba durante horas con una diligencia de obrera, encerrada en un cuartito que yo tenía detrás de la sala, conjurando que nadie pudiese sorprenderla en aquel ejercicio. Componía de su imaginación, sin separar el