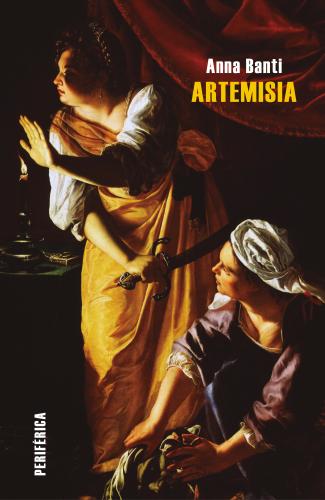Artemisia. Anna Banti
y la sangre no formaba más que gozosas cintas de púrpura, cuando Anastasio entró. Venía para el último posado y se tendió, quieto, en su habitual postura fatigada, en su rincón. Lo hizo tan discretamente que las mujeres, de repente, lo vieron aparecer en su puesto, casi por arte de magia. Hubo un silencio y la pausa de los movimientos fue verdaderamente como la tensión de los élitros antes del salto. La alegría quedó suspendida y una sensación de vacío y de peligro cogió a Artemisia por sorpresa y la hizo volverse. Violante estaba en la ventana junto al hombre. Nunca se había atrevido a tanto.
«Hay que golpear aquí», dijo con una voz a la que la risa reciente no otorgaba más que un temblor de mal augurio, y apuntaba con un dedo marmóreo y huesudo, de uña cuadrada, a la garganta del hombre. Éste, echado como de costumbre, se enderezó de golpe con un torpe esfuerzo. Por aquel brusco movimiento Violante dio un paso atrás, pero las otras se acercaron. Los rudos paños descompuestos y la piel negruzca, bajo la que la musculatura aparecía desproporcionada y casi ridícula, confirmaron, con un instinto de repulsa, un amenazador derecho de dominio. «Los hombres no se lavan nunca, ni siquiera los caballeros», ladró una de las Torrigiani; y Giovanna rió. «¡Todo este pelo! ¡Peinarlo con rizos, repartirlo con cintas y perlas!» «Quítale la peluca, queremos arreglarlo bien.» «¿Quién hace de Judit?» Desde el fondo de la habitación, horriblemente fascinada, Artemisia vio relampaguear sobre el grupo de mujeres una hoja afilada, y la sostenía Caterina con el puño de muerta apretado, durmiente el blando rostro y sobre su frente estrecha una tensión sin arrugas. «¡Volveos a vestir, Anastasio!», gritó la pintora. El gigante, que parecía buscar la salvación con una sonrisa tonta y servil, recobró el uso de sus miembros y bastó el gesto con el que recogió el gabán y se lo puso para que el mítico asalto se disolviese como nieve al sol. Desapareció el puñal y las damas se recompusieron pasando sin transición, casi sin memoria, a la descarada desenvoltura de las colegialas cogidas en falta y ya provistas de la compostura propia de un retrato. Lucrecia Torrigiani mostró la pupila quieta y la frente despejada de una antepasada suya pintada por Bronzino, mientras la áspera Violante no necesitó ni siquiera un gesto para que el peinado de viuda le cayese a plomo alrededor de las mejillas. Unas de pie, otras sentadas, los vestidos derramados armoniosamente. Sólo Caterina, con el busto inclinado hacia el regazo, no paraba de secarse las manos sudadas con el pañuelo de encaje. La ventana, mal asegurada, se había abierto. La brisa movía por la habitación un leve tufo de sudor femenino.
«Me escapo, me escapo, que es tarde», dijo Giovanna turbada y voluble, tratando de resolver con soltura la inquietud común. Despreciándola por su poca gracia, pero alegrándose de la oportunidad, las otras se levantaban y salían una a una, pero con estudiada lentitud. Parecía que nunca se habían complacido con más detenimiento en el roce de sus brocados. Salieron después de haber besado en el aire el simulacro de la mejilla de Artemisia. Y una vez más Artemisia se quedó sola.
Había expiado la larga vergüenza de Roma, la venganza se había consumado. Los hombres volvían a ser hombres, aunque distantes e incomprensibles fantasmas; padre, marido, amante: poco menos que nombres, sí, amado y deseado en vano el primero; desaparecido como un cuerpo en la tierra el último. La invadía ahora una disposición elegíaca que no tenía ya necesidad de ser dicha, pero que se servía de las palabras de otros con secreta simpatía. Después de haber presentado la Judit y recibida la compensación y las alabanzas cortesanas, el calor cayó a plomo sobre el Arno y estancó su curso, pútrido, entre los batanes. La corte en su quinta, las damas en sus quintas, y parecía que de la Judit, abandonada en el palacio en su nuevo marco, nadie tenía nada más que decir. También el deseo de éxito y de fama parecía consumido, agotado. Ni el pensamiento de una larga vida, de nuevas ocasiones espléndidas surgía para estimularlo. Desde los sopores de una vida en la oscuridad, en la húmeda planta baja, Artemisia tendía sus oídos a los acordes de la espineta de Arcangela, la virtuosa de la corte, que se ejercitaba en la casa de al lado. Al caer la tarde, Arcangela bajaba, las dos jóvenes se asomaban a recoger del río un soplo de frescor y la cantante hablaba de su amor. Era un amor sin rostro, sin fin ni esperanza, ilustrado con nieblas y nieves, un gran río, barcas con musicantes, danzas sobre la hierba. Un nombre implícito, por su propio peso, en toda virtud viril y humana: valor, templanza, respeto, bondad. «Es una invención», pensaba Artemisia, nunca cansada de escuchar a la pálida mantuana de nariz fina, de voz tan a menudo ronca y que espera curar. «Estoy probando este remedio de la vieja gran duquesa, seguro que la voz me vuelve, por Pascua cantaré el “Magnificat” en Sant’Andrea.» Y Artemisia, con los ojos clavados en la oscuridad, tras un velo de lágrimas, espera que el remedio opere, que Arcangela, ya curada, vuelva a cantar en el río, entre caballeros íntegros, espléndidos, generosos. No hacen falta puñales allí arriba, ni maldecir el ser mujer, ni ordenar una brutal conspiración de mujeres. La amistad reina allí sin pecado ni subterfugio y se puede hablar mucho rato, como hace Arcangela, entre un golpe y otro de tos, deliciosamente.
Durante la noche, casi toda en vela a la espera de un clima que consintiese el sueño, el aire, arriba y abajo, estaba lleno de susurros, voces próximas y lejanas, algunos indicios sigilosos de canto: una colmena invisible, pobres laneros y mecánicos desde su tugurio sofocante, velaban, como las dos jóvenes, en las orillas de hierba agostada, en los miradores, en las barcas que chapoteaban de vez en cuando con un soñoliento golpe de remos. Gente humilde, desconocida. Y esto era también un alivio, una bendición, sentirse igual, al menos en el malestar del cuerpo, a hombres y mujeres que respiraban juntos, sin recíproca ofensa, aquella escasa humedad del Arno. Artemisia escuchaba y perdonaba. Agotado todo rencor, le parecía tender la mano hacia la violencia arrepentida, ella fuerte y desarmada. Y los hombres, fatales enemigos, no le pedían ya justificarse, preservarse. Eran iguales a ella pero casi más gentiles, con delicados gestos de homenaje. Como ese Luca Scotti de Arcangela, dulce e intrépido, casto y fiel. Al despuntar el día, ya en casa, la mantuana, el sueño finalmente gozado, se presentaba con una estrafalaria lucidez de razonamiento, como saliendo del capullo de un gusano de seda, inagotable y rica. Razonamiento piadoso que traspasaba los límites naturales de la edad para alcanzar una sabiduría de límpida senectud. Pobres hombres, también ellos, afectados de arrogancia y de autoridad, obligados desde hace milenios a mandar y a coger hongos venenosos, esas mujeres que fingen dormir a su lado y encierran entre sus sedosas pestañas, al final de su mejilla de terciopelo, recriminaciones, anhelos ocultos, secretos proyectos. Un sentimiento de difusa indulgencia, alegre como un vuelo, la hacía sonreír en sueños. En el sueño, la sonrisa es casi tan difícil como el llanto y hay que liberarse de ella. «Pero yo pinto», descubre Artemisia despertándose, y está salvada.
Deprisa, deprisa, bajo el acuoso sol de septiembre, el campesino recoge la escasa trilla, un grano apolillado y lleno de tierra; amontona y ciñe los haces. Nunca la tierra apareció tan arrugada y nudosa, una vieja tierra ingrata donde la mano cansada de la divina Indiferencia deja caer bruscas y ásperas caricias. Y llueve con la ciega ilusión de lavar y purificar. Diabólico instrumento, sin embargo, para empapar allá abajo, fango y harapos, pequeños huesos de madera, metales retorcidos, vidrios triturados: pastel de ruinas sobre las que se graban ya senderos para el camino cotidiano de los hombres desmemoriados. Hemos descubierto el juego del tiempo, estamos junto al mecanismo, tosco aparato oxidado e indestructible, del que sólo se ha roto el encanto. Inútil es el pan, el cándil que la acompaña a la cama. Tanto más el papel, la pluma y un antiguo pincel, y la pequeña mano que lo sostenía, pecosa en el dorso, seca en la palma. Símbolos sin ascensión, semillas que la tierra no restituye.
Veo perfectamente mi cuerpo actuar y alimentarse. Es un patrón activo y obstinado, un duro patrón del que no se huye y cuyos propósitos no entiendo. No cree en nada más que en su propia trascendencia y en una ciega esperanza de inmortalidad cotidiana. Pero morirás, insinúa el espíritu prisionero, que se ha vuelto tan maligno que se divierte con el escalofrío que lo recorre. Porque el espíritu está ya con los muertos, y no hay nada que le repugne más que la fatiga de proveer, de prever la vida. Como mensaje para el porvenir, no respeta ningún testamento, y el testamento que Artemisia me dicta es nulo. Podría ver junto a mí, en la hierba aturdida todavía por el cañón, el manuscrito perdido, con todas sus manchas, sus defectos. Me aburriría recorrer una sola línea. Pero un prisionero tiene que entretenerse de algún modo y mis entretenimientos escasean, sólo tengo una muñeca que vestir y desnudar; sobre todo desnudar, hasta que aparezca el clavo que tiene en mitad