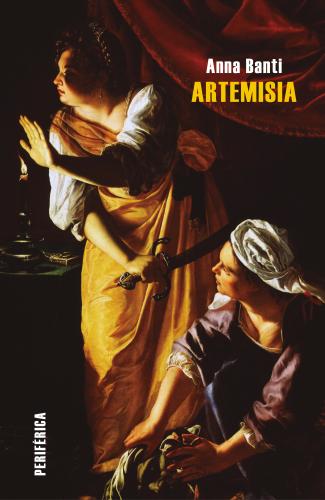Artemisia. Anna Banti
todas todos los días, y todos los días se encontraban. Por aquel tiempo yo pintaba a Holofernes.»
Me parece estar en la verdad, una verdad indecible, si coloco estas palabras en los labios de Artemisia. Por lo menos una vez las habrá dicho, con aquella altivez españolesca que aprendió, después de los treinta, en Nápoles. Levantaba el mentón duro de rubia testaruda y despachaba con precipitación toscana aquellas escurridizas sílabas: «Holofernes». Sílabas que sólo hoy, decantadas por extrañas vicisitudes lejanísimas, liberan el jugo de una extravagante sonrisa, a la vez tímida e insolente, el fondo de un carácter y de una costumbre. «¿Tenéis ánimos, señora Artemisia, para pintar este gran lienzo para la Serenísima? Un tema heroico, que le va a vuestra persona.» Era, quizá, una propuesta irónica, de hombre burlón a mujer soberbia. Y ya en la mente de Artemisia estaba todo dispuesto. Holofernes, Judit y Holofernes. La cabeza envuelta en un paño. No, la cabeza desnuda y sangrienta. Y ¿por qué no el cuerpo, el grueso cuerpo del tirano? Que vean, estos toscanos, si sé dibujar.
No puede ser que Artemisia no dijera a las amigas: «Tengo un encargo importante para la Serenísima». Pero ya lo sabían todas, y empleaban cualquier pretexto, imperiosas, insinuantes, alocadas, para curiosear. Encontraban a la pintora metida en su mandil de trabajo, los cabellos sueltos y caídos, el rostro tenso por la fatiga, en pie o sentada en un taburete alto, delante de la gran tela. Se quedaban perplejas e inertes en presencia de gestos que no conocían y que ella abandonaba a su avidez, olvidando componerse y aparecer como quería que la vieran, a veces desamparada, casi aplastada por la obra; a veces majestuosa, osada. No habrían sabido qué hacer si, junto a la ventana y volcado sobre una manta, con la cabeza hacia abajo y el torso desnudo, no hubieran descubierto a Anastasio, el gigante griego, un mozo que había divertido Florencia dos años antes con su estatura y que ahora se ganaba la vida sin maravillar a nadie. Miraban de reojo aquel corpachón, apartaban una silla, se inclinaban para tener la excusa de acercársele. Más que la graduación de los pinceles y el color de los pigmentos que Artemisia desleía y mezclaba, más que el juego de la paleta, su eterno apremio, parecía atraerlas la coyuntura de aquel hombrón semidesnudo, sujeto no por vínculos de servidumbre, sino por obediencia a una necesidad más importante que la costumbre. Giovanna se reía: «Mira la peluca que le has puesto, ¿dónde la has encontrado, Artemisia?». Las Torrigiani arrugaban la nariz: «Qué mal olor». Y Violante, haciéndose la experta: «Haz que tuerza la cadera, que se vean mejor los músculos». Poca atención prestaba Artemisia a estas bromas, raramente respondía. Ella, que era tan reacia a que el hermano mirase un dibujo suyo, se había acostumbrado a las observaciones de estas mujeres, y a su indiscreción, con una indiferencia que ni siquiera la asombraba. Y, a veces, levantándose con furia y yendo hasta el modelo con determinación para ponerlo en una postura más conveniente a su propósito, les pisaba por casualidad el borde de un vestido o se chocaba contra un hombro redondo, y no se excusaba, pues poco le importaban. Interrumpían la charla, se paraban para seguirla con los ojos, conteniendo el aliento, y de aquellos roces involuntarios, de aquella suerte de expectación, le venía el malestar ante un peligro oculto, y como una renuencia a tocar las carnes del hombre y aquellos pobres paños. Manso y docilísimo, como todos los modelos de categoría, Anastasio se dejaba cambiar de sitio y acomodar, pero un par de veces se apoderó de sus miembros una turgente rigidez, y de aquellos humildes ojos, una inquieta vergüenza. Y por dos veces, sin explicaciones, ella despidió al modelo.
Ahora las amigas, aunque seguían haciéndole aquella especie de asedio, se entretenían entre ellas con una desenvoltura que la reconfortaba en su taburete y casi la declaraba ausente. Pero no había día que, del tema recurrente de los deberes domésticos, de los guantes, de los perfumes, no fuera a parar la charla a los hombres de casa, a los de fuera. Y pronto las voces se alteraban. Se comenzaba, quizá, por lo más alto. El gran duque actual, el gran duque que en gloria esté, los príncipes forasteros y los nuestros. Todos vistos por ojos agudos y cautos, no al aire libre, con las armas y el caballo, sino sentados, entre cuatro muros, bebiendo, comiendo; sobre todo montando en cólera. Y los ejemplos las llevan a casa. Uno que grita, el otro que blasfema, qué ojos pone Tommaso, el ceño de Vieri. Dominaban las voces reprimidas y nerviosas de las dos Torrigiani, que acababan por contar más de lo que querían y, una vez lanzada la flecha, se cubrían rápidamente con el escudo del amor conyugal. Pero entretanto, cada una había pronunciado el nombre del marido de la otra, ofensa o servicio que se devolvían recíprocamente. A la burla abierta se lanzaba Violante, la más libre, inigualable en representar la brutalidad viril unida a la necedad y a la facilidad con la que se apaciguan los desconfiados y los iracundos: con la malicia, con las caricias, con el miedo. Y cuando todas se habían reído, la última, la pobre Caterina: «También Orsino, que mató a su mujer, tenía miedo», citaba a Violante, un poco estridente. Al escarnio le sucedían cuentos de torturas secretas y legendarias con fantasmas de mujeres enclaustradas y envenenadas, hechas desaparecer sin dejar huella, fantasmas que parecían mezclarse con las vivientes e insinuar una incitación a la venganza que excitaba el olfato junto al olor de la trementina. De vez en cuando, unas miradas rapidísimas y afiladas rozaban al modelo y lo traspasaban, fulgurantes. Después, las mujeres le volvían la espalda y, de repente, demostraban acordarse afectuosamente de la pintora y de la pintura y se agolpaban para constatar los progresos, para admirarlos a su modo: «La sábana es como de seda: ¿Holofernes era príncipe?». «La sangre de la garganta es más negra.» «¿Así se sujeta el puñal?» «Yo no sabría golpear.» «Yo sí.» «Yo quisiera ponerme a prueba.» «Toda esa sangre…» Volvían siempre a la sangre que Artemisia pintaba, una carnicería tejida con los regueros como un bordado sobre lienzo blanco. La luz menguaba, el crepúsculo descendía sobre el Arno, un crepúsculo verde, y Artemisia estiraba los brazos como si estuviese sola. Concentrada en los problemas de su pintura, que no podía comunicar a las mujeres, compartía con ellas, sin embargo, una negligencia en el porte que la familiaridad no justificaba, y que era el fruto de conversaciones recogidas a retazos, distraídamente, aunque no sin un oculto sentimiento de complicidad. Las necias damas no habían observado de quién era la truculencia que Judit empezaba, sobre la tela, a desvelar. Muy temprano y a solas, Artemisia había buscado en el espejo los rasgos de la heroína, y la respuesta había sido una mueca que ahora evocaba antiguos motivos. No más nobles, no más puros que los que la viuda Violante cultivaba y alimentaba en torno a sí misma; y sólo ella sabía la razón. Agostino, el puñal, la miserable escena de la cama de columnas, habían encontrado su vía de expresión no con palabras ni con quejas íntimas, sino con medios que la mente debería defender y mantener inviolados.
Por eso Artemisia se siente más culpable que las Torrigiani y que Violante. Su gesto, al despedir a Anastasio, es brusco, evasivo. Entretanto, una inmensa fiereza le hincha el pecho, una horrible fiereza de mujer vengada, en donde encuentra sitio, a pesar de la vergüenza, la satisfacción del artista que ha superado todos los problemas del arte y habla el lenguaje de su padre, de los puros, de los elegidos. Pero su padre no vuelve de Pisa; lejos está su hermano amigo, con aquellos señores de via Larga, los petulantes pintores de Florencia, el puro lenguaje acordado se convertirá en siervo galante y rufián. Sólo puede hablarlo consigo misma, sobre la tela, y le responde, junto a la artista, la joven Artemisia ávida de justificación, de revancha, de mando. Mandar, al menos a estas mujeres, y transmitirles su propio rencor es una gran tentación, y el fácil logro es también un triunfo. Un triunfo solitario. Introducida en la corte y con tantas amigas, Artemisia pasa las largas tardes de junio sola, en el balcón que casi toca el río, encantada con el agua verde, con los puentes sobre los que la gente camina y charla, con tantas campanas. Bosteza, respira, suspira. Hace un año no se atrevía a abrir la ventana en Santo Spirito. Hoy, tras Judit y Holofernes, toma cuerpo la figura de una mujer excepcional, ni esposa ni muchacha, sin miedo, en la que le agrada reconocerse, acariciarse, espolearse. Esta esencial razón de vivir le faltaba desde hacía demasiado tiempo, esta complacencia consigo misma. Quizá desde los días en los que Cecilia Nari la veía saltar, por los matorrales del Pincio, hacia su ventana.
Era entrada la mañana cuando dio las últimas pinceladas al cuadro. Esta vez las amigas habían acudido con presteza por la oportunidad que tenían de festejar el final de la obra que, en pocos días, se presentaría a los Serenísimos. No estaban quietas ni un minuto, vestidas con más galas que de costumbre; y sus corpiños pespunteados, sus encajes rígidos y las varillas y las gasas se estremecían como antenas de agitados insectos. La