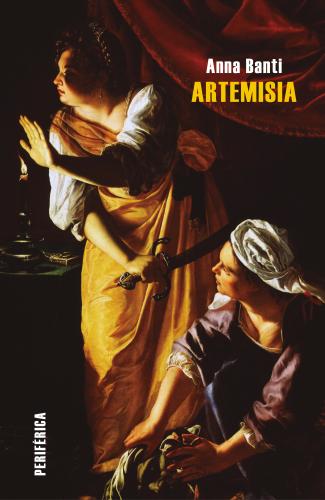Artemisia. Anna Banti
ni para el pasado ni para el futuro. Pero mientras discurro con los vivos polvorientos, una fresca vocecita obstinada y quejosa repite la pregunta: «¿No lo cuento bien?», y me recuerda la torpeza de las mujeres simples y curiosas: pero Artemisia fue una gran mujer. Igual que un marido irritado, vuelvo a la ofensiva: «¡Como si tú creyeses en lo que yo escribía! ¡Como si te importase de verdad mi pérdida!». Busco una piedra limpia donde sentarme; otra jornada de guerra está acabando, estoy cansada y los senderos del Boboli son una inmensa letrina. En una ridícula fuentecilla, que más parecía una broma feudal, diez mujeres pelean por el agua, pero yo no les presto atención; soy una prepotente arrepentida que hace propósito de enmienda. Y el tercer paseo de Artemisia me persigue.
Le llevaron un mensaje de Corte Savella. Lo entregó un mendigo cubierto de falsas úlceras, que subió la escalera con pasos sordos. «Que viniese la señora Artemisia después de las once de la noche, que el señor Agostino quería hablar con ella.» El hombre se expresaba con dificultad, era un siciliano y, en la planta baja, se metió en la destartalada habitación de los Stiattesi y ya no quería salir. Más tarde subió las escaleras el viejo Stiattesi, arrastrando los pies, lagrimeando y siempre aferrando la mano, el brazo o el vestido de Artemisia para enfatizar lo que decía y persuadirla. «No como ni duermo mientras dure este vituperio, os debéis casar como Dios manda. A Corte Savella os acompaño yo, le diremos a Orazio que vamos al Santísimo. Irá también Grazia, os hará de madre, va a salir de la cama sólo para esto.» Besaba el suelo, levantaba el crucifijo al cielo, se lo ponía en el pecho.
Era ya de noche; Grazia, extenuada por la fiebre, no conseguía andar, y el marido le mandó que nos esperara sentada a oscuras en un escalón, era muy vieja y nadie le hacía caso. Pasaron Ponte Sisto, después, en lugar de doblar por San Carlo torcieron a la izquierda. «No se lo digáis a nadie –bisbiseaba el viejo–, no le digáis ni a Tuzia ni a Clementina que os he traído yo. Confiad sólo en mí, guardad el secreto. Que no lo sepa vuestro padre, por el amor de Dios, es hombre colérico.» Habían encendido la lámpara hacía poco en el cuerpo de guardia porque todavía chisporroteaba y Stiattesi dijo: «Esperadme aquí», y fue hacia una mesa donde dos guardias jugaban con un sujeto, sentado de espaldas, que se volvió. Era Agostino. El viejo se quitó la gorra y se quedó inclinado delante del dueño. Hablaron y hablaron, y Agostino de vez en cuando se agitaba, impaciente. Fingía no darse cuenta de que Artemisia estaba junto a la puerta, parecía que allí también mandaba. Finalmente el viejo se separó de él y dijo en voz alta: «Acercaos, señora Artemisia, vuestro prometido os quiere hablar». De la penumbra de los rincones surgieron risotadas groseras que comentaban aquella voz pedante y untuosa; y un soldado, cortándole el paso, hizo el gesto de inclinarse hacia la muchacha y después se dobló por la cintura, carcajeándose. Uno decía: «Ilustrísima», otro imitaba el cacareo de las gallinas y otro gorjeó con escándalo: «Bien mío». Todos eran hombres que acusaban con aquellas burlas grotescas su presencia invisible, ligada al hedor del cuero y el sudor. «Una propuesta de caballero a quien le importa su reputación –continúa Stiattesi mirando alrededor y sonriendo al mismo tiempo como si aquellos escarnios fuesen algazara de niños–. Decís que no ha sido el primero, la denuncia se suspende, lo sacáis de la cárcel y pronto se casa con vos. Si es verdad, santa penitencia; si es mentira, la ofrecéis a las Ánimas del Purgatorio. Ése es mi consejo.»
No voló una mosca, pero un estruendo inmenso abrumó los oídos y los sentidos de Artemisia, su sangre pesó como el plomo y su rubor, para quien se fijara en él, era una torturada lividez. A la luz del fanal, que como un murciélago no deja de batir su sombra en el pavimento, Agostino es un objeto oscuro que la mira, y es imposible restituirle carácter de hombre ni de amigo, ni de amante. Quizá la saludó, quizá dijo algo, mas he aquí que aparece el furriel Cósimo Quorli: «Vamos, señorita, tu nombre ya lo sabes poner, aquí está la hoja y aquí está el esposo». Y la salvación fue el mismo movimiento que, por un impulso bien distinto, la separó de Cecilia: volver la espalda, huir. Corría en la oscuridad sofocante, no lo bastante densa como para derrotar el recuerdo del lampión rojo y el confuso vocear de los guardias y encarcelados, sorprendidos por aquella fuga. Quizá Stiattesi la perseguía, pero ella sabía correr, gracias a Dios, sin tropezar, y la calle era cómoda y segura bajo sus pies veloces. No temía un encuentro desafortunado, y cuando se dio cuenta de que nadie la seguía, recuperó de pronto la respiración honda y ligera, y gritó como si fuese de día a la pobre Grazia, temblando en el escalón: «Vamos, vamos». Estaba dispuesta a levantarla, a llevarla en brazos, fuerte como un caballo. Y todo fue milagrosamente bien; las calles estaban desiertas, desierto el portón, la escalera. Nadie la vio subir, cerrar la puerta. Sólo quien está abrasado por la vergüenza llama a estas nimiedades una fortuna. Tuzia no estaba, Orazio no había vuelto. Muy callada se metió entre las sábanas sin ni siquiera mirar a los hermanos que dormían, pobrecillos. Su sangre estaba hinchada y tensa como una nube de temporal; después, poco a poco se condensó, volvió a fluir, atravesada por frases y sentencias demasiado rápidas, desesperadamente concisas para un cerebro tan joven: «Si durase siempre la oscuridad, nadie me reconocería como mujer, infierno para mí, mal para los otros», por decir sólo alguna de ellas.
Aquella noche no pensó en rescatar el recuerdo de su antigua inocencia ni en abundar en él, incrédula ante lo que había sucedido, convencida de su derecho de ofensa y de resarcimiento, y también de su triunfo de víctima. No tuvo fuerzas para detestar al amador violento y bellaco, a las alcahuetas, a los falsos testigos, a Cósimo, a Tuzia, y a aprendices, lavanderas, modelos, barberos, pintores parásitos, personas que demostraban no haberla visto siquiera desde que era pequeña y que, sin embargo, la habían vigilado hora tras hora, sustituyendo a los suyos delante del juez con gestos y movimientos irreconocibles. Hoy se siente culpable, tan culpable como se quiera, culpable como cuando robaba fresas en el huerto de los frailes y la pálida Cecilia la miraba. Si la tratan así, debe de ser por algo. Una mancha la había señalado siempre a los ojos de todos. Tuzia dijo cuando respondió a Orazio: «Cuidad a vuestra putilla»; es justo que las vecinas, agazapadas como gatas sobre los alféizares del pequeño patio, se intercambien chismes sobre su caso, todos los días, en voz alta, sin tener en cuenta a la gente. Una frialdad abatida le dispone, en estas condiciones, un porvenir solitario y resignado de réproba, que al menos será su reino, como suyos son esta oscuridad, esta cama donde se ha escondido y el sueño que nadie puede impedirle simular, si una luz quisiera forzarlo. Allí se quedará, dueña de compadecerse y de pensar como no está permitido pensar, distinta de los íntegros, pero también de los corruptos. Podrá hacer sus cálculos, como un mendigo cuenta sus cuatro monedas sobre las que todos quieren preguntar. Tendrá el tiempo por compañero, lo llenará a su modo, con lágrimas, indiferencia, alegría, que nutrirán secretamente su maltratado orgullo, donde nadie podrá penetrar. Al final, volviéndose del lado derecho para dormirse: «Verán quién es Artemisia», se le viene a los labios. La altivez juvenil y un poco fanfarrona de su naturaleza viene a confortarla, ángel negro y pueril, inocente y fuerte que vuelve despacio a custodiarla. Éste ignora la humildad, la dulzura, la duda cauta y sombría de la condición femenina; nada detiene el viento en sus alas. Sólo una tierna sumisión puede pararlo si Artemisia Gentileschi piensa en su padre. Pero el difícil amor de Orazio se ha apartado de ella y su gran valor es una espada justiciera de toda debilidad cuya sola imagen basta para herir. A quien no quiera morir de pena le conviene destetarse.
El tercer paseo de Artemisia me ha conducido a un camino que no tiene objetivo ni final, mientras cambian los días pero no las cosas ni los sucesos, en torno a mí. Y no cambia el obstinado trabajo, no ya de la memoria, sino de las imágenes que de la memoria extraen un imperceptible alimento. Aquella que me consoló, que me añoró, y que estuvo conmigo viva, viva y exaltada, me ocupa como un personaje que nadie puede ignorar, de fama ilustre, preñado de ejemplo. Un personaje de biografía obvia, que vale la pena resucitar año tras año, hora tras hora, precisamente en los días en los que su historia calla. Ni una página recupero de los escombros, sólo el recuerdo de un texto, un manual ilustrado. Agostino, absuelto y liberado gracias a las intrigas del furriel Cósimo y los venales oficios de Giambattista Stiattesi; Orazio Gentileschi, restituido a una impasibilidad intelectual entreverada apenas de disgusto; Artemisia, rebajada de una efímera celebridad escandalosa a una soledad reñida y acechada. Éstos son los hechos que me valen –y no sé si enrojecer por ello– como una segunda guerra púnica. Se puede conjeturar qué comieron los elefantes africanos