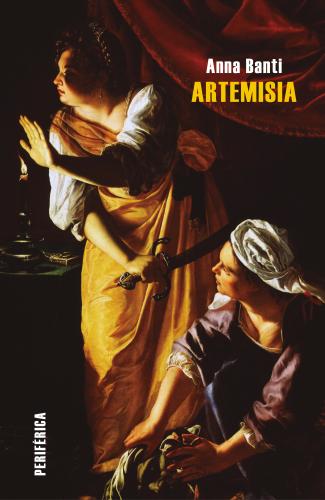Artemisia. Anna Banti
para las dos niñas, las ocasiones de saborear juntas el gusto de una libertad solitaria y melancólicamente aventurera. Cecilia no se puede mover, ¿quién querría llevar a Artemisia de paseo? Son días en los que hasta las sirvientas, hasta las monjas corren a las luminarias y a las ferias. Y el palacio Nari, vacío de arriba abajo, vale, para la pequeña secuestrada como para la vagabunda, tanto como toda la colina del Pincio rústico y polvoriento. Desde las briznas de hierba el silencio llega al cielo sin nubes. El crujido del sillón de Cecilia apenas si lo rompe. «¿Cuántas carrozas tienes?», pregunta Artemisia con vehemencia, pero con la mirada distraída, sujetando entre el pulgar y el índice las patas de un saltamontes atrapado por sorpresa. Cecilia encoge los hombros como dos alitas cartilaginosas: «Yo que sé, doce, trece...». «¿Tampoco hoy puedes caminar?» De pequeña Artemisia era incluso cruel, y ahora hace el gesto de lanzar el saltamontes a su amiga. Su rostro se crispa fingiendo un esfuerzo y una satisfacción tan truculenta que por sí misma justifica el grito angustiado de Cecilia. «¡No, no!» «Qué tonta eres», dice Artemisia, de repente alegre, cariñosa. Se ha puesto en pie, ha lanzado el insecto por el terraplén y se remanga hasta los hombros el tosco vestidito de paño grueso. «Ahora doy un salto y voy a verte.» Nuevo grito de la enferma mientras Artemisia retrocede para coger impulso. Echándose al suelo, cuerpo y ropas hechos una maraña, ríe. Así pasan las horas.
Poco se atreve a preguntar Cecilia a los que poco responden. Apenas el ama que a veces suelta un: «¡Si la Virgen buena se la llevase!». Pero sabe que el padre de Artemisia pinta santos, como la tía monja, incluso más grandes. «Grandes así, anchos así», explica Artemisia extendiendo desmesuradamente brazos y piernas, en el montículo. «Ahora un San Sebastián, todo desnudo, con las flechas y las heridas y la sangre que mana. Sangre verdadera, sí», precisa sin pudor, azuzada por el asombro de las pupilas celestes. «Quien hace de modelo de San Sebastián debe sufrir las heridas.» Cuando habla del padre, de sus pinturas, de sus éxitos, entre ingenuas invenciones y crudas realidades, Artemisia se empapa veloz de la escena y sus sonidos. «Está el canalla que abre la boca, aprieta los dientes, lleva una espada en la mano, y se oye el aullido del viento. Está la Magdalena, que es Catalina la de la lavandera, preciosa, con los cabellos rubios, que se cansa de estar de rodillas; babbo1 no quiere que yo le hable. Yo hago de ángel con las alas.» «¿Las alas?», pregunta Cecilia sin acabar de creer la maravilla. «Alas de verdad, todas de plumas, las ha cosido Vincenzo el de las monjas. Ya verás, un día vuelo.» Como siempre que la invención es escandalosa, Artemisia endurece el rostro y mira aquí y allá, imitando a una mujer muy ocupada, segura de lo que hace y de lo que dice. Cecilia no replica, pero sus ojos se hacen de cristal inerte, insensibles como si estuvieran cerrados. Se aleja visiblemente en un ensimismamiento impenetrable, nocturno, y Artemisia la ve realizar pequeños gestos de niña abandonada que, inquieta, intenta hacerse compañía con sus propios brazos. El silencio que desde la tierra ha subido al cielo vuelve a la tierra, rotundo, y desciende por aquel desmonte que comienza frente a los ojos de las niñas y termina en un foso detrás del Palacio Nari, lleno de cascotes, desperdicios, ratas muertas, aguas fétidas. Frente a frente, parece como si las amigas no se conocieran. Como si la vida o la muerte las hubieran separado. Hasta que un murmullo se eleva y es Artemisia que piensa en voz alta, como hace cuando, después de una carrera, se detiene, sola, entre los arbustos de la colina. «Menica quiere que le devuelva la manta de lana y Cecco tiene frío.» O bien: «Una Navidad, unas Pascuas, después tengo doce años y ya puedo casarme». O casi cantando: «Babbo es el mejor de todos, lo ha dicho hasta el compadre Cósimo, que es furriel. Y ahora pinta “pa los frailes”».
Haber recordado que a los diez años Artemisia decía pa los frailes, apocopando con un prestado acento ronco la fluidez heredada del hablar toscano, me parece un logro, una prueba de fe en su historia. Continúo rememorando que el sol ya alarga las sombras, que la media noche no está lejos. Fuera aún brilla todo, pero en el cielo la oscuridad gana espacio a cada minuto. Y entra Ersilia, el ama, resoplando por el calor de la fiesta. Toda sudorosa en el corpiño de gala, impaciente y socorredora, con la taza de tisana en la mano y las quejas en la boca. «¡Santo Cielo, Jesús María, viendo quién vive y que mueran los padres de familia!» No acaricia a la niña, pero saca de debajo del delantal de tafetán los dulces de la feria, almendrados, huesos de santo y una medalla bendita. No parece advertir a Artemisia, pero los dulces los pone sobre el alféizar. Veo el gesto esforzado y trémulo con el que Cecilia los empuja hacia su amiga, la piel brillante de su manita. No sé cómo Artemisia los coge. Y veo también el movimiento de cansancio secreto, casi austero, que le derrumba los párpados morados sobre las pupilas celestes –tiene escasas las pestañas– y el hundimiento de sus pequeños hombros en el almohadón, mientras la boca hace un gesto de enojo infantil y después se arquea en una mueca adulta de desprecio, lenguaje inocente de un sufrimiento demasiado penoso.
Quizá con esta mueca, más delicada y altiva por el soplo de la adolescencia, Artemisia dijo secretamente adiós a Cecilia un año después de que «se hubiera hecho mujer», en primavera, y se apretara el ceñidor bajo el pequeño seno, como las vecinas. Ahora era distinta la vuelta que Artemisia tenía que dar para alcanzar la ventana alta de Cecilia. Una vez más, Orazio Gentileschi se había cambiado de casa, hombre inquieto desde que se quedó sin mujer (tres había tenido en diez años, la última, una pelirroja que se escapó con el cocinero de Monseñor) con todos aquellos hijos. Se instaló en la via della Croce y vivía muy receloso por aquella muchacha que crecía; quería meterla a monja, y pobre de ella si se la encontraba vagabundeando como cuando era pequeña. Ya no tenía aprendices, desde que hacía seis meses había despedido al último, el inglés de ojos blancos y cabello de estopa que en la puerta de la casucha gritaba por la tarde: «Miscia, condenada, ven a comer». Cuando no estaba en casa les encomendaba, aunque arrogante, a las comadres de la vecindad que le echasen un ojo a su puerta para que la niña no saliese. Después volvía de noche, a las cinco o seis horas, y Artemisia y Francesco se habían dormido a la mesa, junto al plato de sopa fría. Artemisia aprendió enseguida a salir acompañada de mujeres y chicas mayores, siempre trajinando entre iglesias, monasterios y cocinas de señores; y a valerse del pretexto de la mecha y del aceite para el candil. Chismorreaban porque de vez en cuando se separaba de ellas y durante un rato no aparecía. La veían tomar la calle de los huertos y guiñaban el ojo. No sabían que Artemisia iba a casa de Cecilia.
Acudía de tarde en tarde, la última vez con un sol de octubre inmóvil en el cielo, como una medalla de oro, y un aire suave: el olor de aceite almizclado que Artemisia ponía a escondidas en sus cabellos llegó hasta Cecilia. Cuántas cosas les habrían ocurrido aquel verano sin que hubieran podido decírselas; apenas se habían visto. Artemisia le contó que ahora ella también sabe pintar, que el babbo, que frecuenta a personas importantes, le enseña, y que Agostino Tassi, caballero y gran pintor, le explica la perspectiva, y que no hacen más que hablarle todos, hasta Cósimo, el furriel, que se ha hecho muy rico… Fue entonces cuando la boca de Cecilia, torciéndose por aquel reflejo doloroso que le era habitual, le pareció a su amiga la boca graciosa de una dama aburrida. Le habían despuntado a Cecilia dos ricitos ligeros detrás de las orejas, al cuello llevaba un escapulario azul y un anillo de oro en el anular derecho; la mano, abandonada en el regazo, tenía una ligereza preciosa, distante. Y por primera vez, Artemisia advirtió el abismo que, inexorablemente, la separaba de aquella mano. Enojo, añoranza, una amargura celosa, y debajo, el gemido de una oscura indignidad, incurable. «Muy rico –continuó, azuzada por una ácida ira toscana– y me manda bandejas de dulces y sorbetes y vino de España y cadenas de oro…» El ansia de inventar abrió una pérfida rendija por la que aparecía materialmente en escena el verdadero Cósimo, gordo y pálido furriel papal, siempre con las manos en el cinto de los calzones: compadre de Orazio, vago protector de artistas necesitados, con espuria prole, platerías sucias, terciopelos de segunda mano. La jactancia: «Y me dará la dote», pescada en el recuerdo de un vulgar bisbiseo del hombre a su oído distraído, se encontró con la fulgurante revelación de un malestar que ahora le lamía los pies como un perro sucio, y no supo pronunciar. «Hongos frescos, pequeñitos», cantó, desde la esquina de la via Ferratina, la voz cansada y dulce del campesino de siempre. Cecilia, sin hablar, arquea con un suspiro los riñones y el ama acude presta, obsequiosa, como la doncella de una dama. «Adiós, adiós», grita Artemisia volviendo la espalda con la loca agilidad de la primera infancia para saltar de piedra en piedra y desaparecer. Y lloró, por el camino