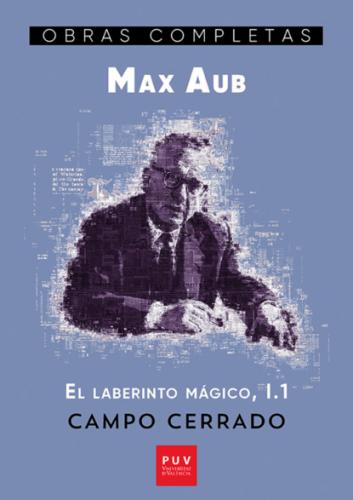Campo Cerrado. Max Aub
los mejores especialistas de Europa! –como decía luego, ufanándose en café y familia, pavo, el empleado músico y excursionista. Don Enrique Barberá Comas es de buena edad, como de cuarenta años. Su mujer le pone los cuernos con un joven de la mejor sociedad.
–Nació cabrón –dice Mariano–,e por eso le va bien en los negocios. Aprende, jovenzuelo, no hay como eso, porque ese zurriburri llegó como tú a Barcelona: fue último dependiente de una zapatería, siempre alacranado146 por ser «alguien». Así llegó a secretario del sindicato del ramo, y revolucionario, y tragafrailes y quemaconventos como no tienes idea. En cuanto olió la cueva del bacalao147 de la hija del viejo –¡aquel sí que era un hombre!–, se volvió más chupacirios que Güell.148 Es un collón que solo vive al olor del dinero. Tiene una querida a la que obliga a trabajar para redimirse del pecado de carnear con él. ¡Si el viejo levantara la cabeza...! Y no es que se engañara, no. Pero la hija se emperró. Las mujeres, m’hijo, son todas una desgracia.
Naturalmente, Rafael prefería la mala lengua del mozo a la bobaliconería de sus otros compañeros. El tal Mariano, menudete y charrán, era bastante mocero, casado con una infeliz, impedida desde el primer parto. El hombre había tenido que hacer de madre de su hijo, de enfermero de su cónyuge, y que aguantar a su madre, viejísima ménade que se pasaba el día farfullando insultos contra su nuera y la noche en quejas, para no dejarles descansar o hacer lo que les viniese en gana, que para lo último tenía el olfato podenco; el hombrecillo había ganado con ello cierto aire lascivo. «Parece un mono», decía la gente. Era un inventor. Dio en sus años mozos con una fórmula para bruñir el hierro, la guardó celosamente y cuando fue por ella, meses más tarde, para tratar con unos fabricantes que se interesaban por su procedimiento, no la encontró. Desde entonces dedica todos sus ratos libres, que son pocos, a la rebusca de la fórmula; cada año, cada primavera cree haber dado con ella.
–¡Ya está! Las primeras pruebas dan un resultado estupendo.
Después, por culpa de un ácido cualquiera, aquel intento fracasa, pero él está seguro de dar con la solución tarde o temprano.
–Si uno luciese cuernos como quien yo me sé, otra cosa sería mi suerte.
Adora los toros, le cuenta a Rafael las cosas prodigiosas que ha visto u oído. Como hace tanto tiempo, no distingue lo uno de lo otro. Su ruedo es el viejo de la Barceloneta,149 y sus lares Mazzantini, Fuentes, el Bomba, Fernando el Gallo, Frascuelo, Freg,150 cuando joven. A él no le gusta una clase de toreo, ni un matador determinado, ni tiene preferencia por una suerte, le gustan los toros, así en general, del todo. Se acuerda de sucesos insignificantes que le llenan de satisfacción y alegría: cuando ese puso banderillas en silla, cuando tal otro mató seis Miuras. Desde la muerte del antiguo patrón no tiene dinero para ir a los toros.
–Además, la enfermedad de mi mujer...
Pero por nadaf dejaría de leer las crónicas taurinas y comentarlas detenidamente; tiene en su casa una colección de La Lidia151 donde su niño aprendió a leer. Mientras cortan el papel de embalar y miden el bramante, cuéntale a Rafael de toreros de hace treinta años, de quienes nadie se acuerda. A los tres días de su empleo envían a Rafael a llevar una mercadería a la avenida de la República Argentina.
–Sales a la Rambla y tomas el veintidós.
Rafael se iza a la imperial del tranvía por la escalerilla de un caracol subido, se sienta en la delantera. ¡Esto sí que es la ciudad, y nuevo!:152 el trole y su poleílla, el cable grasiento y sus chispas imponen respeto y ofrecen el aliciente de la muerte cercana; las ramas de los árboles rambleros raspan y chirrían contra las planchas del carromato, retozón por el desnivel de los carriles. El silbidog del motor en las paradas y su arranque fino. Todos los automóviles parecen pequeños; no hay Rolls, por rumboso que sea, al que no se le vea el techo. Los hombres aparecen menudos, poca cosa. Rafael, en la proa de su tranvía, siéntese capitán anfibio. La iglesia del Carmen con sus piedras realzadas puestas al tresbolillo. El Siglo, ¡por fin un comercio grande! La plaza de Cataluña vista desde su altura le produce una gran impresión. Tanto es una ciudad: lo ancho. El Paseo de Gracia le llena de vanidad, como si fuese satisfacción que se le debiera. Mira el Tibidabo, azul, frente por frente, y respira hondo. Triunfa, le parece que uncidos a su tranvía arrástranse los despojos de sus victorias. ¿Hácelo el viento? Se le va el cabello, partido por el aire. El coche penetra por el embudo de la calle de Salmerón. Gracia153 no le gusta,h achaparrada, llena de ires y venires, rellena de fábricas, plantada de altas chimeneas. Lesseps, y en seguida su recado. Al salir, sigue hacia arriba, llámanle unos barrancos y alcores, la pinada del horizonte. Vallcarca.154 Por primera vez mira hacia atrás pensando que se le hace tarde. Quédase quieto, monote. No se dio cuenta de haber subido tanto. La altura engendra lejanías. El mar se esfumina con blanco, invisible su ludir con la tierra. Desde Montjuich hasta San Andrés,155 la ciudad, como una alfombra, sube hasta morirse de verde. Las manzanas del ensanche van del rosado al gris, calafateadas de esmeralda. En la falda de la colina de Montjuich cuatro chimeneas rayan de sepia su flanco.156 Lo prodigioso es el aire; sobre la ciudad, un vaho; sobre el puerto, los humos; sobre el mar, la bruma, como si el mundo estuviese espolvoreado de plata. El cielo, como salido del agua, se va convirtiendo al azul, tendido a secar, mojado todavía en su horizonte.
Rafael sigue hacia arriba, toma la carretera de la Rabassada.157 Sube. La ciudad se reduce y aumenta. Rafael está solo en el campo. Se sienta y mira. «E1 paisaje más hermoso del mundo». Sonríe, se desbragueta, y en homenaje a la naturaleza altibaja su antebrazo hasta la polución. Abajo, en su hálito, Barcelona.
–Me perdí.
–Parece mentira, ¡a tu edad! ¿No te da vergüenza?
El domingo quiso ir a ver la Sagrada Familia. Se lo desaconsejaron Mariano y el gordinflón del aprendiz, que le llevó a ver un partido matinal de fútbol.
–Estaba loco –dicen de Gaudí.158
–Y no está terminada –recalcaban: por la iglesia.
Por el contrario, el turistólogo159 clamaba al genio. Pasó tiempo. Siempre tenía «que ir a ver la Sagrada Familia»; era un peso sacrosanto en sus decisiones a tomar para los asuetos. Corrieron ocho o diez meses.
En medio de unos desmontes cerrados por un tabique de panderete, formada la plaza por unas casuchas que no se ven y dan impresión de desierto, álzase la fachada del inacabado templo; Rafael se quedó turulato; nunca había visto nada parecido.
Altos tornos calados, mezcla tozuda de gótico flamígero y de la pompa en curvas de su tiempo finisecular, segregando volutas, rodeos, paños complicados, atlantes, medusas, pinabetes, palmeras y paulillas, caracoles y rinocerontes, con carúnculas de argamasa por chapitel, encarrujándose, ensortijándose amalgamados con mayólicas blancas, cerúleas, rúbeas y glaucas con aires de vidrio embebido de espaltos tornasolados. Y todas esas lajas, archivoltas y dólmenes de piedra, cemento y loza, en movimiento, estalagmitas de arena mojada y fe, andando, creciendo, alzándose hacia los cielos en difícil equilibrio.
Las construcciones que Rafael había visto hasta el presente estaban hechas para el reposo; con mesura, quietas, cuadriculadas, muertas. Veía ahora columnas que más le parecían vertebrales que de cualquier estilo, queriendo meterse como sacacorchos o tirabuzones en las nubes, andando como era evidente sobre la cuerda floja; y al mismo tiempo atolladero, remanso, rabión.
Iglesia para gentes con el alma en pena, para conciencias dispuestas, en último caso, a no salir demasiado limpias del templo, capilla de toma y daca, catedral para fariseos, fachada. En eso había quedado: bastábales a los capitalistas barcelonines;160 tenían la gloria, las monografías artísticas, y más que nombre: renombre; no había ni altares, ni confesonarios; para que no dijesen, catacumbas. Rafael no bajó a la cripta, ignoraba su existencia.
Ya por entonces conocía Barcelona: el movimiento circulatorio de las Rondas, la cruz de sus túneles; teníala en la mano como cosa viva: su esternón el Paseo de Gracia; sus costillas, de Diputación a Córcega; sus húmeros,