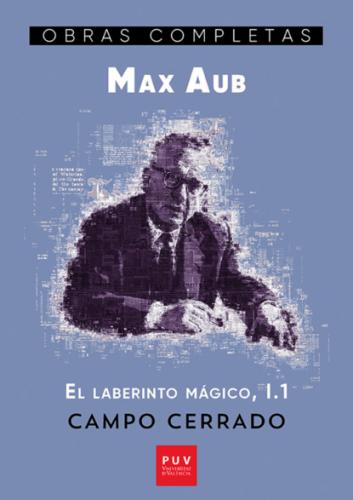Campo Cerrado. Max Aub
Repartíase la cuarentona entre su civil y el chaval, hasta un día en que el primero husmeó un no se sabe qué y se presentó el sábado, día que tenía rigurosamente prohibido: bebió las heces112 y fuese a llorar sus cuernos en la pechera del sargento.
–Le vamos a sacudir... –Severiano acabó la frase con cierto imprevisible ingenio– el polvo.113
No se dio Manolo por aludido y sonrió largando los dientes al aire:
–Puñetero niño.
Le esperaron a favor de un cañaveral, camino de la estación, y sin decir palabra empezaron a arrearle, dándole gusto a la mano y a la culata. El joven se zafó y les plantó cara tres metros más allá.
–¿Por qué me pegan?
–¡Ven acá, ladrón!
–Ustedes se equivocan, yo no he robado nada a nadie.
Miráronse los tricornios.
–¿Tampoco te acuestas con la Marieta? –preguntó Manolo con odio y sorna. «¡Un mocoso así!..». –pensaba.
Quedó Rafael muy extrañado de la pregunta. Ignoraba los tejemanejes de la esparrancada.
–Sí –contestó ciando.
–Conque sí, ¿eh?
Cayéronle encima y le atizaron a modo, enzurizándose el uno al otro.
–¡Cuidado con lo que digas! –dijo Manolo–, y si no: ¡vuelve por otra!
–¡A ver dónde te metes, valiente! –recargó el sargento.
Y se fueron a campo traviesa, hurtando naranjas para atemperar la sed.
Platero y platera se sorprendieron y asustaron del relato y supusieron que Rafael habría sido cogido robando cualquier cosa en la huerta; porque el muchacho tuvo el natural cuidado de callar las deshonrosas razones del bárbaro meneo.
El platero se atrevió a preguntarle si estaba afiliado a algún sindicato:
–Porque nosotros no queremos líos.
Se emperró el chico en no dar explicación de la paliza; enfermaron de hipótesis, suposiciones, sospechas, dimes y diretes los bisuteros, acabando por echar a la calle al mozuelo motivo de tales reconcomios.
La Piruja, que lo había olido todo, cantó de plano el día siguiente a la marcha de Rafael. Mucho se indignó la platera, que trató de indecente al joven:
–Parece mentira, ¡cría cuervos y te sacarán los ojos!
Lo que más le dolía a Rafael Serrador era que le hubiesen vuelto a pegar después de decir verdad. Sus padres no le habían vapuleado nunca. Se quedó con un oscuro y cruel afán de devolver golpe por golpe y un sentimiento de inferioridad de no ser lo suficientemente fuerte para quedar en paz. El gusto de la sangre le dejó sin cuidado y no tuvo espejo para poder lamentarse de su triste estado –la acequia donde se lavó traía el agua rojiza y andaba sin remansos–. Cojeó ocho días, las señales duraron más.
Corría mayo del año veintinueve cuando tomó, a las diez y diez de la noche, el correo de Barcelona, con doscientas cuarenta pesetas en el bolsillo, después de haber pagado su billete. Tenía dieciséis años.
3. Barcelona
Era un vagón de madera corrido;114 hacía calor y todas las ventanillas estaban bajadas. Entraba el aire de la noche y la carbonilla. El tren iba abarrotado; las rejillas, atestadas: maletas de fibra, cartones atados y reatados con bramantes o hilo de palomar, sacos, líos envueltos en pañoletas; los bultos mayores estorbaban el pasillo, con viajeros sin plaza, resignados y soñolientos, como entregados sin remedio a un fatal destino; ramos de naranjas bien ordenadas se intercalaban entre los equipajes.
Rafael, enjuto, consiguió un sitio, apretándose en un asiento seis en el lugar de cinco, entre una vieja, con pañuelo negro en la cabeza, que volvía a Vinaroz y un empleado de la Telefónica, de Barcelona. Pudo encajar su maletín bajo el asiento entre un atado de ropa y dos gallinas resignadamente maneadas. «Voy a dormirme en seguida, y cuando despierte estaré cerca de Barcelona. Te duermes, y abres los ojos a trescientos kilómetros de distancia. ¡Y eso puede hacerse todos los días, parece mentira!». Le iba ganando el calor de sus vecinos. El campo llano daba su hálito de azahar, empenachado de humo y pavesas. «Ahora como sardinas, y no nos volveremos a ver». ¿La locomotora? Cuchillo decentando115 España; arado que le labraba un surco, dejando estela: como si él fuese el primero en efectuar el viaje, descubridor de nuevos mundos, macheteando una senda por la selva virgen. El runrunear de la gente, el traqueteo de los ejes sobre los empalmes de los raíles. Unos departamentos atrás alguien apuntaba una malagueña, dos jaleaban. «Bar-ce-lo-na-Bar-ce-lo-na-Bar-ce-lo-na». Le parecía que el repicar de las ruedas le iba salmodiando el nombre de su destino. Las cabezas vencidas por el sueño o la vela se mecían a compás, de derecha a izquierda y viceversa. «Bar-ce-lo-na-Bar-ce-lo-na. Me va a entrar el sueño. Quiero que me venza».
Tres personas más allá ronca un soldado. Su vecino le corta el resuello con unos chasquidos. Tras una pausa vuelve el bendito a las andadas; antes se cansa el amaestrador que el durmiente. (Lo chusco: pasada Santa Magdalena, duérmese el interruptor y ronca en otro registro). Benicásim, Oropesa, Alcalá...116 «¿Por qué no duermo?». Las paradas violentas, los arranques con grandes estrépitos de cadenas tendidas y aflojadas no son razón suficiente. «Tengo sueño. Estos que me rodean...». Frente por frente duerme un niño, la cabeza en las rodillas de su madre. En una de las esquinas barbota un cura. «¿Qué tenemos que ver los unos con los otros? ¿He dormido? El vaivén, lo-na-Bar-ce-lo-na-Bar. ¿Oirána los demás lo mismo que yo? Chirriar de los frenos. Vinaroz. Baja mi vecina, ahora estamos más anchos». Rafael sigue su viaje en el mapa colgado en la estación de Castellón, frente al que estuvo media hora, haciendo cola, esperando que abrieran el despacho de billetes; todo él cagado de moscas, sobre todo las Baleares y el azul del mar. «Ninguno de estos sabe que voy a Barcelona, a quedarme a vivir allí». Con el codo apretujaba contra el pecho la cartera con el dinero y la carta de un representante para un almacenista de quincalla. «¿Qué saben todos estos de mí? Lo mismo que yo de ellos. Cada uno tiene sus razones de viajar. ¿Qué pensarán de mí? No piensan nada de mí. ¿Qué es este? ¿Qué haréb en Barcelona? ¿Me perderé? ¿Qué quiero ser? No sé lo que quiero ser. No puedo querer ser, tengo que ser lo que quieran. Haz lo que quieras. ¡Qué irrisión! Los ricos, los que viajan con las posaderas sobre muelles». Rafael siente los coche-camas como un insulto personal. «¿General? ¿Viajante? ¿Obrero?». Desconoce la palabra «ambición», unida en el pueblo y la pequeña burguesía a una definición peyorativa de abogado y política. «¿Me perderé?». Se representa a Barcelona como un enrejado de calles infinitas y por ellas una multitud corriendo sin casi mover los pies, como en una película cómica vista ¿hace cuánto? Estaba rendido, con su maletín en la mano, deambulando por unas calles todas iguales, y mudo, frente a portales cerrados, como una barrera. De pronto se queda solo y las calles se alargaban. La soledad le daba a conocer su propio cuerpo. Se tentaba. «Dejarme solo. Que me dejen solo». Era en la plazuela de Viver, había toro de muerte y un pobre maleta, franelilla al viento, frente al novillo, le desafiaba, descolorido; el bicho se arrancó y el torero salió por el aire. Recogiéronle entre varios, pero el muchacho se zafó. Alzó la muleta del suelo, gritando: «¡Dejarme solo! ¡Que me dejen solo!». Por la lívida cara morena del matador sombreaba el cardenillo; embermejecía la pechera; el novillo, lejos, no le hacía maldito el caso. Fuese el mozo para él, y se le plantó delante. «Yo solo, solo yo». Rafael López Serrador. «¡Entra, toro!». Y adelantaba la pierna contraria. Dio esta en el vecino. El traqueteo lima fronteras. Monotonía. «Bar-ce-lo-na-Bar-ce-lo-na».
El revisor es un jarro de agua fría. Tras él, y porque sí, dos tricornios. Todos se figuran, por un fragmento de segundo, estar en falta, haber perdido el billete. «Si viajase en primera». Pagan con su cartón,117 y vuelve a oírse el andar. Pero con la presencia de lo coercitivo, Rafael se siente unido a sus compañeros de viaje, como si estuviese enhebrado; advierte