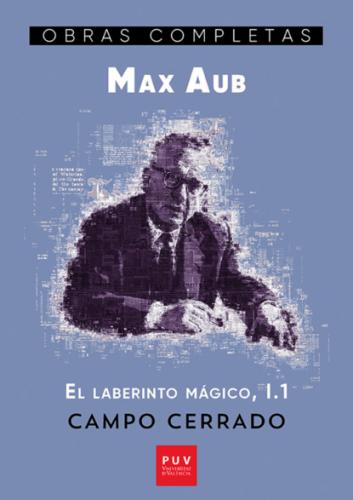Campo Cerrado. Max Aub
tres y sin más valla que la presencia de mujeres, forasteros o la falta de confianza entre los reunidos, se nos vienen a la boca, a los españoles, como contera, inciso o pórtico de las más variadas frases. Vicio que la guerra multiplica y cuya falta tanto nos sorprende en el bien hablar de los mexicanos, fenómeno de orden religioso que bastaría para probar cuán más católicos son del lado de acá del Atlántico que no nuestros coterráneos.
He dejado el problema sin resolver, quizá por impotencia, lo cual tranquiliza mi conciencia, y aquí salen las terríficas interjecciones con todas sus letras porque, a mi ver, el quitarlas cercena autenticidad y regusto. Si mis personajes hablan así en el reflejo mágico de mi imaginación, ¿no sería traicionar mi realidad escamotearles la sal? Porque evidentemente ni el concepto, ni el estilo perderían nada con la supresión de las palabrotas, pero quizá faltara entonces cierto tufillo de la época: cierta desesperación reconcentrada, ciertos clavos a los cuales agarrarse en oscuros reconcomios de imposibles venganzas y que me parecen indispensables para la expresión de nuestro tiempo: todo él de...
(¿Ven Uds. cómo no puede ser? Las frases se quedan cojas, pendientes como hilos de alambre rotos por un bombardeo, descarriladas, muertas sin aire).
Claro está que, quiérase o no, surge el «buen gusto», la estética, las caravanas, como dicen aquí con un encantador galicismo,52 los guantes –escondiendo quizá esmaltes imperfectos–, los perfumes –defendiendo alientos fétidos–, las caretas; no es que pretenda acabar con ellos, pero los quiero por quirotecas, olores o máscaras y no por lo que amparan. Añádase el temor de que aparezcan los exabruptos como infantil deseo de asombrar al lector. Claro que todo se resolvería con tacharlos, tarea fácil en un relato indirecto en el cual –¡oh magia de la tercera persona del indicativo!–, con escribir que el lenguaje de los personajes va salpimentado, sálese del compromiso. Pero el traer las conversaciones a primer término, y en primera persona, hace insoluble, para mí, el problema; y bien poco pude contra ese afán de mis personajes por romper a hablar. Lo curioso es que si subieran a las tablas tendrían buen cuidado, creo yo, de reportarse; quizá con pérdida de autenticidad, tal como se columbra en los numerosos Juan Josés,53 u otros de su calaña, tan mesuraditos y cuyo lenguaje casi siempre suena a falso, a menos que las blasfemias deriven a lo cómico, fuente segura de carcajadas debidas al gesto del actor resbalando por los puntos suspensivos y restableciéndose en una onomatopeya.
Concretóse esta pudibundez con la Revolución Francesa, y triunfo de la burguesía, ayudada por la anterior influencia gala en las letras universales que reprimía cualquier licencia, a menos que fuera de otro cuño y en cuyo caso, y en ediciones especiales, llegaba a alcanzar precios fabulosos.54 Pudicicia que recogió el Romanticismo alemán, padre, y muy señor mío, de tanta buena literatura decimonónica, inglesa y más o menos hipócrita. (Lean los curiosos, como envés, los entremeses de Torres Villarroel, pongo por caso de lenguaje popular de nuestro siglo XVIII). Quizá algunos de los diversos movimientos subterráneos acontecidos en las letras (francesas principalmente) durante el primer cuarto de este siglo no eran sino intentos de romper este cerco.
Si me resto lectores, los que queden sean buenos.
III
Sale esta novela, o mejor galería, tal y como nació en 1939. Me hubiese sido fácil ampliar algún dato del capítulo final, pero siendo esta como es, aunque solo para mí, una segunda edición, va sin cambiar una coma.
M. A.
México, agosto de 1943
PRIMERA PARTE
1. Viver de las Aguas 55
De pronto se apagan las luces: las diez, la luna luce su presencia en las paredes jaharradas: el jalbegue se parte, mitad blanco, mitad gris. El silencio corre por las calles del poblado como un calofrío, de la cabeza a los pies, desde la plaza al Quintanar Alto, ya pegado al alcor. Primeros de septiembre y el aire frío bajando por el Ragudo;56 más arriba las estrellas de monte, tachas del viento.
La plaza, por ocho días ruedo verdadero, apuntaladas las fachadas limpias de derrengaduras con escaleras y tablones; el casino adargando su última luz tras las talanqueras; en el centro, la fuentecilla barroca con su canto de agua de cuatro caños recobrando su calaña de abrevadero; la plaza, acabadas de tocar las diez, ombligo del mundo. Mil quinientas almas y la Raya de Aragón.57 Hacia abajo, caídos hacia la mar, por Jérica y Segorbe, los pueblos de Valencia; cuesta arriba, por Sarrión, el áspero, desnudo camino de Teruel.
El reloj de la iglesia tiene la luna de cara; a todos les baraja el regustillo del miedo con el de la espera, un no se sabe qué otea por las espaldas; hay menos aire entre las gentes. Las diez y cinco: un rumor levanta su cola; asoman por los postigos las cabezas de los valientes, ya corren y cazcalean frente a la casa del notario y la contigua del doctor los que quieren presumir el tipo, puesto el ojo a las hijas en edad de merecer, agrupaditas en los balcones de los probos funcionarios, con su dote por delante y el pretendiente detrás, bálano en ristre, manos invisibles bendiciendo la oscuridad. Las blusas negras de viejos renegridos, que no quieren dar su brazo a torcer por los años, se escurren por las paredes. La albórbola recibe su corrección inmediata: un murmullo la acalla.
En lo más remoto de su memoria Rafael López Serrador no halla un recuerdo más viejo; de su niñez es esa la imagen más cana: el momento en el cual, por las fiestas de septiembre, van a soltar el toro de fuego;58 eso, y el ruido del agua viva por la tierra: fuentes, manantiales, acequias.
El toro de fuego siempre ha matado a cinco o seis hombres: un animal bárbaro y terrible, mejor encornado que «Fávila», que el 89 mató a ocho en Rubielos de Mora;59 su dueño, a quien los niños tienen por rico y misterioso, pasea el basilisco de feria en fiesta; algún año, cuando la pez lo ha dejado cegato, echan el bestión a unos torerillos para que acaben con él. Cuéstales Dios y ayuda, cuando no cornalones, porque el bicharraco sabe ya más que Lepe.60 El ganadero toma café en el círculo maurista.61 Los chiquillos le rodean a prudente distancia: «Ese es, ese es».
Las vaquillas corren, los mozos las jalean y les dan cantonada; la gente, hombres y mujeres, sale a recibirlas por la carretera en busca del susto (¡ay, qué susto!), del miedo (¡ay, qué miedo!), de la topada y del escalo de las rejas de la casa amiga perfectamente determinada de antemano, o del amparo de las cercas, murallones y albarradas de las veras del camino. Los hombres llevan gayatos y blusas negras, los veraneantes van en mangas de camisa; hay quien intenta quiebros y sale con los calzones descalandrajados para mayor burla y risotada. Polvo y cerveza, carreras de cintas62 mientras la banda enhebra pasodobles.
Pero el toro de fuego llega por la noche y está solo en las orillas del río, nadie se atreve a citarlo. Por veredas y balates van mayores y mocosos desde las primeras horas de la mañana a divisar y apreciar el ganado. Se apacienta este en las márgenes de la torrentera, medio escondido por los carrizos, en una madre seca y cantalinosa. Los olivos y las higueras sirven de burladeros. Las señoritas dan grititos que animan al jabardillo. Los novios se apartan a derecha e izquierda «para ver mejor», según aseguran, y sofaldar sin sobresaltos. Hay quien almuerza. Allá abajo, sin dar importancia a los torillos que pacen, cruzan hacia el pueblo tres cavatierras, segur al hombro, colilla terciada, salivazo trallero:
–¡Paece63 que nunca hayan visto animales, rediós!
Una mula remacha el lendel64 circular de un azud quintañón y martillea el jolgorio con el ritmo de sus pezuñas ciegas; corre un agua estrecha. Rafael Serrador pasa el meñique derecho de su fosa nasal diestra a la siniestra, bájase luego a coger un guijo e intenta largarlo al río, y se queda corto. Otros, ya muy creciditos, lanzan a voleo pedruscosa a los lomos de las vaquillas. Algunas, las menos, levantan el testuz y miran indiferentes, otras, a lo sumo, adelantan un paso, el belfo rastreante en busca de hierbajos escuálidos entre tanta cárcava.
El río corre al amparo de una cortadura que raja, del ocre al cárdeno, los verdes de la ribera contraria.