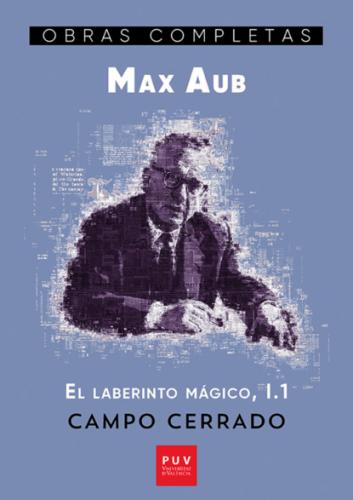Campo Cerrado. Max Aub
religiosa de España por los enemigos de su fe». A la luz de tal ausencia, afirma el director que la novela se ha quedado a mitad de camino, falseando la realidad al no dar toda la verdad.
Nos parece evidente que lo que está exigiendo de una novela es algo que solo con el examen de todos los testimonios, documentos e informaciones disponibles sobre el conflicto podría intentarse, por parte de un distanciado historiador del futuro, y, aun así, la supuesta objetividad estaría en entredicho por dos razones: la primera, porque siempre se podría objetar la no utilización de determinados datos en la interpretación que de tal examen surgiera; la segunda, porque un autor –sea historiador o novelista– por el hecho mismo de escoger la guerra civil de 1936 a 1939 entre los miles de temas de estudio e interpretación posibles, ya ha manifestado una preferencia, y no podrá evitar las limitaciones inherentes a su rol de coordinador e interpretador de los datos. No es de ayer la demostración de la imposibilidad de la objetividad científica, y en el campo de la literatura lo hicieron ya los formalistas rusos como Tomachevski. Este probó que es el elemento emocional en la relación entre el escritor y su tema lo que estimula el interés del lector, a partir de la simpatía o la antipatía que ha sentido el autor. El tono frío del informador es lo que se espera de un informe científico, pero ni se espera ni sería aceptado en una novela. En realidad, el rechazo experimentado por lectores como el director de Índice proviene, no de la supuesta falta de veracidad o de suficiencia en los datos ofrecidos por el narrador, sino por la repugnancia sentida ante un narrador y unos personajes que abiertamente simpatizan con la causa contra la que él había combatido y, por otra parte, atacan con mordacidad la que él defendía. No hay sino comparar la reacción de este antiguo combatiente franquista con la de cualquiera de los primeros críticos que desde el exilio leyeron la obra para percatarse de la imposibilidad de entendimiento sobre la imposible cuestión de la objetividad, que solo se suele exigir de aquellos autores y obras con cuyos contenidos no están de acuerdo los críticos.31 Todo esto sin contar con que, desde un punto de vista estrictamente filosófico, autores como Ernst Cassirer han demostrado lo convencional de las bases de cualquier objetividad, incluso de carácter científico, a partir de ciertas premisas subjetivas que permiten construir, a partir de los datos inconstantes e indeterminados de la percepción, el concepto empírico de verdad.32
Por otra parte, y con respecto a la literatura, ya hace tiempo que Claude-Edmonde Magny, en su Historia de la novela francesa (1950), dejó claro que la pretensión naturalista de resucitar el mundo por medio de un amontonamiento de detalles de los que el artista estuviera rigurosamente ausente era lo más alejado del espectáculo ofrecido diariamente por el universo: nunca se ve un objeto por todas sus partes a la vez, ni por un ojo exento de pasión. Si fuera realmente indiferente, sería ciego. El objeto pasaría inadvertido, no percibido, y la absoluta imparcialidad equivaldría a la ceguera, con las mismas consecuencias para el lector. Ahí tocaba Magny la razón profunda por la que la mayoría de los lectores de novelas saltan por encima de las farragosas descripciones de la literatura realista y naturalista, literalmente, no las ven. Precisamente un personaje novelesco de Aub en La calle de Valverde manifiesta su desinterés ante las descripciones inoperantes de las novelas. Y Aub, sin duda, ha asumido esta general opinión al excluir de toda su obra las descripciones detalladas y gratuitas de los elementos circunstanciales, para ceñirse a lo que hace años llamamos, utilizando un adjetivo demasiado ambiguo, «realismo trascendental», y que en realidad convendría más llamar realismo funcional. La circunstancia está integrada exclusivamente cuando incide sobre los acontecimientos o los caracteres. Remitimos al lector interesado por estas cuestiones a nuestro estudio de 1973.33
5. El papel social del escritor. Intelectuales, lectores y obreros
A partir de la evidente intención cronística de Aub, y de su sólida y amplia formación, en su novela no podían faltar las referencias al mundo de las artes y las letras, al que tantas y tan estimulantes páginas ha ido dedicando en sus ensayos y manuales. Su profundo conocimiento de la literatura y su experiencia del trato con el mundo de las letras se manifestarán constantemente en toda su obra, mostrándose en él con mayor libertad que en su Manual de literatura española sus propios gustos, sus afectos y sus fobias. Ya en Campo cerrado, por ejemplo, empiezan una serie de alusiones a Pablo Picasso que desembocarán en su genial Jusep Torres Campalans.34
Las reflexiones que los personajes de las clases populares hacen sobre intelectuales y artistas ya ponen en evidencia las distancias entre unos y otros, puesto que los obreros aparecen viendo a los intelectuales como burgueses por origen o por condición social, y, cuando están de su lado, parecen más en favor de ideales en abstracto –justicia social, libertad– que solidarios con hombres concretos de una clase social tan distante entonces de la suya. Esa especie de incomunicación cordial la describen González Cantos, personaje de esta primera novela, y el propio protagonista Serrador, en términos inequívocos:
Habla González Cantos:
Para esos cantamañanas, un cuadro, un museo, son más importantes que la vida de un obrero. ¡Si todavía lo dijo Azaña el otro día! ¡Sí, hombre!: que le importaban más las «Mininas» (el hablador atropellaba las palabras adrede) que otra cosa cualquiera. Y la gente lee eso y no se indigna. ¿Y nosotros vamos a pegarnos y morir por eso?35
Dice Serrador a Salomar:
¿Qué sabéis vosotros los intelectuales de nosotros los obreros? [...] Si alguno de vosotros salió de nuestra entraña se le olvidó, vuelto traidor, o mejor cobarde. [...] Os tienen sin cuidado nuestra situación verdadera, nuestra porquería, nuestra hambre. Vosotros lo apreciáis en general, y con anteojos y guantes. Eso lo siente el pueblo: por eso recurre a la violencia...36
Quizá por esa sensación de no cumplir limpiamente con las exigencias de su conciencia en la práctica real es por lo que el intelectual se enzarza en las páginas del Laberinto en enfurecidas discusiones sobre la función social del arte, sobre la obligación del compromiso con el presente, de la responsabilidad con la sociedad. Ya en un escrito de 1943 el propio Aub se muestra consciente del problema que plantea el acceso a la lectura de un nuevo y multitudinario estrato de gentes sin el equipaje cultural que, por herencia y educación, se ha ido transmitiendo la élite burguesa, y se plantea, directamente, la obligación de producir textos que estén al alcance de los nuevos lectores, «que no pueden colegir de buenas a primeras la calidad o lo auténtico».37 Otro persistente distingo que hace Aub, y repiten sus personajes esporádicamente a lo largo de toda su obra, ya aparece en Campo cerrado, cuando Jorge de Bosch excluye de toda esa problemática a los poetas: «Los poetas son bichos que lo mismo cantan en invernaderos que en muladares».38
6. La técnica novelesca en Campo cerrado
Ya hemos señalado el carácter de novela histórica del ciclo. Y esa atribución es la que ahora obliga a plantearse el problema de la técnica empleada por Aub para cohesionar personajes históricos y de ficción. Es indudable que el lector medio, cuando empieza una novela, no tiene la menor idea preconcebida de lo que serán los personajes de ficción, mientras que las tendrá muy probablemente acerca de los personajes históricos que en ella van apareciendo, al menos de las grandes figuras, y sobre todo, si como es el caso del Laberinto, se está ofreciendo una visión de un momento histórico reciente. Esa diferencia puede producir, cuando se da demasiada importancia en la novela histórica a los personajes de la Historia, un efecto descompensador que relega a la sombra los personajes imaginarios. Por ello, y como ya señaló Claude Edmonde Magny en su obra anteriormente citada, el problema se ha resuelto, al menos desde el novelista inglés Thackeray en su novela Esmond, luego en la obra de Tolstoi o Balzac, y, en fin, en la serie Les hommes de bonne volonté, de Jules Romains, con el recurso de poner en primer plano a los personajes imaginarios, y relegar a figuras de fondo, con apariciones esporádicas y breves, a los personajes de la Historia, en función de su relativa importancia y relieve en la realidad extraliteraria. Max Aub se sitúa, pues, en una tradición de grandes maestros, y no es, ni mucho menos, el único de su tiempo en seguir esta tradición. Los casos de John Dos Passos y de André Malraux,