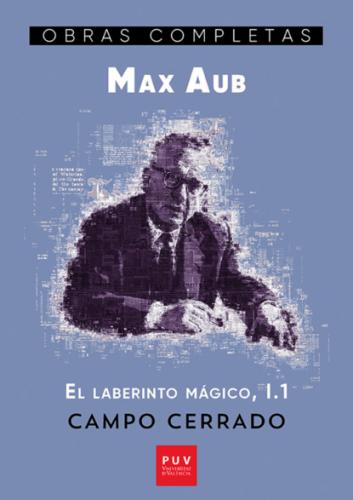Campo Cerrado. Max Aub
se va a distinguir dentro del conjunto de la obra narrativa de Aub, junto con Campo del moro y Las buenas intenciones, por una forma de composición más tradicional, siguiendo las peripecias de un personaje central –lo que no excluye, ciertamente, amplios paréntesis para detenerse en la historia de algún otro personaje–. Frente a esta forma de composición se sitúan las otras novelas del ciclo, que, al menos en su resolución, se nos ofrecen fragmentariamente. Esta fragmentariedad de las novelas reside no solamente en la forma de montaje de los distintos capítulos, episodios y paréntesis narrativos según una técnica de superposiciones que prescinde de las transiciones narrativas o conjunciones entre las secuencias, ya que, en ese aspecto, tampoco Campo cerrado abunda en ellas, sino porque parecen haber sido escritas fragmentariamente. Sobre esta cuestión se volverá en esta edición de sus obras al tratar de dichas novelas.39 En Campo cerrado, por su parte, ya hemos señalado cómo a medida que el gran acontecimiento histórico de la guerra civil se pone en movimiento, el hilo narrativo que constituye la presencia y el punto de vista del personaje Serrador se va difuminando hasta hacerse episódico.
Más arriba hemos mencionado la alusión de Aub a su trabajo como novelista y la semejanza que él encontraba con el de los antiguos clérigos dedicados a recoger y preservar los cantares de gesta, lo que nos lleva a considerar la relación de su novelística con la épica, aunque evidentemente, no compartimos la vieja teoría de que la novela deriva de la epopeya. Esta parecería imposible en un mundo en el que la ciencia, con sus exigencias de conocer experimentalmente la realidad, anula toda tentativa de dar por verosímiles grandes hazañas sobrehumanas y sorprendentes, estupendos milagros. No obstante lo cual, y de la misma manera que María Moliner, en su famoso Diccionario de uso, quiso conservar en la definición de la palabra día la visión popular –conservada en tantos términos usuales relativos al tiempo– que implicaba que era el sol el que se movía y no la tierra, podemos nosotros considerar que, a pesar de lo que se sabe desde Galileo, eppur non si muove. Es decir, que leyendas, milagrerías, astrologías y mitificaciones de toda suerte siguen constituyendo las bases de la antropogonía popular. Y que quizá por ello, cuando el pueblo se erige en circunstancias excepcionales en protagonista de la Historia, a la manera heroica, la epopeya vuelve a ser posible. Y al tiempo que Aub escribía El cojo, florecían en España formas épicas de la poesía, un nuevo romancero de la guerra, y se empezaban a narrar los episodios de bárbara crueldad y de heroísmo de los que el pueblo se hizo protagonista. Pero una novela, para no dejar de serlo, tiene que conservar el aspecto personal, el tono privado. Y de ahí que tentativas como la de José Herrera Petere en su obra Acero de Madrid (1938), cuyo héroe es, colectivamente, el Quinto Regimiento, haya sido calificada por el propio autor con el subtítulo de «epopeya». En cambio, Aub, en El laberinto mágico, recurre a la utilización de elementos como la multiplicidad de los personajes, la disolución del protagonista individual –ya hemos señalado que con el estallido de la rebelión el rol de Serrador en Campo cerrado queda reducido al mínimo– y no volverán a aparecer protagonistas únicos en su Laberinto, substituidos por ese vasto número de coagonistas que acercan la novela, sin perder por ello su condición, a la epopeya colectiva. Tentativa ya intentada, por cierto, en la novelística norteamericana por autores como John Dos Passos. La otra posibilidad, más peligrosa, la de crear un héroe mítico, una especie de nuevo Cid popular, no la intentará Aub, a diferencia de lo que hizo Herrera Petere en Cumbres de Extremadura (1938-1945). Pero sin duda muchos de los personajes de segundo plano en la obra de Aub, aunque con nombres distintos, reproducirán rasgos comunes hasta aproximarse más al tipo que al individuo. Asimismo, Aub recurre a otro procedimiento que lo aproxima a la única renovación intentada de una épica popular contemporánea: me refiero a la realizada en el cine desde sus orígenes por diversos creadores norteamericanos, rusos o franceses. Dicho procedimiento es la supresión de nexos y verbos de estado, para dar a la narración un carácter más visualizador, así como la desaparición de las descripciones, reduciéndolas a notas a la manera de las que se utilizan en las acotaciones de los textos teatrales o de los guiones cinematográficos.
Hay un personaje del Laberinto que, escribiendo a un compañero de infortunio, intenta, entre paréntesis, explicarle su forma de escribir. Y en esa explicación podemos ver el nexo entre el estilo épico y el cinematográfico, a cuyo conocimiento estamos dando un lugar importante en la génesis de las técnicas de construcción propias de la narrativa de Aub:
Te escribo a salto de mata, para ver si recuerdas mejor dejando a tu imaginación sitio para que eche a volar. Si digo las cosas como son, parece poco: hay que buscar mojones de referencia e irlos apretando con una cuerda. Las palabras son tan pobres frente a los sentimientos que hay que recurrir a mil trucos para dar con el reflejo de la realidad. Como en el cine: superponer imágenes, rodar al revés, poner pantallas, filmar más rápido o más lento que la verdad. Si plantas la cámara frente a los actores, a la buena ventura del sol, y filmas la escena entera, no habrá quien la aguante. El buen paño en el arca se pudre. Hay que arreglar los escaparates.40
Si es cierto que el creador de ficción ya no cuenta para su novela con el público reunido en auditorio, modificándose así la actitud narrativa del juglar, dos razones fundamentales justifican que tal actitud no se vea esencialmente modificada en la obra de Aub: su experiencia de autor teatral y su práctica de la cinematografía. A esa presencia dramática se puede hacer corresponder el hecho de que un diálogo vivo y rápido en sus réplicas y contrarréplicas abunde tanto como la conversación hecha de largos párrafos enunciativos que, como dijimos, produce a veces la impresión de un diálogo de sordos, pero que está anclado en la tradición novelística. A diferencia de otros autores que, como Galdós, ensayaron una forma de novela dialogada, o que, como Roger Martin du Gard, cuya influencia ha sido reconocida para sus años de formación por el propio Aub, se ajustaban a la disciplina de la acotación, en el Laberinto los extensos y movidos diálogos novelescos no siempre van acompañados de las indispensables informaciones que permitan identificar cuál de los personajes está hablando y expresando una determinada opinión. Es posible que esta actitud responda a la manera de imaginar a sus personajes, muy visualizados, por parte del autor, que no se daría cuenta de ese pequeño problema del lector. Pero tampoco cabe excluir que, dentro de la idea general que subyace a todo El laberinto mágico, haya sido precisamente intencional por parte del autor esa forma de desorientar al lector.
Los formalistas rusos ya han sistematizado la caracterización de un cierto tipo de relato calificado por Otto Ludwig de escénico, y al que resulta fácil asimilar el modo de narrar de Aub en sus grandes novelas. Veamos cómo lo describe B. Eikhenbaum en 1927:
Esa especie de relato recuerda la forma dramática no solamente por la insistencia en el diálogo, sino también por su preferencia manifiesta por la presentación de los hechos en lugar de narrarlos; percibimos las acciones no como contadas, sino como si se produjeran ante nosotros sobre la escena […] A veces los diálogos toman una forma puramente dramática y su función es menos la caracterización de los personajes que la progresión de la acción. De esa manera se convierten en el elemento fundamental de la construcción. La novela rompe de ese modo con la forma narrativa y se transforma en una combinación de diálogos escénicos y de indicaciones detalladas que comentan el decorado, los gestos, la entonación, etc.
Y añade este comentario que confirma lo que habíamos mencionado antes sobre la tendencia del lector medio a esquivar el fárrago descriptivo: «Sabemos muy bien que los lectores buscan en ese tipo de novela la ilusión de la acción escénica y que a menudo no leen más que las conversaciones, omitiendo (la lectura de) las descripciones o considerándolas únicamente como indicaciones técnicas».41
7. El lenguaje en Campo cerrado
Enlazando con la observación precedente referida al dominio del diálogo sobre la narración en la obra de Aub, resurge aquí un viejo dilema de la historia literaria en torno a la conveniencia de escribir como se habla o de estilizar el lenguaje. Este dilema se encuentra, en la presente fase de tendencias posmodernas, aparentemente superado por la doctrina del laissez faire, reflejo tal vez de las doctrinas económicas neoliberales. Lo que no obsta para que tales opciones estén en la base de las